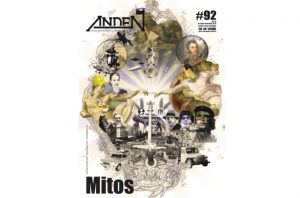A estas alturas no hay modo de dudarlo: hay una disputa política por los colores que trasciende en mucho lo meramente institucional o partidario. El color es imagen, es sentido, símbolo, identidad. Nos coloca a un lado o al otro del espectro ideológico, nos ubica dentro o fuera de una corriente estética, más acá o más allá de la salud, a un paso de la vida y de la muerte. Nos signa.
El color de nuestra piel nos dispone dentro del campo de la mismidad o la otredad brindándonos los atributos que muchas veces marcan nuestro paso por la sociedad de consumo, o en resumidas cuentas, dictando si seremos –quien más, quién menos- los ganadores o los oprimidos del modelo de producción de capital, mercancías o símbolos en el que vivimos. Laboriosas tradiciones simbólicas operan al punto de identificar los colores con la sexualidad y asimilando ciertos cromatismos con los roles que atinamos a cumplir bajo las sábanas de nuestra intimidad. ¿Oscuritos? Ciertos territorios, ciertas perspectivas de vida, ciertos salarios, derechos y castigos. ¿Rosa pastel? Ciertos juguetes, ciertas obligaciones estéticas, conductas e incluso deseos que hacer carne ante la mirada del otro (siempre fálica).
Fenomenal herramienta interpretativa, el color brinda un ordenamiento posible ante el caos del mundo. Desde aquella capacidad de las lenguas Inuit (esquimales) que distinguen 30 variantes del blanco hasta la imperceptible gama de colores de los televisores 4k, el ser humano depende casi exclusivamente de su sentido de la vista. Si no ve, está en peligro. Si no puede segmentar, fragmentar en elementos distinguibles el bloque de realidad que entra por sus ojos, también. Los colores, ergo, son de ayuda. A su vez, deleite. Si bien es cierto que la conciencia de una visión coloreada en occidente es relativamente reciente (los escritos antiguos sólo dan cuenta de 8 y el mismo Aristóteles sólo percibía 3 en el arcoíris) la humanidad tiene vínculos de larga data con las formas expresivas del color. El primero de ellos es el que brinda el paisaje. El segundo su propia corporalidad y la de los suyos. El tercero, la representación de los dos anteriores ya sea en paredes, vestimentas y pinturas corporales rituales que dan cuenta de los vínculos entre el arte, la religión y los ordenamientos sociales en los cuales se insertan.
En el nro. 55 de Periódico Andén “Arte & Política” de febrero de 2011 se hizo un acercamiento aproximado al tema bajo el supuesto de que todo producto artístico es una declaración política. Este nro.84 “Colores (No todo es blanco y negro) tiene algo de eso. ¿La elección de un color para las propias banderías posiciona realmente a un sujeto en un espacio determinado o esta es sólo una consideración ociosa que busca enrular el rulo de la reflexión política para llevar agua al propio molino? Algo de eso, por supuesto, también hay.
La mayoría de los ciudadanos argentinos en condiciones de votar eligieron en octubre de 2015 un cambio en las formas de representar y relacionarse con lo público y lo privado, con el bien común y el bien individual. El espacio ganador, la coalición CAMBIEMOS, no es ajena a las disputas de color. Mauricio Macri dirige con mano de hierro al PRO, una agrupación que ha hecho del amarillo furioso una marca y un eslogan que –a diferencia de lo que opinan sus críticos más infantiles- está repleto de contenido ideológico…de un liberalismo de derecha urticante. Sus socios del partido radical aportan el blanco y el rojo de una rebeldía que sus propios integrantes hace décadas en la que no creen. Y algunos otros colores que coaligan formas menores de expresión partidaria que entienden a la política como una escuela de señoritas sin advertir que son partícipes de la propia barbarie que denuncian. Tal y como lo hacían los unitarios y los federales (1826-1852), los azules y los colorados (1962), o el amarillo Macri vs el naranja Scioli de los últimos tiempos.
No sólo es un desafío pensar un nro. Que utilice a los colores como excusa para pensar la realidad. También es un desafío hacerlo en blanco y negro. No sólo por lo puramente técnico sino porque entendemos que el camino que va del blanco al negro está repleto de una infinita gama de grises que los sentimientos no pueden abordar. Sólo el auxilio de un entendimiento claro, de un ojo entrenado para percibir matices, nos permite hacer las distinciones que nuestro tiempo requiere.
Por eso desde la comunicación cultural independiente apostamos a que, como sociedad, abandonemos las zozobra oscura del presente y el oropel nostalgioso del pasado por colores mucho más reales y más dignos, más arduos, sí, pero también más firmes y perdurables: el gris cemento del asfalto y el marrón de la calle de tierra. Esas dos dimensiones de lo público que el campo popular no tendría que haber abandonado nunca.