Montañas: todos hemos visto las montañas alguna vez, ya sea porque las tenemos en las ventanas de nuestras casas, porque hemos andado cerca, porque las hemos visitado, porque nos han venido a buscar. Las montañas representan, ante todo, elevación: se alzan majestuosas hacia el cielo, escarpadas, épicas, maravillosas. Envueltas sus cimas en nieves eternas; custodiados sus secretos en sus paredes infranqueables; embelesados sus mitos en su elegancia imponente. Las montañas nos invitan subir. Un sueño que desvela a quienes sufren este hechizo. Sí: hay algunos que lo hacen. Todos hemos escuchado historias, hemos leído algo, hemos admirado a quienes se atreven: son los montañistas, escaladores, alpinistas o como queramos decirles.
Ahora bien: ¿Alguien conoce a un escalador? ¿Quiénes son los escaladores? ¿Cómo viven? ¿Qué los impulsa a adentrarse en lo desconocido?
En principio hay que decir que estos personajes no tienen mucho de singular: son, ante todo, seres humanos, dotados de grandes ilusiones y de absolutamente ningún poder sobrenatural. Son personas como cualquiera, y subir montañas es simplemente lo que hacen, así como otros venden seguros, operan corazones a pecho abierto, escriben poemas o construyen casas. En el fondo (hay que decirlo) subir una montaña no es algo tan difícil; requiere pasión y las ganas de recorrer un camino: hay que aprender, hay que entrenar, hay que ir despacio. Ahora bien, cuando alguno de estos simples actos, humanos y finitos, gana cierta notoriedad, cuando las noticias de un ascenso (exitoso o frustrado, pero siempre aventurero) nos llega al oído, parece despertarse en nosotros una revolución: ¿Por qué será que en estos tiempos, en que nada es nada sin su debida etiqueta, los escaladores revuelcan los dogmas sociales en el ideario de lo culturalmente establecido? ¿Por qué será que sus “hazañas” suscitan admiración y un sinnúmero de opiniones y sentimientos encontrados?
Aquí es donde entro yo: me llamo Hernán, llevo unos quince años escalando, y voy a ensayar al respecto:
Quizás escalar sea un hecho extraordinario y quizás sea así porque hacerlo conlleva un riesgo. Cuando uno escala, de una u otra manera pone su vida en juego, y aunque la gente que no nos conoce tiende a estereotiparnos como una mezcla de insensatos superhéroes, hay que decir que, en nuestros días, escalar no es mucho más arriesgado que manejar un auto. Aun así, siempre que nos despegamos del suelo y vamos tras un sueño, la vida cobra una dimensión diferente, extracotidiana, digamos. De una u otra forma uno la pesa, la mide, la cuida y decide cuánto la arriesga. Y si hay algo cierto en la escalada es que a todos alguna vez nos ha tocado soltar ciertas seguridades y abrazar la trascendencia humana por fuera de esa burbuja llamada vida. Las preguntas son: ¿Qué es la vida y qué significado tiene para cada uno de nosotros? Vivimos en una sociedad plagada de paradojas, que sobredimensiona la juventud al tiempo que avala el miedo a la muerte, que te niega el trabajo si ya cumpliste 40, pero te vende la ilusión de vivir hasta los 90. ¿Qué será vivir? ¿Trascender? ¿O solo durar mucho tiempo? Ninguno de nosotros sabemos hasta cuándo vamos a vivir, la muerte es parte de la vida, es un cambio de estado, una transformación ¿Por qué le tememos tanto? Muchas personas piensan que escalar es insensato, que es arriesgarse tontamente, lo sé porque lo he sentido en algunas miradas, porque me lo han dicho y porque me lo han hecho creer un poco también.
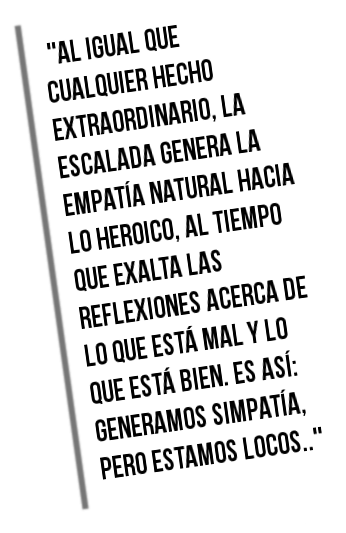 Hollywood y sus películas, las historias que escuchamos y, sobre todo, las que queremos oír, han asociado la escalada a un hecho sumamente lúdico, en el que sobresalen la muerte y las cuerdas que inexplicablemente se cortan, por sobre las pasiones y las historias de quienes encuentran en la valentía de romper con el día a día, la posibilidad de hacerse con un puñado de polvo de estrellas. ¿De qué estaremos escapando los escaladores?
Hollywood y sus películas, las historias que escuchamos y, sobre todo, las que queremos oír, han asociado la escalada a un hecho sumamente lúdico, en el que sobresalen la muerte y las cuerdas que inexplicablemente se cortan, por sobre las pasiones y las historias de quienes encuentran en la valentía de romper con el día a día, la posibilidad de hacerse con un puñado de polvo de estrellas. ¿De qué estaremos escapando los escaladores?
La cultura establecida nos indica un camino, con algunos contrasentidos que nos exaltan vívidamente, pero asfaltado y con curvas amplias. No hay mucho que decidir, digamos. La vida no es algo que normalmente se mida, no se pesa, no se reflexiona: está ahí y punto. En esa misma dirección, tampoco se cuestiona, no se piensa qué es lo que con ella se hace: se la “cuida” y “prolonga” desde los últimos adelantos de la medicina y el consumo de medicamentos; se la consagra a la búsqueda del deber ser, por encima de las reales necesidades y posibilidades de expresión auténtica, que cada uno, como individuos, podemos encontrar en nosotros mismos; se la llena de las mayores “comodidades” a como sea posible: un auto para no caminar, comida congelada para no cocinar, una tele grande para no pensar…
Escalar te pone en la otra vereda: te manda, aunque sea por un instante, al cuarto oscuro de las incomodidades: hace frío, estás lejos, hay que esforzarse, hay que mantenerse calmo, estás solo, terriblemente solo; en la espectacularidad del mundo, en dimensiones tan grandes que te hacen sentir un latido, en noches de estrellas tan abundantes que te abruman hasta el llanto, en desafíos tan demandantes que te trasladan a la verdadera dimensión de quien realmente podés ser. Cuando uno escala se abraza a la vida, aun a costa de ponerla en riesgo más visiblemente (¿Pero más realmente?) que en la vida cotidiana. En esta situación, no hay espacio para los lugares comunes, para los estereotipos, para el confort; las prácticas que “ahorran” esfuerzo en la vida diaria son aquí el enemigo, de las ilusiones, de los sueños y de la vida. Ponerse en situación de escalada apaga, en algún punto, los rasgos culturales que son base de la vida en sociedad; nos deja desnudos, con nuestra animalidad, frente a un desafío: sentir, fluir, actuar, sobrevivir.
Esto funciona así porque andar la montaña es, ante todo, un acto de uno con uno mismo. La cuerda que te une a un compañero y se vincula con el entorno es casi la única expresión del mundo tal y como lo conocemos. Los otros, los que comparten las experiencias del monte son casi parte de uno mismo: ponemos nuestras vidas en manos de los demás. Una vez que la decisión está tomada, la determinación te empuja a soltar las seguridades: es hora de ponerse en situación, arriesgar, fluir, expresarse, conectarse, ser uno mismo, sin tapujos, con miedo, con incertidumbre, pero con la dicha de sentir la vida fluyendo en cada movimiento.
Al igual que cualquier hecho extraordinario, la escalada genera la empatía natural hacia lo heroico, al tiempo que exalta las reflexiones acerca de lo que está mal y lo que está bien. Es así: generamos simpatía, pero estamos locos. La cultura establecida nos dice cómo pensar, nos da las repuestas antes de que nos preguntemos nada, ¿será que todo cuestionamiento ideológico, traducido en un movimiento físico ha de ser visto como una expresión de locura? La vida en sociedad nos adormila, nos mantiene enmarañados en la masa gris de las necesidades irreales, nos apaga nuestras capacidades más básicas y extraordinarias: ni más ni menos que lo que nuestro cuerpo y nuestra mente son capaces de hacer, si se armonizan tras un objetivo. Lo establecido se reproduce, lo que está dado no se cuestiona, ¿a quién se le ocurriría caminar doce horas por día? ¿A quién le resultaría sensato pasar veinte días en una pared? ¿Quién pensaría que dedicar diez años de la vida a preparase para una escalada de algunas horas pudiera ser lo correcto? A mí, esas cosas hoy me resultan de lo más natural que existe. Escalar me ha enseñado que entre el punto donde comienza la incomodidad hasta el lugar exacto en donde sobreviene la muerte hay una brecha tan grande que es casi imposible encontrarla. ¿Será que está mal buscar la esencia de la vida como apretando la uña para saber, ante el dolor, que ahí está, que es mía?
Escalar es, en suma, un acto que comienza por el deseo primitivo de subir, de trepar; un movimiento aparentemente inútil que emana de una motivación divina, algo que te asoma al abismo de tu propia existencia y te pone ante la necesidad de expresarte, con el cuerpo, la mente y el espíritu. Desde este lugar, escalar es mucho más que subir una montaña, es un acto revolucionario en tanto genera contracultura, en tanto alerta acerca de las cuantiosas posibilidades que, como especie, tenemos por fuera del confort desmedido creado por la cultura del consumo. Es cuestionar desde la pasión y los sueños. Vivir para escalar y rodearse de gente que siente la vida en similar dirección, es asumir el compromiso de transformar desde lo micro, para que la ilusión de un mundo más hermoso se concrete en la suma de nuestras voluntades. Y no digo que los escaladores seamos conscientes de aquello ni que seamos la base de un cambio cultural incipiente; solo digo que ciertas actividades, ciertos movimientos, ciertos juegos son capaces de espejarnos el alma, para devolvernos en su reflejo la innegable necesidad de cuestionar y cuestionarnos. Algunos gustamos ostentar la vocación de la ruptura, una palanca ideológica capaz de mover el mundo, de rotarlo por completo. Yo escalo montañas y esa es mi palanca, sueño con una vida más conectada, que fluya más desde el ser que desde el deber ser. Siento que un mundo mejor es posible, y me gusta pensar que entre todos vamos a lograrlo.





















