James Dean podría haber dicho aquello de: “Vive rápido, muere joven, y deja un bonito cadáver”, lo cual se habría adecuado a su destino, si se deja de lado el detalle de que Dean, luego de haber chocado a toda velocidad en la carretera, no dejó un cadáver atractivo, según los cánones occidentales de belleza. Lo cierto es que la frase no fue dicha por él originalmente, aunque no pueda descartarse que la haya pronunciado alguna vez. Y esa, en definitiva, es la clave de su mito: nada puede descartarse sobre James, podría haberlo hecho todo, podría haber ganado el Oscar, varias veces incluso; podría haber tenido amoríos con la mitad de Hollywood (y por qué no, con la otra mitad también); podría haber hecho las películas más taquilleras, así como podría haber abandonado el cine a los treinta, ahogado en alcohol y tosiendo cada vez que encendía un cigarrillo. A Dean, le faltaron años para construirse a sí mismo, así que el imaginario popular tomó la posta desde allí y dejó que cada uno le pusiera las características que más le gustan, a partir de algunos trazos gruesos que no se pueden obviar. Es como un libro para colorear, hay unas líneas que delimitan su figura, pero, en cuanto a los colores, todo vale.
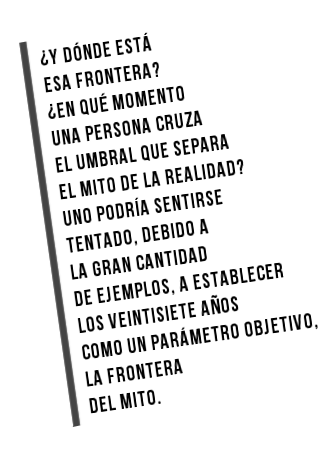 Por poner una figura similar al frente, vale decir que Leonardo Di Caprio jamás será un mito. Ha vivido demasiado, ha tenido el mal gusto de decepcionar a los aficionados al cine con su costumbre prosaica de cumplir años, a la manera de cualquier vecino de barrio. Imposible hacer elucubraciones en torno al destino de la gente que no tiene a bien morirse a tiempo.
Por poner una figura similar al frente, vale decir que Leonardo Di Caprio jamás será un mito. Ha vivido demasiado, ha tenido el mal gusto de decepcionar a los aficionados al cine con su costumbre prosaica de cumplir años, a la manera de cualquier vecino de barrio. Imposible hacer elucubraciones en torno al destino de la gente que no tiene a bien morirse a tiempo.
¿Y dónde está esa frontera? ¿En qué momento una persona cruza el umbral que separa el mito de la realidad? Uno podría sentirse tentado, debido a la gran cantidad de ejemplos, a establecer los veintisiete años como un parámetro objetivo, la frontera del mito. Morrison, Cobain, Hendrix, Joplin. Es difícil saber hasta qué punto sus nombres pesan por lo que hicieron o por lo que podrían haber hecho. Nadie puede dudar de sus méritos artísticos, pero no deja de ser conveniente que no les haya alcanzado el tiempo para grabar un disco horrible, como la mayoría de los músicos suele hacer una vez que se acostumbra a conducir su Mercedes Benz.
Una adición interesantísima –aunque desde otro ámbito– habría sido Diego Armando Maradona, que jugó el Mundial de México 1986 con veintiséis años y que, si hubiera tenido el buen tino de despedirse de este mundo al año siguiente, hoy sería mito, y no una realidad con operaciones en las rodillas, juicios por cuota alimentaria, episodios de violencia de género y demás cosas tan terribles como mundanas. Cada vez que Diego sopla las velas, se adentra más en ese mar de angustias y sinsabores en el que nadamos todos y se aleja de aquel junio del ochenta y seis que, a efectos prácticos, parece haber tenido lugar en otro planeta, justamente aquel en el que viven los mitos. A un mito, en definitiva, no se lo puede encontrar en la fila del banco.
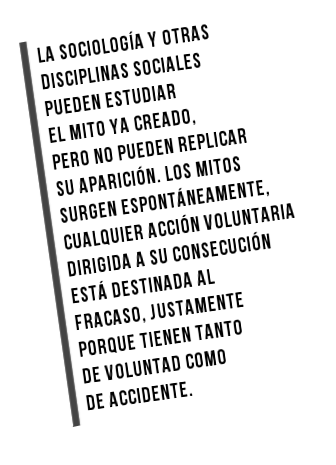 El punto es confuso, no parece haber reglas claras para el caso, la construcción social se basa en tantos factores que descubrir sus engranajes parece imposible. La sociología y otras disciplinas sociales pueden estudiar el mito ya creado, pero no pueden replicar su aparición. Los mitos surgen espontáneamente, cualquier acción voluntaria dirigida a su consecución está destinada al fracaso, justamente porque tienen tanto de voluntad como de accidente. Ni siquiera la muerte es una garantía: hay mitos vivientes, gente que ha alcanzado esa altura por malograr su destino debido a circunstancias no mortales.
El punto es confuso, no parece haber reglas claras para el caso, la construcción social se basa en tantos factores que descubrir sus engranajes parece imposible. La sociología y otras disciplinas sociales pueden estudiar el mito ya creado, pero no pueden replicar su aparición. Los mitos surgen espontáneamente, cualquier acción voluntaria dirigida a su consecución está destinada al fracaso, justamente porque tienen tanto de voluntad como de accidente. Ni siquiera la muerte es una garantía: hay mitos vivientes, gente que ha alcanzado esa altura por malograr su destino debido a circunstancias no mortales.
Sin embargo, hay elementos que parecen repetirse: el destino incumplido por la muerte o un impedimento de importancia, el ascenso vertiginoso, el talento, claro. Y especialmente, lo que aportamos los demás, los que en definitiva construimos el mito: la creencia esperanzada de que en algún lugar las cosas salieron bien. Porque en algún punto, creer que las cosas podrían haber salido bien es un sucedáneo pobre, pero el único que existe para el caso de que hayan resultado mal, y vivir con la verdad requiere, de vez en cuando, aferrarse a la posibilidad de la fantasía.



















