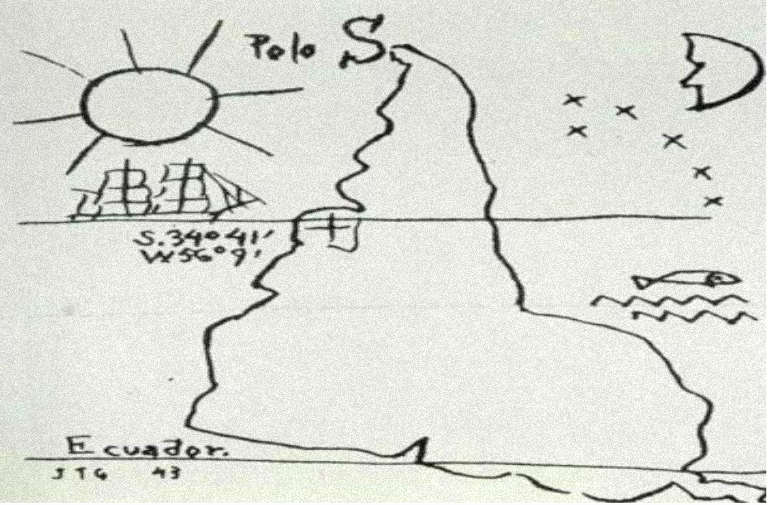Preguntarse por las políticas culturales es preguntarse también por los conceptos de Nación y Estado, todos originados en la modernidad. Las coincidencias no son arbitrarias y su evaluación nos ayudará a entender la relación que histórica y actualmente la vinculan con el accionar político, la constitución de la esencia de los pueblos, así como su utilización simbólica.
Aquello que hoy entendemos por “políticas culturales” es una noción eminentemente moderna. Prueba de ello es el estrecho vínculo que tiene con los conceptos de Nación y Estado. Si sumamos el punto de vista histórico, puede considerarse que las campañas de evangelización que la Iglesia Católica ha realizado en nuestro continente durante su conquista y colonización es un antecedente muy importante tanto para la emergencia de los planes de educación pública defendidos y difundidos por el liberalismo político desde mediados del siglo XIX, así como también de la instalación de pomposas estatuas en los centros urbanos recordando a las gestas de antaño y a los promotores de la patria. Todos estos casos son movimientos de reforma de la integridad espiritual de ciertas poblaciones; diversos modos de politizar la cultura, y por supuesto son susceptibles de diversas valoraciones, de acuerdo a la orientación ideológica de quien emita juicio.
Sin embargo, no deja de ser una nota para destacar el hecho de que tanto una evangelización, como una educación, como la promoción de una historia, son acciones que claramente se desarrollan de acuerdo a un movimiento centrífugo, por el cual un centro expande algo de sí hacia su periferia. Es inevitable que en el principio de la acción existan fuertes desequilibrios entre ambos términos, de modo que lo que distingue al centro debe dar cuenta de la superioridad de su posición y de lo que de ella emana, para que aquella periferia acepte sus dictámenes en el acto de una afirmación consciente. Esto es lo que se ha llamado, teórica e históricamente, un proyecto civilizatorio. Como se sabe, el pronóstico de un progreso armonioso de la cultura occidental -que es una sinécdoque para referirse a la totalidad de lo propiamente humano- ha sido la idea mediante la cual Europa ha pretendido acompañar y justificar su expansión imperial desde el siglo XV hasta el XX, alegando la superioridad de su legado y mostrando que el destino de la humanidad se debatía en la necesidad de que el resto de los pueblos siga la senda trazada por la evolución del espíritu moderno, a cuya vanguardia se encontraba ella misma. Como era de prever, las élites dirigentes que se hicieron cargo de los países emancipados en América han adoptado ese proyecto como bandera, y con la serie de preceptos que ello implicaba, se dedicaron a instaurar políticas culturales.
Creo que es importante aclarar esa dimensión histórica implicada en la idea de políticas culturales, de modo que no pasen inadvertidas las relaciones que trae aparejada, y que se vinculan con las necesidades y conflictos reales en respuesta de los cuales esa noción fue desarrollada. En verdad, la presencia de políticas culturales propiciadas por los Estados modernos, más que respuestas a demandas surgidas de sus supuestos “beneficiarios” (aquéllos que no acceden espontáneamente a la cultura), son soluciones para problemas detectados por las clases dirigentes. Ello nos podría hacer pensar que no es en absoluto ingenua la relación que las políticas culturales tiene con las categorías de “Nación” y “Estado”.
En efecto, las políticas culturales suelen ser tratadas como una obligación del Estado y un derecho de la Nación. Recordemos que el período en que según nuestra exposición han nacido las políticas culturales (como proyectos civilizatorios) coincide con el momento en que precisamente se desarrollan los Estados nacionales. Éstos no son más que artilugios teóricos por los cuales se pretende determinar una cierta unidad metafísica -definida por un pueblo, una cultura, un idioma- forzándola a coincidir con el área de control de una cierta autoridad, que se ha formado en las contingencias de la lucha por el poder. De ese modo, a partir del siglo XVI, se ha intentado convencer a las poblaciones comprometidas de que pertenecían a un determinado grupo social, representado de manera transparente por una única autoridad soberana (ya sea un rey o un parlamento). Bajo esa retórica identitaria -ella misma, una política cultural-, se ha convencido a los provenzales, bretones, y vascos de que eran franceses; o a los catalanes, gallegos y andaluces de que eran españoles.
Concluyamos diciendo que la idea moderna de un Estado nacional es pensada como la reunión de una entidad metafísica -en el sentido de que se la supone como preexistente y como fundamento sustancial de una identidad- que es la Nación, y una representación artificial que ejecuta sus actos de autogobierno -el Estado-, en una misma persona moral. De esa manera, las políticas culturales serían el precepto de que la cultura nacional se reproduzca a sí misma en virtud de un acto político por el cual el representante (el Estado) asegura la circulación y difusión del ser o esencia (la cultura) del representado (la Nación), en tanto es un derecho de éste último; o más que un derecho, una condición necesaria de su subsistencia: algo así como un derecho natural. Este planteo, un tanto abstracto, se sostiene en una serie de supuestos implícitos. Por ejemplo, que existe algo así como un ser nacional que debe surgir de un núcleo espiritual homogéneo para ser difundido y reproducido en la individualidad de los miembros que le pertenecen -los ciudadanos-. Además, se esquiva la dificultad de pensar cómo podría un ente convencional -un gobierno- desentrañar la naturaleza intrínseca de esa cultura, al suponer una identidad estructural entre el Estado y la Nación.
La mirada transmoderna intenta combatir contra los mecanismos de dominación construidos desde el poder imperial del discurso moderno, a la vez que pretende hacerse cargo del ineludible legado que los últimos siglos han dejado al hombre. Para el caso de las políticas culturales, podría ser productivo reintegrar cada uno de los elementos teóricos que implica al ámbito de la realidad concreta, y comenzar a advertir quiénes son los sujetos reales que se esconden detrás de su retórica modernizadora. Entonces, la Nación o su ser cultural, no pasa de ser la visión que una élite tiene de sí misma y de su mundo; el Estado es el instrumento por el cual se consolida e impone esa visión; y finalmente, las poblaciones -el verdadero “objeto” de las políticas culturales- serán concebidas como el material informe sobre el cual el grupo de poder articulará sus sueños mundanos, intentando hacer de la sociedad un fiel reflejo de su percepción de la realidad humana, lo cual -de más está decirlo- suele ser perfectamente funcional a sus intereses materiales.
Creo que si hoy puede resultarnos un poco exagerada esta descripción, se debe básicamente a que la emergencia de las masas al área histórica -producida durante el siglo XX- ha venido a minar la ductilidad con que las oligarquías logran su cometido. Por ello es que hoy por hoy “políticas culturales” pueden ser asociadas más fácilmente con el derecho de las poblaciones al acceso a la cultura. Sin embargo, es bueno detectar las huellas residuales que la génesis histórica de la idea de política cultural ha dejado en la actualidad, de modo que el Estado, a la vez que la mencionada obligación, mantiene el derecho a decidir qué contenidos culturales son aquéllos que responden a una “verdadera” representación nacional o, en todo caso, cuáles la acercan a la esfera de las “naciones civilizadas”.
En mi opinión, una rearticulación transmoderna de la idea de política cultural debe ser aquélla que abandone la representación de las poblaciones como “objetos” de la política del caso, y las empiece a considerar “sujetos de derecho” sustantivo -esto es, no meramente formal-. El Estado mantiene la obligación de facilitar el desarrollo y difusión de la cultura -debe otorgar los recursos necesarios- pero además debe resignar su derecho a decidir sobre los modos de ser de los sujetos culturales; es decir, debe dejar en libertad a las poblaciones para que utilicen esos recursos en la promoción de su propia imagen del mundo; tal vez sus organizaciones ya hayan adquirido madurez suficiente■