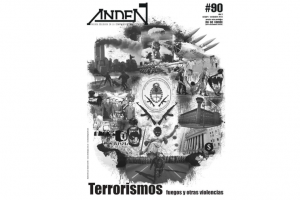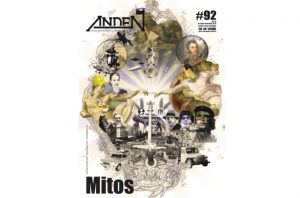La idea de “vacaciones” es eminentemente moderna. No fue sino hasta bien entrado el siglo XX que comenzó a pensarse que el trabajador merecía un descanso anual. Lo que hoy llamamos vacaciones era solo una atribución que las clases dominantes se arrogaban porque podían hacerlo, porque podían delegar sus asuntos sin merma de su patrimonio y de su estilo de vida. Se las tomaban cuando querían, cuando necesitaban un descanso o un viaje. La literatura está llena de ejemplos de gente a la que sus médicos le recomendaba un “cambio de aires” en balnearios, en la montaña o en casas de campo. Cosa impensable para los obreros de la revolución industrial que miraban con añoranza los tiempos en que las estaciones determinaban sus temporadas de descanso y de trabajo.
Con el advenimiento de las luchas sindicales se exigió para el proletario un periodo de descanso pago que le permitiera recuperar fuerzas, luego, claro está, de haber conseguido jornadas laborales pautadas y humanamente razonables. En la Argentina, la extensión de este tipo de beneficios se le debe al omnipresente primer peronismo que legisló a favor del descanso y propició las condiciones sociales y de infraestructura necesarios para que el trabajador no solo adquiriese estos derechos en el papel sino también para que pudiese viajar con su familia a complejos turísticos construidos a tal fin en todo el territorio nacional como, por ejemplo, el complejo de Embalse en la provincia de Córdoba, realizado por el Ministro Pistarinni, o la serie de complejos en el Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires.
Un habitual colaborador de Andén, el especialista en relaciones laborares Daniel Capece, nos recuerda que tanto las vacaciones como el descanso semanal y la extensión de la jornada, si bien responden al derecho laboral, tienen su origen en la salud del trabajador, en razones fisiológicas. Pero sería inocente pensar que los dueños del capital tienen esto presente a la hora de cumplir con la ley. En todo caso, la razón de su cumplimiento es por pura practicidad: un trabajador que no descansa se accidenta con mayor frecuencia. Un trabajador que no descansa física y mentalmente comete errores, es decir, produce menos. Por esa razón la ley determina claramente que no pueden ser reemplazadas por compensaciones económicas y obliga al empleador a otorgarlas. Para beneficio de ambas partes. El Estado moderno juega siempre a dos puntas, debe hacerlo. No es cuestión de humanidad, sino de conveniencia.
No obstante tanto los talleres textiles clandestinos hasta las grandes multinacionales agrícolas omiten el derecho humano de los trabajadores a un descanso. Más allá de lo que indica la ley, claramente inspirada por una idiosincrasia paulatinamente deslizándose hacia el olvido; el mundo empresarial no acata de buen grado el descanso, salvo el propio.
Hay zonas, territorios más sensibles que otros con los que el pensamiento se topa al pensar en las vacaciones. Los aeropuertos, las terminales de ómnibus, los restoranes, las playas, los hoteles, las autopistas… adquieren, como proponía Marc Augé, la consistencia de no-lugares, espacios de transito absolutamente impersonales. Preparados para albergar a cientos de miles de visitantes y transeúntes, los no-lugares cobran protagonismo en los medios y a través de ellos en el imaginario colectivo del cual carecen durante la temporada regular. Estos lugares de impersonalidad pura son incluso objeto de políticas muchas veces proactivas que han descubierto desde los últimos 50 años que el espejismo del descanso que prometen es redituable económicamente tanto para empresarios como para las economías regionales. Porque en suma el descanso en ese lugar soñado, en aquel lugar único que tanto nos promete la agencia de viajes o el relato del mochilero amigo no es más que una pausa minúscula en el andar de la maquinaria productiva.
Siempre produciendo, el trabajador, en su descanso, se prepara para el resto del año. Junta fuerzas, no necesariamente para llevar una vida más plena, sino para seguir produciendo. Tanto el banquero, como el productor agrícola, el obrero fabril o el educador comparten ese sino. Y sí parece terrible si se lo mira con detenimiento, más aún debe parecernos la suerte de aquellos que no se toman vacaciones porque no las tienen, aquellos que si no trabajan “no paran la olla”.
Hace unos años la clase media se escandalizó cuando Raúl Castels, militante social de variopinto itinerario ideológico, le exigió al Gobierno Nacional pasajes gratis en el tren a Mar del Plata para sus seguidores. Más allá de la metodología y el momento poco oportuno que eligió para hacerlo (principios de 2005/2006) el pedido desnudó un prejuicio, por llamarlo de algún modo, pequeño burgués: las vacaciones y el descanso son el derecho del que trabaja, el que no lo hace, no importa el motivo, no las merece. Y es un error. El descanso, la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares, de “cambiar de aires” no es una cuestión de merecimiento sino una necesidad ya que hacen a la integridad del ser humano, a su educación y a su felicidad. Es cierto que el Estado no puede ocuparse de ella, pero es su obligación instrumentar las condiciones que la permitan. Y también es su obligación evitar que las vacaciones y los no-lugares donde ellas se dan se conviertan en cotos de caza clasistas, solo para unos pocos ilusos que se mienten a sí mismos una tregua■