Es la reacción psicosomática de una persona que resulta expuesta a cantidades inconmensurables de belleza, sobre todo en museos o galerías de arte. Lleva este nombre en honor al reconocido autor francés, quien habría padecido por primer vez el síndrome cuando viajó a Florencia en 1817 y estuvo cara a cara con un Botticelli. No existe aún tratamiento o terapia alguna.
Síntomas: taquicardia, depresión, vértigo, desmayos, aturdimiento, alucinaciones.
Causas: estrés, traumas infantiles, desequilibrio hormonal, represión de recuerdos.
Y sí. Hasta esto existe. No sé a ustedes, pero a mí el síndrome me hizo pensar en lo siguiente.

¿Alguien vio el programa Art Attack? Bueno, el síndrome es la versión literal. Davides sensuales y Venus de Milo voluptuosas nos persiguen en pesadillas anatómicas para recordarnos que debemos ir al gimnasio. El jardín de las delicias de Bosch nos angustia con sus colores de country por no poder pagar un alquiler mejor que el de nuestro dos ambientes que da a un patio interno. La Noche Estrellada de Van Gogh nos recuerda lo único entretenido que hay en la tele: ese programa de chimentos sobre gente que claramente vive mejor que uno. Los cuerpos matemáticos de una pintura cubista nos convencen de que sí, que nos hagamos ya mismo esa cirugía estética postergada. La perfección tiene que existir, por favor te pido; en algún lado, por lo menos, aunque no sea en este mundo de cuarta.
Me enteré del síndrome por un exprofesor japonés que conocí en un bar de Shibuya. El tipo se especializaba en literatura alemana y lo habían echado por dormirse en el trabajo; ahora pasaba sus días emborrachándose porque acá nadie contrata a profesores despedidos. Me contó que se había propuesto gastar todo el dinero de su indemnización (en Japón esto es muy raro, y él se consideró “afortunado”, según dijo) en visitar todos los museos del país. Que estaba buscando revivir lo que sintió al ver en el Louvre La Libertad guiando al pueblo de Delacroix: un síncope catatónico. “¿Qué cosa?”, me contó así del síndrome de Stendhal. Que en la actualidad los turistas son los más proclives a padecer este tipo de traumas y, entre ellos, los japoneses o asiáticos por el choque de culturas. Que el síndrome tiene su propia película, en cuya escena inicial se puede ver precisamente a unos japoneses paseando y sacando fotos por La Gallería Uffizi en Florencia. Que se escucha a uno decir: すごい! (¡Súper!). “¿Casualidad?”, me pregunto. Dijo también que, en el comienzo de La Grande Belleza de Paolo Sorrentino, asistimos a una muerte nipona de índole similar.
Le dije que capaz había sido solo un golpe de calor, eso de ir de monumento tras monumento cargando la cámara de fotos… El tipo me miró extrañadísimo. Le dije que capaz hasta Stendhal estaba cansado y que lo más probable es que nunca hubiese querido crear este monstruo conceptual. El tipo siguió con que Dostoievski sufrió un ataque igual cuando vio el Cristo Muerto de Holbein en el museo de Basilea. Que Proust sufrió lo mismo ante un cuadro de Cézanne, y que Freud y Jung describieron los trastornos que genera ver las tragedias griegas. Que la obsesión por la belleza es, sin ir más lejos, el tema central de la obra de Yukio Mishima y de Heinrich Böll. Cerró con aquel verso de Rilke: “Lo bello no es más que ese grado terrible que todavía podemos soportar”, le salió decir mientras vaciaba su botellita en una copa de sake.
Después habló sobre todos los museos a los que ya había ido y sobre cada uno de los shocks que había sentido ante las respectivas obras. Ese leve dolor de cabeza que sintió ante el famoso tigre de Kawanabe Kyosai; las cercanías de vómito ante las lilas de Monet, en el Museo de Arte Occidental; los temblores que sintió ante La puerta del infierno de Rodín, en el parque de Ueno, aunque solo fuera una réplica. “Imaginemos un canon artístico que esté determinado por los traumas que generen las obras”. Que serían mejores aquellos artistas que provocan fuertes delirios psicóticos, que existirían tantas variedades de belleza como grados de esquizofrenia por parte del observador (paciente), que el síndrome de Stendhal de seguro ha se ser más débil en un museo de arte contemporáneo. Que habría nuevos síndromes: el de Stendhal surrealista, el de Stendhal etnográfico, el de Stendhal en un museo de arte escandinavo en el que hicieron paro los trabajadores de limpieza.
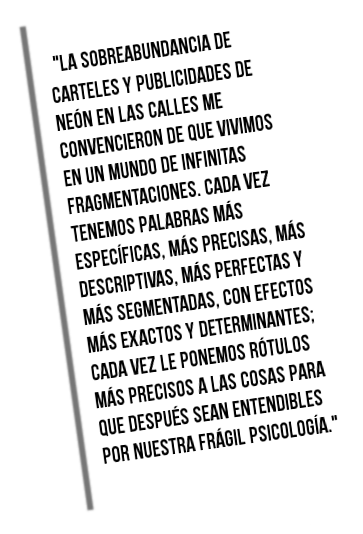 Envidié su lucidez y hasta noté un tono de autocrítica. Después se quedó en rotundo silencio hasta terminarse su sake. Se levantó, me saludó bajando la cabeza y se fue hacia otro rincón del bar, siempre con esa seguridad que solo tienen las personas nostálgicas o convencidas (¿no son lo mismo?) de que todo pasado se ha perdido por completo o se ha banalizado hasta el hartazgo. Esas personas que hoy vagabundean por el mundo hasta encontrar lo más similar a ese pasado; mejor aún si tiene descuento para estudiantes y discapacitados. Que la sed por los ideales, por la inocencia en el exotismo o por la atmósfera fantasmagórica de lo bello (son palabras de Baudelaire) deben de existir aún de alguna forma, aunque solo sea dentro de un museo, solo en situación de turistas e incluso solo en caso de ser japoneses. Dale, si ya pagué la entrada.
Envidié su lucidez y hasta noté un tono de autocrítica. Después se quedó en rotundo silencio hasta terminarse su sake. Se levantó, me saludó bajando la cabeza y se fue hacia otro rincón del bar, siempre con esa seguridad que solo tienen las personas nostálgicas o convencidas (¿no son lo mismo?) de que todo pasado se ha perdido por completo o se ha banalizado hasta el hartazgo. Esas personas que hoy vagabundean por el mundo hasta encontrar lo más similar a ese pasado; mejor aún si tiene descuento para estudiantes y discapacitados. Que la sed por los ideales, por la inocencia en el exotismo o por la atmósfera fantasmagórica de lo bello (son palabras de Baudelaire) deben de existir aún de alguna forma, aunque solo sea dentro de un museo, solo en situación de turistas e incluso solo en caso de ser japoneses. Dale, si ya pagué la entrada.
Lo seguí con la mirada por el bar mientras el tipo buscaba una nueva víctima. Una suerte de mendigo de oídos vírgenes que quizás se compadecieran de su melancolía de trauma. ¿Cuál va a ser su próximo museo? ¿Qué tipo de nueva especificidad habrá de requerir vitrinas y panfletos y salidas de emergencia? Después de todo, también me había dicho en algún momento de la charla: “Todo en este mundo tiene su lugar y por lo tanto, su museo”. Solo en Tokio hay algunos de los más bizarros: el museo de las ilusiones visuales, el museo de los robot, el del tabaco, el de la sal, el de los barriletes, el de los parásitos (incluido uno de nueve metros que sacaron del cuerpo de un tipo de 40 años), el del béisbol, el del crimen, el del origami, el de caños para desechos blandos, el de las insignias de bomberos, el de los samuráis, el de la caligrafía y el de los profilácticos, entre otros.
Salí del bar medio borracho. La sobreabundancia de carteles y publicidades de neón en las calles me convencieron de que vivimos en un mundo de infinitas fragmentaciones. Cada vez tenemos palabras más específicas, más precisas, más descriptivas, más perfectas y más segmentadas, con efectos más exactos y determinantes; cada vez le ponemos rótulos más precisos a las cosas para que después sean entendibles por nuestra frágil psicología. Pero hasta Freud explicó que existe una contradicción entre la cultura y las pulsiones, ya que la primera restringe el despliegue y la satisfacción de las segundas. Sentimos culpa, dijo el austríaco, porque la cultura humana nos limita. ¿De que mierda nos sirve esa multiplicación de artistas, géneros y síndromes, si no podemos salir del encasillamiento taxonómico? ¿Le tendremos miedo a vivir el arte por fuera de las columnas y pasillos de un (nuestro propio y privado) museo? No me resultaría nada raro que pronto justifiquemos esa adicción a lo particular creando para ello algún nuevo tipo de síndrome o de trauma.
PD: Mientras, los publicistas de Audi usan el síndrome para estas cosas. Qué disgusto sentiría el japonés del bar al saber lo que hicieron con su nostalgia.





















