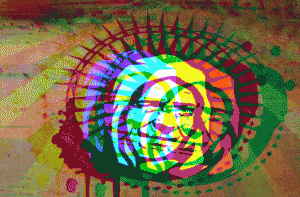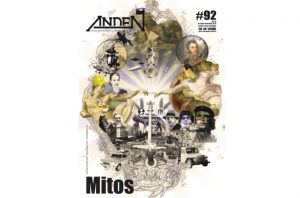Todos tenemos la experiencia del bucle mental, esa idea compulsiva a la que volvemos una y otra y otra vez sin solución de continuidad y que nos impide retroceder tanto como seguir adelante. Esa idea, asociada a prácticas determinadas, es quizás una de las características principales de la neurosis obsesiva. Un retorno a la niñez más primaria en la que el acto de la repetición fijaba conceptos. Eso que hacen los infantes, que ven un millón de veces las mismas películas, los mismos dibujitos; que preguntan casi como en una conmoción mental “¿Y mamá? ¿Y papá? ¿Y Candela? ¿Y la moto?”. La repetición pavloviana, como fijación y refuerzo de algo del mundo que nos ha interpelado y se afinca en el hondo bajo fondo eternamente sublevado.
Eso mismo padezco luego de una semana sin dejar de escuchar Wicked game. Hay mil anécdotas sobre el tema. Que Chris Isaak la compuso en el 88, pero la publicó en un álbum del 89, que se llamó Heart shaped world y que nadie le dio bola hasta que la descubrieron, que se compró una mansión con pileta gracias a las regalías de la canción, que treinta años después está francamente hinchado las pelotas de que solo le pidan que toque esa y no las otras 300 canciones maravillosas que compuso. Que Helena Christiansen se convirtió, gracias al video dirigido por Herb Ritts, en una de las mujeres más deseadas del mundo, que millones de adolescentes en todo el globo se masturbaron con ella hasta sacarse llagas; que si arañás los 40 y no apretaste con Wicked game de fondo es porque estuviste en coma y no viviste el menemismo; que tiene tantas y buenas y malas versiones como Hey Jude de los Beatles, que algún pastor pelotudo se la prohibió a sus fieles porque era la más patente muestra del poder seductor del maligno.
No importa. Wicked Game es poderosa, seductora, libertina, atrayente, hipnótica, sugerente, magnética porque es un clásico, porque no solo te agarra el corazón, sino que te aprieta fuerte las pelotas, y vos querés silbar y no podés, querés vivir y no podés, porque algo en su letra y su cadencia, algo en la línea del bajo y en sus guitarras del far west te mordió los talones y no te suelta. Italo Calvino decía que algo era un clásico cuando con el correr de los años aún tenía algo que decirle a la gente. Es lo que pasa con Pirrón de Elis, con Boecio, con Christopher Marlowe o con Ignasio Corsini. Uno llega a ellos y los tipos todavía son capaces de darte un corchazo y dejarte pensando en ellos, cuando ya no quedan de sus huesos ni el polvo ni el detritus de los gusanos que tuvieron el honor de merendarlos.
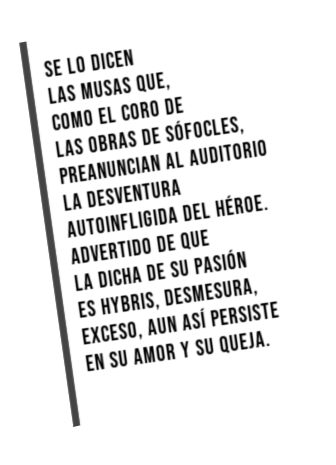 Vamos a decirlo, Chris Isaak es un rocker de la vieja escuela. Con esto, en realidad, decimos que está a un paso de ser una especie de Juanse Paranoico rutero mezclado con Johnny Cash y Joe Meek con autopista californiana, cruzando el desierto de Death Valley como telón de fondo. Nunca fue un poeta y no le importó ni le pesó no serlo. Lo mismo sirven sus canciones para echarse un polvo un domingo a la tarde que para tomarse una cerveza en un bar de mala muerte. Esa falta de pretensión hace de sus canciones obras todo terreno, algo que pocos artistas consiguen. Es cierto que quizás su sonido haya envejecido para los oyentes FM, pero qué va, esa gente escucha al Duki y lo celebra. Que dios elija a los suyos.
Vamos a decirlo, Chris Isaak es un rocker de la vieja escuela. Con esto, en realidad, decimos que está a un paso de ser una especie de Juanse Paranoico rutero mezclado con Johnny Cash y Joe Meek con autopista californiana, cruzando el desierto de Death Valley como telón de fondo. Nunca fue un poeta y no le importó ni le pesó no serlo. Lo mismo sirven sus canciones para echarse un polvo un domingo a la tarde que para tomarse una cerveza en un bar de mala muerte. Esa falta de pretensión hace de sus canciones obras todo terreno, algo que pocos artistas consiguen. Es cierto que quizás su sonido haya envejecido para los oyentes FM, pero qué va, esa gente escucha al Duki y lo celebra. Que dios elija a los suyos.
Pero volviendo a Wicked Game, su letra no se desmarca de otro trillón de canciones de amor. El enunciador está enamorado y le reclama a un enunciatario ficcional −al que suponemos femenino− que le dé bola. En realidad, parece que se lo dice más a él mismo y a nosotros, los paradestinatarios, que a alguien más; porque cuando la flaca que te gusta no te da cabida, te pasás seis meses de tu vida haciéndoselo saber a sus amigos que te miran mitad con lástima y mitad con asco. Ahora bien, hay un coro de fondo, unas vocecillas femeninas que entre línea y línea del estribillo dicen:
(This world is only gonna break your heart)
Este mundo solamente va a romper tu corazón
He allí el nudo gordiano del asunto, el núcleo patógeno que hace que esa canción sea más un mantra que una canción de Aspen 102.3. Es allí donde el enamorado encuentra el punto de una lucidez que lo pone en su lugar, y donde le dicen que eso tan terrible que lo aqueja no es más que un grano de arena en mitad de la tragedia cósmica. El enamorado encuentra allí una contextualización que lo hace levantar los ojos del camino y contemplar la luz de la verdad:
Este mundo solamente va a romper tu corazón
Se lo dicen las musas que, como el coro de las obras de Sófocles, preanuncian al auditorio la desventura autoinfligida del héroe. Advertido de que la dicha de su pasión es Hybris, desmesura, exceso, aun así persiste en su amor y su queja. Compelido por fuerzas que desconoce, vuelve a su sufrimiento, a la esperanza que oculta, y se refugia en ella porque no puede hacer otra cosa, porque, para él, dos y dos no es cuatro, sino el nombre de la mujer amada desnuda en la playa recordándole que quizás esa desnudez ya no puede ser más que un recuerdo que lo atormentará hasta que se vuele la tapa de los sesos y deje de mirar el estado de WhatsAap para ver cuándo fue la última conexión.
Algo de eso había en el acto de fundación de ciudades en los siglos XV y XVI. Los tipos llegaban a un lugar y cuando el que mandaba decidía que era el mejor lugar para quedarse labraba un acta. A veces el acta se colgaba de un palo en lo que se reconocía como el futuro centro de la urbe. Otras veces se hacía un pozo y se la enterraba. Sobre ella, como no podía ser de otra manera se instalaba la orca o la picota o la herramienta que fuera para impartir justicia, porque al fin y al cabo eso es lo que hace un acto fundacional: dice que eso, cualquiera sea la cosa, existe dentro de unos determinados límites y que el que saque los pies del plato se atiene a las consecuencias. Porque, como sabe cualquiera que haya aprobado Sociedad y Estado en el CBC, la violencia es la última ratio del poder.
Wicked game es ese acta, ese palo, ese bucle y esa violencia.
Este mundo solamente va a romper tu corazón
Es tan, tan, pero tan verdadero que no lo creemos. Así nos va.