Reificar el mal. Abigarrarlo a las voces; ocultarlo en la brevedad del silencio; hacer del mal una forma de vida, una obediencia debida; es más: reproducirlo, potenciarlo, multiplicarlo. Las formas de la maldad no es una nominalización de desujetarse, sino por el contrario, de volver a anclarse a grandes referencias que de tan monstruosas −siempre monstruosas para enfrentarse a los monstruos, como lo proponía Nietzsche− no nos dejan ni la faz. El mal nos borra la faz, los ojos, nos deja vacíos de órganos −decía Artaud−, nos devuelve al mundo, pero en el vacío más brutal e inhóspito. Quizás el mal sea la verdadera modulación de la vida, el único sentir plenamente bello antes de la muerte. Hacer el mal, orientarlo, volverlo ético, una voluptuosidad. Lo voluptuoso no es amor, conversan, recuerdo, Anna Karina y Eddie Constantine en una habitación sombría de Alphaville (1965) de Godard. Ella le dice: “Flaco, sos demasiado humano”. No con esas palabras, pero casi. El diálogo la lleva a pensar que la humanidad se niega a perecer. A pudrirse. A oxidarse. La segunda ley de la termodinámica, la primera ley de los enamorados de la pasión humana. El padecimiento humano, el último sueño de la razón, en definitiva, sentirse correspondidos y a toda costa: “Lo que me irrita del humanismo es que es además el parapeto tras el que se refugia el pensamiento más reaccionario, el espacio en el que se asientan alianzas monstruosas e impensables: se quiere aliar por ejemplo a Sartre con Teilhard de Chardin… ¿En nombre de qué? ¡Del Hombre! ¡Quién se atrevería a hablar mal del hombre!”, advierte Foucault en otros conversatorios entre lacanianos y desencantados marxistas. Celebrar la humanidad. Patrañas.
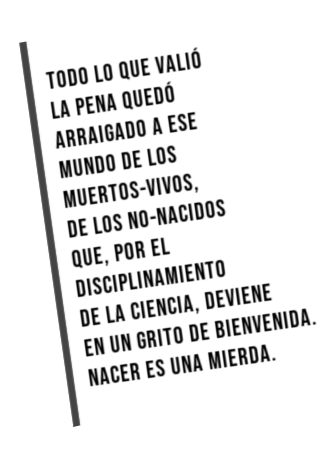 Pensé en Altar, cuando Gustavo convocó a la tropa para un nuevo número de Andén. Los sonidos humanos son los que más odio. Empezando por los niños. Odio a los niños, pero guarda, les falta la ética, claro. Sus gritos son el desencadenante de todo sistema vascular con la contemplación berreta de la vida. Gritar. Guturalmente, chillonamente. Gritar con desgarro. La palabra muda, la voz en crudo. La voz de los niños, la voz inhumana, la voz de Juan Machado en esa gran obra de Altar −una de las bandas más gravitantes en la escena doom-sludge-metal local−. Altar siguió produciendo, pero yo me quedé con ese disco del 2013: Toda naturaleza se desvanece en el útero. Todo lo que valió la pena quedó arraigado a ese mundo de los muertos-vivos, de los no-nacidos que, por el disciplinamiento de la ciencia, deviene en un grito de bienvenida. Nacer es una mierda.
Pensé en Altar, cuando Gustavo convocó a la tropa para un nuevo número de Andén. Los sonidos humanos son los que más odio. Empezando por los niños. Odio a los niños, pero guarda, les falta la ética, claro. Sus gritos son el desencadenante de todo sistema vascular con la contemplación berreta de la vida. Gritar. Guturalmente, chillonamente. Gritar con desgarro. La palabra muda, la voz en crudo. La voz de los niños, la voz inhumana, la voz de Juan Machado en esa gran obra de Altar −una de las bandas más gravitantes en la escena doom-sludge-metal local−. Altar siguió produciendo, pero yo me quedé con ese disco del 2013: Toda naturaleza se desvanece en el útero. Todo lo que valió la pena quedó arraigado a ese mundo de los muertos-vivos, de los no-nacidos que, por el disciplinamiento de la ciencia, deviene en un grito de bienvenida. Nacer es una mierda.
En 1940, Bretch publica Sobre el modo realista de escribir. Desde ya, no solo necesita responderle a Lukacs, al Stalinismo, al Congreso del 34, sino también dialogar con Trotsky y con Benjamin a la luz de la guerra fascista y de una etapa trascendental que vive el arte revolucionario. Correspondiéndose al mismo tiempo su alejamiento del movimiento luxemburgueano y su acercamiento al leninismo, a primera vista, sentencia:
En la literatura un mismo espejo (se refiere, desde ya, a los modelos literarios) no sirve para reflejar dos épocas distintas.
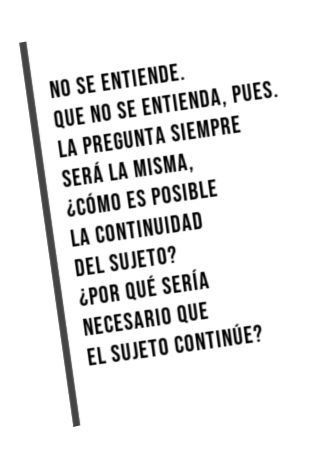 Será por ello que las voces inarticuladas, las palabras suspendidas en la órbita del significante no-nacido, justamente, de Altar, me volaron la cabeza. Me recordaron que aún en la infancia hay confianza. Una confianza a su violencia, a la violencia para destruir, por empezar, eso: destruir la palabra. El disco empieza con una “Intro+Gratuito” con una voz que reproduce una consigna de Maquiavelo divina: “Si se ha de herir a un hombre, debe hacerse de forma tan severa que su venganza no pueda ser temida”. Me gusta ese juego depredatorio, ese del hombre por el hombre. Ese que lleva a la explotación para luego adquirir el sentimiento más genuino (el grito del niño), la venganza. Vengar a la clase, vengar a la Historia (mayúscula), vengar a los dogmas religiosos, vengar a la ciencia, vengar a los veganos (?), vengarlos. Darles algo que nunca reparará nuestro dolor de existir. Machado canta: “…Hemos parido el cáncer gratuito/del pesado error de existir.”. La máxima nietzscheana, el mural ontológico de pensarse: ¡¿Quién quiere pensarse?! O mejor aún, ¿quién eligió ser hijo? A la sombra de los auspicios hamletianos, el disco atraviesa los dolores de la existencia: de la culpa evangélica, pasando por los insectos kafkianos en los que nos convertimos cuando nos reconocemos en un nombre y en un rol dentro de la reproducción de las relaciones de producción; hasta la antesala del crematorio, el “CEAMSE”, tema que comienza con la voz podrida del exintendente (futuro “algo” de la F&F) de La Matanza, Fernando Espinoza (que no es Ricky) y nuestra lúcida agonía entre patrones pejotistas y un monitoreo constante para no morir. No me dejan morir, enfermarme. Y ponemos el volumen alto y la voz de Machado sigue siendo la de un recién nacido pidiendo venganza sin saber cómo funcionan estos signos. Sin pedir comunicación. Tan solo interferencia. La vida del grito infantil es la interferencia del mundo. “Muerto por sobredosis de tiempo”, grita Machado y no se entiende.
Será por ello que las voces inarticuladas, las palabras suspendidas en la órbita del significante no-nacido, justamente, de Altar, me volaron la cabeza. Me recordaron que aún en la infancia hay confianza. Una confianza a su violencia, a la violencia para destruir, por empezar, eso: destruir la palabra. El disco empieza con una “Intro+Gratuito” con una voz que reproduce una consigna de Maquiavelo divina: “Si se ha de herir a un hombre, debe hacerse de forma tan severa que su venganza no pueda ser temida”. Me gusta ese juego depredatorio, ese del hombre por el hombre. Ese que lleva a la explotación para luego adquirir el sentimiento más genuino (el grito del niño), la venganza. Vengar a la clase, vengar a la Historia (mayúscula), vengar a los dogmas religiosos, vengar a la ciencia, vengar a los veganos (?), vengarlos. Darles algo que nunca reparará nuestro dolor de existir. Machado canta: “…Hemos parido el cáncer gratuito/del pesado error de existir.”. La máxima nietzscheana, el mural ontológico de pensarse: ¡¿Quién quiere pensarse?! O mejor aún, ¿quién eligió ser hijo? A la sombra de los auspicios hamletianos, el disco atraviesa los dolores de la existencia: de la culpa evangélica, pasando por los insectos kafkianos en los que nos convertimos cuando nos reconocemos en un nombre y en un rol dentro de la reproducción de las relaciones de producción; hasta la antesala del crematorio, el “CEAMSE”, tema que comienza con la voz podrida del exintendente (futuro “algo” de la F&F) de La Matanza, Fernando Espinoza (que no es Ricky) y nuestra lúcida agonía entre patrones pejotistas y un monitoreo constante para no morir. No me dejan morir, enfermarme. Y ponemos el volumen alto y la voz de Machado sigue siendo la de un recién nacido pidiendo venganza sin saber cómo funcionan estos signos. Sin pedir comunicación. Tan solo interferencia. La vida del grito infantil es la interferencia del mundo. “Muerto por sobredosis de tiempo”, grita Machado y no se entiende.
No se entiende. Que no se entienda, pues. La pregunta siempre será la misma, ¿cómo es posible la continuidad del Sujeto? ¿Por qué sería necesario que el Sujeto continúe? Si hablamos de continuar, nos referimos a seguir después de algo. Ahora, vivir en un “recuerdo del presente continuo”[1] implica la vivencia, tener la facultad y el acto, entendidos como simultáneos. Vivir en el pasado, en la interioridad, desde un presente oscuro del cual rescato imágenes, palabras, como dispositivos que me permitan volver al evento pretérito (y que tampoco se hace de una manera voluntaria, por supuesto) a ese pasado mediado por un acto de creencia (un acto imaginario), debe replantearnos si a ese Sujeto le interesa recordar. La acción del recuerdo, precisa de un presente vivo, de un presente donde proyectarse y hundir sus brazos es preferible que se olvide. Olvidar esa tarea de vivir es también muy sludge.
[1] Que según Virno no sería una patología, sino una yuxtaposición vital “de percepción por un lado y recuerdo del otro”.





















