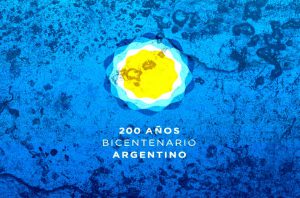Los hechos de diciembre de 2001 significaron el quiebre de una lógica económica y la aparición —esporádica— de una nueva forma de hacer política. Piquetes y cacerolas: ¿la lucha es una sola? Un intento de análisis a la luz de un nuevo contexto.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 cerraron el ciclo de la —hasta ahora— mayor venganza de clase que se experimentó en nuestro país (que tiene una larga tradición en castigar a las clases populares). Ciclo que comenzó con las medidas implementadas por el Ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, y que se profundizó con la demolición del modelo sustitutivo por parte de la última dictadura militar —modelo continuado, con breves lapsos de reformismo, por los siguientes gobiernos constitucionales—.
Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se inicia un nuevo modelo de acumulación económico. El nuevo paradigma impulsó la liberalización progresiva de las importaciones; la apertura comercial puso en pie de igualdad a los empresarios del país con los del exterior. La política cambiaria determinó que el tipo de cambio se re-valuara, obteniendo, así, un “dólar barato”, y que ingresaran capitales financieros e importaciones; estas medidas se desarrollaron mediante un fuerte endeudamiento. Esto se cubría con el financiamiento de los organismos de crédito internacionales. Como indica Aldo Ferrer: “la cuenta corriente de la balanza de pagos reflejó un creciente déficit impulsado por el aumento de las importaciones y de los servicios de la deuda externa.”
Este modelo se profundizó con la Convertibilidad, con la particularidad de que se privatizaron las empresas del Estado. Menem agravó el sesgo des-industrializador en curso. Con un aliciente: la flexibilización laboral —implementada con la silenciosa complacencia de la cúpula sindical— dejó aún más expuesta a la clase trabajadora; el miedo a perder el empleo, a empeorar sus condiciones de vida o a caer bajo la línea de la pobreza generó un disciplinamiento social sin precedentes (expresado en la pérdida de conquistas laborales conseguidas, por ejemplo, durante el primer gobierno de Perón).
La Alianza se presentó frente a la sociedad como un impulsor de un cambio. Fue la confluencia de sectores progresistas y conservadores no menemistas. Hizo de la lucha contra la corrupción una de sus banderas. Prometió investigar y hacer justicia. No lo hizo. Sólo ejecutó el modelo exclusivo en curso. La necesaria revisión estructural —que excede a los hechos puntuales de corrupción, porque lo que se evalúa son las causas y las consecuencias del proceso anterior— no figuró ni en los papeles. Continuó el rumbo económico, exacerbando sus peores aspectos: el recorte presupuestario y el aumento de impuestos, que profundizaron aún más el carácter regresivo de la estructura impositiva argentina, basada principalmente en impuestos indirectos o impuestos al consumo, generando más recesión, la cual había comenzado en 1998. El economista Eduardo Basualdo señala que “la función estratégica que cumple el Estado en la valorización financiera es garantizar los flujos financieros, misión que no consiste únicamente, aunque sea relevante, en lograr una fluida y abundante entrada de capitales sino también plantear las condiciones para una igualmente fluida salida de capitales al exterior”. Esos capitales se obtenían mediante el endeudamiento externo: vale recordar el Megacanje, en el que se cambiaba deuda “vieja” —por la que se pagaba un 7% de interés anual— por deuda nueva al 16% de interés.
Como consecuencia, crecieron la desocupación, la marginación y la regresión constante de la redistribución del ingreso, en favor de los estratos más altos. A esto se sumó el descontento de la clase media (la que no había caído durante el menemismo) que padeció la confiscación de los ahorros. La situación se tornó explosiva. Las marchas y las protestas fueron multiplicándose. El gobierno decidió apelar —en pos de sostener el statu quo— a la inconstitucionalidad implementando el estado de sitio. La respuesta social fue contundente: hubo un rechazo multitudinario. Surgieron los cacerolazos y las asambleas barriales.
Las imágenes de la represión en distintos puntos del país, con saldo trágico, son el corolario de un proceso político que había prometido cambios y que fue el más fiel ejecutor de las recetas ortodoxas. El costo social del ajuste fue la salida a la calle del aparato represivo, que mostró que para exhibir saña tiene la memoria fresca. El otro costo que tuvo muchísima prensa en su momento y que suele aparecer esporádicamente en la agenda —cuando la situación política lo amerita— es estructural: la pobreza y la indigencia llevadas al paroxismo. Esto es: la generación de desnutridos, de niños muertos, de niños con problemas irreversibles de crecimiento (ya que es en la infancia donde se desarrollan ,entre otras, las capacidades cerebrales). Estos chicos son la consecuencia de un Estado reducido a su mínima expresión. Al Estado culpable por omisión. Al Estado que sólo emerge en la etapa represiva.
El 20 de diciembre de 2001, el presidente Fernando De la Rúa firmó la renuncia. Fue el comienzo del fin de la primavera de protestas. Luego vino Duhalde, la pesificación asimétrica, la licuación masiva de pasivos y la demonización de la protesta social; Duhalde fue, precisamente, quien cristalizó la revancha clasista de los sectores dominantes con la masiva transferencia de recursos del Estado al sector privado. En 2007, la revista Barcelona puso un título contundente: “Reactivación: la clase media recupera su nivel histórico de fascismo”. Pero la tapa tiene otra frase brillante: “creen —cito de memoria— que el final del ‘piquete y cacerola, la lucha es una sola’ sería definitivo.” Esa aseveración sintetiza el cierre de una unión frágil y particular. Como señala Maristella Svampa en una entrevista: “desde el 2003, con la salida de la crisis económica, se acrecienta el discurso de rechazo y de cuestionamiento del carácter auténtico de esa protesta. Se los asimila con ‘lo lumpen’ diferente a la clase trabajadora clásica y se difunde un estereotipo del ‘piquetero violento’”.
Las cacerolas surgieron nuevamente cuando el gobierno propuso el esquema de retenciones móviles (es más: la tentación de darle la razón a José Pablo Feinmann, quien dijo que los cacerolazos le hacen recordar las protestas paquetas que derivaron en el golpe de Pinochet, es grande: no por el ánimo destituyente —que, por ahora, no tiene asidero—, sino por el carácter clasista de la protesta). Los piquetes, en cambio, están recibiendo una nueva embestida. Y la mayor responsabilidad le cabe al gobierno: “Kirchner desarrolló -señala Maristella Svampa- una estrategia basada en el disciplinamiento, orientada a la judicialización del conflicto social. Por un lado, dijo claramente que no iba a reprimir, pero a cambio aumentaron los procesos penales, acompañados por una andanada mediática de estigmatización de las organizaciones”. El problema central va a ser cuando se quiera instalar un clima represivo (que hasta ahora no es total), que comienza con la violencia simbólica y luego deriva en la violencia del Estado.
Por último, también vale hacer referencia a 1995. Por tres motivos: uno, porque la edad de imputabilidad se quiere bajar a 14 años, que son los que nacieron en 1995 (cuando el desempleo ya estaba en los dos dígitos, producto de la política de ajuste), los que son hijos de padres que sufrieron la flexibilidad laboral, los hijos que nunca vieron el proceso de movilidad social, de integración social. Dos, porque fue el último año de esplendor de la ostentación menemista: la aparición fulgurante de Ricardo Fort en el espacio mediático y su descarado derroche en una sociedad injusta —con escasas probabilidades de acceso a determinados bienes— es un síntoma que debería, al menos, producir preocupación; no parece ser un simple déjà vu. Tres, porque dos fantasmas recorren la Argentina: el menemismo (versión cultural) y el duhaldismo (versión policial)■