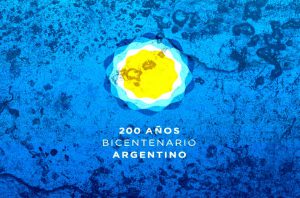¿ El fin de la historia? De Francis Fukuyama es un texto extraordinario porque es la forma cristalizada de una ideología. Preanuncia la debacle del bloque soviético cuando nadie creía posible su caída, preanuncia la supremacía del pensamiento económico sobre el político, la diseminación del liberalismo burgués y la economía de mercado como únicas opciones viables y, entre otras cosas, el último quedo optimista en los valores de la revolución francesa. Se equivocó, pero aún no deja de increparnos. Pensamientos inconexos.
Fukuyama ha sido objeto de una merecida carnicería intelectual desde siempre, aun más desde la caída de las torres gemelas como consecuencia de un atentado terrorista. Aun más cuando a mediados de esta década reconoció que sus conclusiones eran incorrectas y que la historia lejos de finalizar se encontraba aún viva y en carrera.
La clave del éxito
Fukuyama magistralmente atrapa en ese texto el Zeigeist contemporáneo, describe y anuncia la consolidación de un espíritu de época que se consolidó en toda la década del los 90. Eric Hobbsman se refirió alguna vez al siglo pasado como “el corto siglo XX” fechando su espíritu de época entre el inicio de la primera guerra mundial, y la caída del muro de Berlín como signos inequívocos de una era. ¿El fin de la historia? Se ubica en ese final. ¿Por qué? Porque el colapso de las ideologías alternativas al neoliberalismo occidental imperante le permiten suponer el fin de la evolución ideológica de la humanidad. Bajo ningún punto de vista es, como se ha querido creer al atacarlo, una herramienta intelectual utilizada como anzuelo para imponer una forma de ver el mundo. Este texto es, en realidad, un signo del fracaso de las izquierdas para comunicar su discurso.
Fukuyama en su momento hizo algo que ahora nos parece pueril pero en su momento parecía novedoso. Comparó. Comparó el grado de bienestar en las sociedades occidentales con el de las sociedades soviéticas y chinas. Con el socialismo real. Comparó satisfacción y consumo. No tuvo en vista conceptos morales como consumismo. El industrialismo descentralizado produjo para él una verdadera cultura de consumo universal y sentó las bases de un estado homogéneo universal, una globalización diríamos hoy.
Y Esto se logra cuando la conciencia ha alcanzado un tipo determinado de desarrollo. Fusionando términos Marxistas y hegelianos de algún modo propuso un equilibrio entre la determinación superestructural materialista y el puro idealismo. El surgimiento de esta conciencia ubicada a medio andar “permite el desarrollo del liberalismo (y) parece estabilizarse de la manera en que se esperaría al final de la historia si se asegura la abundancia de una moderna economía de libre mercado. Podríamos resumir el contenido del estado homogéneo universal como una democracia liberal en la esfera política unida a un acceso fácil a las grabadoras de video y los equipos estéreos en la economía”.
Por esa razón, todas las ideologías que han sido competidoras del liberalismo capitalista han fracasado. El fascismo y el comunismo (ambas en sus múltiples versiones) no fueron capaces de garantizar la satisfacción económica del individuo. Y cayeron por el propio peso de su incapacidad. Adelantándose a sus críticos, quienes dirían que el liberalismo tampoco logra aquello que promete, postuló que “las causas básicas de la desigualdad económica no conciernen tanto a la estructura legal y social subyacente a nuestra sociedad – la cual sigue siendo fundamentalmente igualitaria y moderadamente redistributiva -, como a las características culturales y sociales de los grupos que la conforman, que son, a su vez, el legado histórico de las condiciones pre modernas”. En pocas palabras, no satisface a todos, pero satisface a más, y no es a todos porque no todos son blancos, burgueses y europeizados. Ha triunfado en la esfera de las ideas y aunque esa victoria es incompleta tarde o temprano habrá de ocurrir en su totalidad.
Políticamente incorrecto
Una de las cosas que Fukuyama no pareció advertir es el peligro que un liberalismo sin oponentes ofrecía al mundo por venir. Si el capitalismo triunfante no tenía oponentes y la implementación de una democracia liberal moderna era el destino hacia el que se dirige el mundo, no habría un discurso viable que lo pusiera en entre dicho. En ese solipsismo economicista vivió América latina durante los años noventa. A la vista están las consecuencias de ese sistema implementado sin matices en toda la región.
Las políticas neoliberales que buscaron achicar el Estado, y acrecentar el campo de acción de un mercado sin restricciones dieron como saldo índices de desigualdad inéditos en la historia de la región. A pesar de esto no debemos olvidar que Los proyectos liberales de Carlos Menen, Alan García, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Carlos Andrés Pérez, Juan Carlos Wasmosy entre otros contaron con enorme apoyo popular debido a la incapacidad de las fuerzas progresistas de sus respectivos países para demostrar una viabilidad en sus propios proyectos.
Es la economía, estúpido
Cuando criticamos la década de los noventa como un enclave en el fondo autoritario donde se implementó un sistema de pensamiento único (no entendido de modo expresamente represivo) debemos tener en cuenta que fue un discurso aceptado por amplios sectores de las sociedades latinoamericanas. Si bien las bases neoliberales habían sido creadas en los diversos contextos autoritarios que padeció la región, fueron proyectos democráticos los que acabaron instrumentando los mecanismo necesarios para el avance del mercado sobre la política. Fueron las mismas sociedades que hoy padecen las consecuencias; las que hicieron suyo el discurso que cuestionaba la ineficiencia del Estado y los beneficios de la gestión privada de los bienes públicos.
Las sociedades votaron y fueron ellas las que relegaron como nostálgicos objetos de museo ideologías que habían demostrado ser incapaces de generar consensos y bienestar en la población. No fueron las guerrillas sobrevivientes a los 70 las que sedujeron a las sociedades. No fueron esos proyectos los que mayor expectativa generaron en sociedades cansadas de la violencia. La caída del muro de Berlín y la promesa de un mundo sin conflictos ideológicos fomentaron la esperanzada abulia de pensadores como Fukuyama, que como el búho de Minerva siempre levantan vuelo al atardecer. El bienestar simbolizado por las videograbadoras y los estéreos siempre ha sido más poderoso que la ideología.
En la Argentina, el bienestar económico de la primera mitad de los noventa enamoró a la población. El proceso y la hiperinflación habían saturado a la gente de tal manera que aceptó de buen grado el discurso propuesto. Y con ello obturó por propia voluntad cualquier discurso alternativo, avalando no solamente a Fukuyama (cosa para nada grave) sino el proyecto del que despertarían años después horrorizados pero no arrepentidos.
El fin del final
El texto postula que lo único a lo que se enfrenta la ideología tras el capitalismo es el nacionalismo y la religión como elementos desestabilizadores del nuevo orden mundial. Fukuyama inocentemente se preguntaba si el Islam adquiriría alguna vez una significación universal. La historia acabó por responderle. Se preguntaba si los nacionalismos generarían disturbios, la historia también le respondió.
No todas las sociedades quieren o pueden aceptar la economía de mercado y un sistema político democrático. Ello no las coloca en un estadio inferior de la evolución histórica porque esta no va, a priori, de lo malo a lo bueno, ni de lo simple a lo complejo, sino de lo complejo a lo complejo. No hay donde llegar, no hay estadio último. Por eso mismo no puede haber un solo discurso que proponga un modo, un sistema de vida determinado, porque no hay modo de saber nada sobre el futuro, únicamente que está allí, deviniendo. Por eso es mejor no dar por muerto el diálogo y la existencia de otras maneras de percibir al mundo. Siempre habrá proyectos perfectibles de todos colores y banderías surgiendo, muriendo, grandes y pequeños, tratando de darle un marco de seguridad al hombre, intentando curar su miedo al futuro■