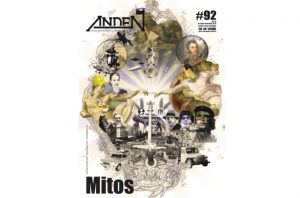En épocas de video-política no nos queda más que juzgar a la televisión como médium omnipresente entre lo comunitario y lo individual. Nuestra relación con los hechos sociales hace tiempo que dejó de ser de cuerpo presente. Asistimos al foro público colocándonos frente a la pantalla. Desde allí damos o quitamos nuestra aprobación, abonamos la ilusión de participar de un proceso social enjuiciándolo con un mero clic al control remoto.
El político, el legislador, el formador de opinión no busca a la masa, busca a la cámara que lo pondrá frente a ella. Cuando camina y alza bebés por los barrios, cuando se presenta sin corbata y en mangas de camisa busca mediatizar el contacto con los otros no solo porque así llegará a más personas con su mensaje o su producto sino porque busca un plus que su aparición televisiva le dará, porque busca la realidad que otorga la imagen catódica. Es el montaje de una política del éxito porque solo los exitosos son expuestos y mostrados. Es una política de la desmesura que pretende a la vez distanciar y acercar a una figura. Volver familiar a un desconocido, volverlo confiable, apto para todo público, políticamente correcto a los estándares que predominan. Hacer real lo que en principio tiene la consistencia de una imagen reproducida una y otra vez. Si un hecho no es televisado pareciera no existir, de hecho no existe, no entra dentro del universo de datos de quienes no acceden a otro tipo de discursos.
La televisión en una emisora de discursos que, en tanto tales, están sujetos a intereses, creencias, ideologías y prejuicios. Dan entidad a lo que nombran, se lo restan a lo que omiten. Esos discursos en imágenes deben ser puestos en cuestión siempre, estemos o no a favor de ellos, pues nunca sabremos del todo qué buscan, a qué aspiran y qué dejan de lado.
El rol del receptor no es, en ese contexto, el de ser sujeto de la información ofrecida. No se aspira a que elabore una posición a partir de los elementos expuestos sino a que degluta el discurso y la intencionalidad que lo acompaña, en ocasiones finamente velada y en otras descaradamente frontal. En el mejor de los casos no se dice, se deja que los otros lo capten.
Por esa razón EL discurso televisivo (como agrupamiento de otros muchos discursos) es objeto de manipulación en cualquier sentido posible y en cualquier dirección imaginable. Crea aciertos y desaciertos de los gobernantes, crea amigos y enemigos, inicia, gana y da por finalizadas guerras.
La televisión es una emisora de discursos que, en tanto tales, están sujetos a intereses, creencias, ideologías y prejuicios. Dan entidad a lo que nombran, se lo restan a lo que omiten. Esos discursos en imágenes deben ser puestos en cuestión siempre, estemos o no a favor de ellos, pues nunca sabremos del todo qué buscan, a qué aspiran y qué dejan de lado.
El debate surgido a partir de la llamada Ley de Medios Audiovisuales fue un escenario prodigioso y una oportunidad como nunca antes se había dado para cuestionar el uso de los discursos televisivos a la luz del poder económico. El último bastión de confianza que se mantenía incólumne ante la crisis de las instituciones mostró sus fisuras y dobles discursos al ser cuestionada por una voluntad de gobierno que no acepta retaceos de poder en su campo de batalla preferido: el simbólico. La ley, cuyo espíritu pretende garantizar la diversidad contra la concentración y permitir el acceso a la difusión de contenidos de grupos de interés a los que antes se les negaba pantalla, será una herramienta innovadora y necesaria si y solo si se comprende que jamás debe dejar de estar a medio camino entre la realidad que en todo su derecho le interesa mostrar a los grupos económicos y la realidad que, en todo su derecho, le interesa mostrar a los gobiernos que a ella se sometan. De no ser así habría una transformación poco feliz o bien en favor del estado previo a la ley (el mundo de la catástrofe perpetua del Grupo Clarín/La Nación y sus subsidiarios) o bien a la utopía acrítica de felicidonia a la que aspiran 678, Tiempo Argentino y esos híbridos a medio camino de ambos que son canal 9, Telefé y C5N.
Nuevamente, la televisión crea mundos y mercados, maravillosos y terribles. Como toda experiencia tecnológica y cultural sus posibilidades son infinitas. Puede educar en la libertad o adoctrinar en el sojuzgamiento o ambas a la vez. Por eso no está mal recordar su accionar en tiempos de guerra para comprobar que la primera víctima de cualquier conflicto es la verdad. El afianzamiento de la oposición a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos se debió, más que a las muertes en sí mismas, a las descarnadas imágenes que la televisión local transmitía. Un error del cual aprendieron al prohibir la cobertura de la primera guerra del golfo. De no ser por la señal árabe Al Jazeera, no hubiese habido cobertura de la segunda, aquella que en los Estados Unidos nadie vio. Los espasmos nacionalistas de la Argentina en la guerra de Malvinas corren por el mismo andarivel. Periodistas como Nicolás Kasanszew y José Gómez Fuentes (colaboracionistas olvidados del proceso) dotaron de credibilidad una realidad televisada que no era tal. Bernardo Neustadt brindando con Menem el triunfo de la convertibilidad, Duhalde prometiendo la devolución en dólares de los depósitos confiscados o Cristina Fernández prometiendo en seis meses el boleto electrónico por cadena nacional deben dejarnos como enseñanza que no hay que creer todo lo que se dice; y de lo que se ve, tan sólo la mitad■