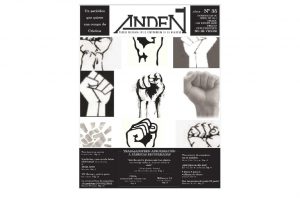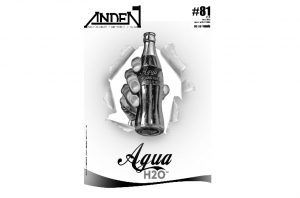Pleno Enero. Estás en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, con tu trajecito de turista, cuando una niña del lugar te regala, sin saberlo, una gran escena: intenta llenar una bombucha en una canilla de la vereda. Al instante, un hombre mayor, en seco, la sentencia, calmada, pero firmemente, diciéndole: “Vamos a ponerle un tapón a la canilla, si no dejan de jugar con el agua”. Para rematar su argumento pronuncia un comentario que desliza naturalmente, como quien repite lo que ya dijo millones de veces: “¿Usted no sabe que, en otros lugares, hay gente que no tiene agua?”.
La consternación turística en medio de la aridez supera la reacción de la niña, que recibe el mensaje con la indiferencia de lo frecuente. Sin poder suspender el sentido, te preguntás: ¿Siempre pensamos que es “en otros lugares” donde falta el agua? ¿Nunca nos falta a nosotros?, ¿ni siquiera en la mismísima Humahuaca?
O, abandonando la orilla de la carencia, ¿nos imaginamos que en Israel, un país sin agua, todos tienen agua? ¿Tenemos presentes las enormes piscinas y fuentes de agua de Las Vegas, una ciudad instalada sobre uno de los desiertos más secos y calurosos del mundo?
¿El problema es la nena que llena su bombucha o la señora que riega las plantas? ¿Qué incidencia tienen estos dos comportamientos, en comparación con el uso de agua potable para la megaminería o con la contaminación de las napas en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay mayor conciencia del cuidado del agua en los pequeños e individuales actos que en el planeamiento ambiental estratégico?
Pensar en países con edificios, asfalto, oro, administrativos, televisores, corbatas y autos, pero sin agua potable o sin redes cloacales para todos pone el sistema de cabeza y te vuela la peluca. En otros términos: ya no tiene sentido pensar que “el que puede lo más, puede lo menos”, salvo que nos atrevamos a cuestionar qué es lo más y qué es lo menos.
Esto, satíricamente, se podría graficar en la clásica vida de la diva sesentona que puede comprar una isla entera, pero no puede comerse una grande de muzza tranquila. Entonces, ¿se nos dieron vuelta las prioridades? ¿No es la satisfacción de las necesidades más primarias de los seres humanos lo que fundamenta la existencia misma de la sociedad en su conjunto y de cada uno de sus miembros?
Parece que hasta el más ramplón de los contractualismos circulantes nos haría creer que una comunidad se mantiene unida para asegurar la supervivencia de sus miembros, y porque puede hacerlo. Esto, como mínimo, se podría entender como que todos tengamos agua y comida o que no tengamos ni hambre ni sed.
Sin embargo, la experiencia y este número de Andén prueban que la cuestión es mucho más compleja: el agua se cuenta en gotas cuando la necesitamos y nos desespera cuando se desborda a nuestra alrededor. El agua, además, es arrastrada en la poesía, purifica los cuerpos en la religión, se aquieta en metáforas cotidianas y, como seguramente diría la niña de nuestra anécdota, te refresca y hace comunión en el carnaval…
Hablamos de González Catán, del occidente boliviano, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de la laguna de Chascomús, de los desiertos arábigos, de las grandes urbes que derrochan y consumen recursos sin planeamiento ni estrategia alguna. Hablamos de agua, sí, pero cuando hacemos eso, también hablamos del rol del Estado, de la lucha de los pueblos, del lugar del mercado, de la comunidad, de los movimientos sociales, de la dignidad y de lo que no se comercializa.
Por todo eso nos dejamos empapar, inundar. Para que el mar de las dudas amaine su fuerza, para que de las norias de la incertidumbre surjan –al menos– algunas preguntas que nos rieguen la esperanza■