Un poco más de un siglo después de haber sido creados, el Teatro Colón y el Museo Nacional de Bellas Artes son dos de los grandes hitos edilicios emplazados en la capital del país que merecen ser repensados como espacios centrales culturales.
Principios de siglo veinte, la propaganda de la República Argentina realizada en una Europa con muchos conflictos sociales hacia fines de mil ochocientos surtía efecto. Buenos Aires y Nueva York, dos ciudades en crecimiento, aparecían como los destinos más atractivos para la masa de europeos que querían huir a lugares más calmos. En épocas sin Google Maps, diferenciar los destinos resultaba prácticamente imposible, y, seguramente, la moneda elegía. El país comenzaba a poblarse de inmigrantes del viejo continente, como habían soñado muchos dirigentes argentinos de aquellas épocas. El ideal del europeo culto poblando las pampas para crear una de las potencias mundiales tomaba forma. Aunque “puede fallar”, decía el magnánimo Tusam. Los europeos que llegaban no respondían justamente al mote de letrados. Eran, en su mayoría, trabajadores con poca o nula preparación académica y fueron muy útiles como mano de obra. Los más formados intelectualmente llegaban a cuentagotas.
Un 25 de mayo de 1908 se inauguraba el Teatro Colón en la Ciudad de Buenos Aires. Obra magna de arquitectura y precisión técnica. Aplaudido y apreciado por todo el mundo, con una acústica envidiada por las mejores salas mundiales. Se posiciona, sin duda, como uno de los teatros más importantes del mundo aún hoy. No por casualidad lo diseñó el arquitecto italiano Victor Meano, erudito en palacios de estilos francés e italiano, quien había realizado entre otros proyectos el Congreso Nacional. Esta obra faraónica puso inmediatamente a Buenos Aires en los ojos del mundo, una clara puesta en escena de lo que Argentina podía (y quería) llegar a ser. Tampoco por casualidad el teatro llevó ese nombre. Colón, para la legión de europeístas de aquella época, representaba una especie de profeta que había llegado a salvar estas tierras de la brutalidad y el salvajismo. Entonces, ¡cómo no dedicarle semejante templo! La finalidad primera de este teatro era que toda la “música culta” del mundo (léase Europa) sonase en esta ciudad.
Luego de haber transitado por muchas etapas, el Teatro fue abriendo sus puertas a otras músicas, pero hasta la actualidad la gran mayoría del cronograma se destina a música europea. Dicha apertura se fue dando por exigencias implícitas del pueblo. Hubiera sido un delirio que Piazzolla o Pugliese no toquen ahí. Sin embargo, ni Atahualpa Yupanqui ni el Cuchi Leguizamón pudieron llegar a semejante templo. El tango y nuestro folclore aparecieron en la programación cuando ya era innegable la trascendencia mundial.
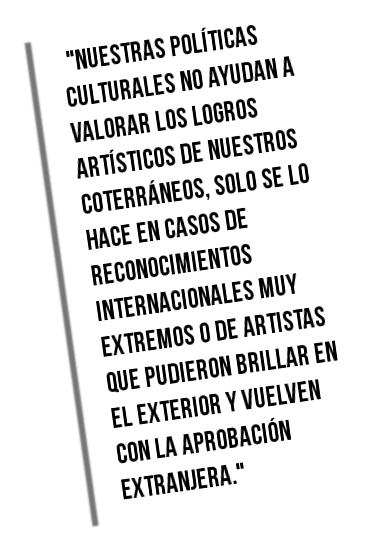 El Museo Nacional de Bellas Artes, por su parte, comenzó en lo que hoy serían las Galerías Pacífico. Luego, en la sede de Plaza San Martín, donde se había montado la espectacular estructura desmontable hecha de hierro y vidrio, con todos los adelantos de la época, que había sacado el primer premio en la Exposición Universal de París en 1889. En 1932, se trasladó a la sede actual, una remodelación de la antigua Casa de Bombas (lugar donde se depuraba el agua del río) a cargo del arquitecto y artista plástico Alejandro Bustillo, argentino y de familia adinerada, que había estudiado en París. Este museo, desde sus inicios en 1896, como el Teatro Colón, tenía la misión de recolectar obra europea y estadounidense contemporánea.
El Museo Nacional de Bellas Artes, por su parte, comenzó en lo que hoy serían las Galerías Pacífico. Luego, en la sede de Plaza San Martín, donde se había montado la espectacular estructura desmontable hecha de hierro y vidrio, con todos los adelantos de la época, que había sacado el primer premio en la Exposición Universal de París en 1889. En 1932, se trasladó a la sede actual, una remodelación de la antigua Casa de Bombas (lugar donde se depuraba el agua del río) a cargo del arquitecto y artista plástico Alejandro Bustillo, argentino y de familia adinerada, que había estudiado en París. Este museo, desde sus inicios en 1896, como el Teatro Colón, tenía la misión de recolectar obra europea y estadounidense contemporánea.
Desde aquella época fundacional y hasta la actualidad, el visitante, al entrar al MNBA, se inunda de arte europeo. Camina por salas de grandes genios que no vivieron en estas pampas y, peor aún, en la mayoría de los casos, no están sus mejores obras. En la última curaduría realizada, entre medio de obras europeas, se intercalan obras de artistas nacionales con el objeto de mostrar similitudes e influencias. Es decir, una particular manera de demostrar que no somos bestias brutas o indios salvajes que manejan mucho más que un punzón. “Hay que tener un Van Gogh, algún Rembrandt”, parece decir el mandato mundial. La necesidad del querer ser y de pertenecer al mundo culto internacional. Recién en el primer piso, luego de haber pasado cantidades de estímulos visuales y ya extenuado por agotamiento físico, el visitante encuentra el piso íntegramente dedicado al arte argentino. Otra oportunidad perdida fue en junio de 2015, donde, después de dos años, se reinauguró el primer piso de arte argentino. Se podían haber intercambiado los niveles de tal manera que lo primero que se mostrara al mundo fuera nuestro arte. Solo cuando uno se muestra como es, tiene más chances de ser reconocido.
Luego de un poco más de un siglo, tenemos la obligación de repensar estos dos íconos. Y en este proceso, obviamente, repensarnos nosotros mismos como sociedad generadora de cultura propia. Quizás, estos dos bastiones del arte nunca nos representaron a nosotros, sino a la falsa “París de Sudamérica”. La necesidad de copiar y exacerbar una cultura no propia no tiene sentido. La copia lo único que hace es negar al propio ser. No es fortuito que muy pocos de los ciudadanos de Buenos Aires conozcan o hayan ido alguna vez a estos lugares. Los espacios están, pero no son concurridos. No nos representan. Nuestras políticas culturales no ayudan a valorar los logros artísticos de nuestros coterráneos, solo se lo hace en casos de reconocimientos internacionales muy extremos o de artistas que pudieron brillar en el exterior y vuelven con la aprobación extranjera.
Curiosamente dos grandes capitales culturales del mundo son México DF y San Pablo, ciudades apoyadas por una política nacional cultural, basadas en mostrar sus raíces y las obras de sus artistas locales en igualdad con los foráneos. Buenos Aires es potente culturalmente, estos edificios funcionan como dos vidrieras importantes. Sería bueno ser exhaustivos en mostrar lo que somos. De esta manera nos potenciaríamos nosotros, nos daríamos valor. Debemos indagar en las raíces nuestras, tampoco negar las otras culturas. Solo dialogar de igual a igual con ellas.

















