Las transformaciones nos privan de satisfacer nuestro propio instinto de conservación. Podemos reaccionar, pero estamos entonces transformando la realidad. Si toda acción que ejercemos transforma, aunque de manera sutil, el mundo, ¿cómo nos diferenciamos del tiempo, el transformador natural? Una reflexión sobre el lugar que ocupa el ser humano en el curso del universo.
Se le suele atribuir, a Heráclito, la vieja máxima de que la única constante es el cambio. Aunque en rigor no podamos afirmar que él la haya dicho, sus postulados filosóficos responden a esta idea, emblemática, como tantas otras, por su sentido paradójico. ¿Hay entonces, para Heráclito, cambios o constantes? Y, si las transformaciones son constantes, ¿no permanece todo igual, fiel a este principio? Los filósofos han debatido sobre esta cuestión desde tiempos remotos. También podemos, en el siglo XXI, tomar la frase literalmente, sabiendo, como sabemos, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Así como también podemos valernos de saber, gracias a la histología, que debido a la reproducción celular, a nivel atómico, nuestro cuerpo será reemplazado completamente en alrededor de siete años. Aquí cabe preguntarnos cómo hicieron los griegos con el barco de Teseo, si nosotros seguiremos siendo nosotros una vez que se nos hayan reemplazado todas las partes. El debate apuntaría a determinar ciertas cuestiones de identidad que no son el objetivo de esta nota. Prefiero apuntar al sentido que puede tener la paradoja de Teseo para replantearnos si realmente la única constante es el cambio. En la historia, el barco era tan valioso para los griegos que reemplazaban sistemáticamente todas las tablas que comenzaban a deteriorarse. Cuando reemplazaron todas, al cabo de un tiempo, debieron preguntarse si el que tenían era el barco que habían querido preservar. Aquí quiero poner el foco: la única constante es el cambio, pero el ser humano se guía, biológica y culturalmente, por un instinto de conservación. Si bien es cierto que el barco en sí ya había comenzado a mutar, pues el deterioro es una forma de cambio, el ser humano interfiere para dar un lugar a otra paradoja más: la transformación de lo transformado como ejercicio de conservación.
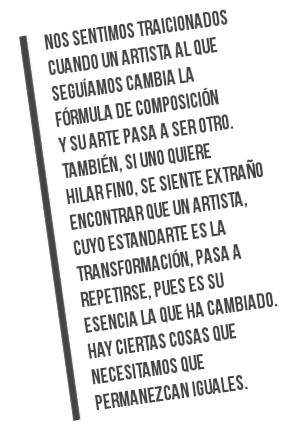 Este mismo principio rige nuestra cultura de un modo silencioso: las cirugías estéticas, pese a que algunas son de modificación absoluta de alguna parte en especial del cuerpo, también aparecen cuando el paso del tiempo trastoca al individuo y él mismo siente la necesidad de tonificar acá o levantar allá para ser lo que era, y negar lo que ahora es. La misma búsqueda interesa a Oscar Wilde, cuando escribe El retrato de Dorian Gray. El libro gira en torno a un joven que quiere preservar lo más importante para él: su belleza. La búsqueda puede ser o no lo primordial para cada uno, pero la conservación de lo más importante para el individuo es algo inherente al ser humano en general. En este mismo periódico, en el numero 77, se habló del reclamo de la gente ante la renovación de los vagones de la línea A del subte. Nos sentimos traicionados cuando un artista al que seguíamos cambia la fórmula de composición y su arte pasa a ser otro. También, si uno quiere hilar fino, se siente extraño encontrar que un artista, cuyo estandarte es la transformación, pasa a repetirse, pues es su esencia la que ha cambiado. Hay ciertas cosas que necesitamos que permanezcan iguales. ¿Cuántas cosas cambiaríamos del presente para recuperar un pasado que ahora juzgamos ideal? El paso del tiempo ha demostrado ser un acarreador inevitable de transformaciones. El ser humano ha reaccionado a las estas tratando de quedarse parado en el mismo sitio. Vista así, toda tradición es producto de la inserción de algo nuevo. La transformación, el componente agregado que debe usar cada individuo para conservar lo que inevitablemente se agota, enriquece esta loca idea, que desafía al tiempo diciendo que no todo está destinado a morir.
Este mismo principio rige nuestra cultura de un modo silencioso: las cirugías estéticas, pese a que algunas son de modificación absoluta de alguna parte en especial del cuerpo, también aparecen cuando el paso del tiempo trastoca al individuo y él mismo siente la necesidad de tonificar acá o levantar allá para ser lo que era, y negar lo que ahora es. La misma búsqueda interesa a Oscar Wilde, cuando escribe El retrato de Dorian Gray. El libro gira en torno a un joven que quiere preservar lo más importante para él: su belleza. La búsqueda puede ser o no lo primordial para cada uno, pero la conservación de lo más importante para el individuo es algo inherente al ser humano en general. En este mismo periódico, en el numero 77, se habló del reclamo de la gente ante la renovación de los vagones de la línea A del subte. Nos sentimos traicionados cuando un artista al que seguíamos cambia la fórmula de composición y su arte pasa a ser otro. También, si uno quiere hilar fino, se siente extraño encontrar que un artista, cuyo estandarte es la transformación, pasa a repetirse, pues es su esencia la que ha cambiado. Hay ciertas cosas que necesitamos que permanezcan iguales. ¿Cuántas cosas cambiaríamos del presente para recuperar un pasado que ahora juzgamos ideal? El paso del tiempo ha demostrado ser un acarreador inevitable de transformaciones. El ser humano ha reaccionado a las estas tratando de quedarse parado en el mismo sitio. Vista así, toda tradición es producto de la inserción de algo nuevo. La transformación, el componente agregado que debe usar cada individuo para conservar lo que inevitablemente se agota, enriquece esta loca idea, que desafía al tiempo diciendo que no todo está destinado a morir.
Más no podemos pensar que quien transforma inevitablemente lo hace para conservar: Tomando otra vez el ejemplo de las cirugías plásticas, podemos pensar en un retoque de nariz, en el cual el individuo no conserva, sino que muta lo que a simple vista permanece impasible. No podemos acusar de conservadores a todos aquellos que hayan querido cambiar el mundo. La transformación como conservación solo puede concebirse ante la irreversibilidad del tiempo, nunca pensando en un mundo donde lo que hay que cambiar son ciertas realidades ajenas a la naturaleza. Aquellos que han elegido transformar para desestimar una tradición probablemente no lo hayan hecho con tradiciones salidas de la melancolía, del instinto de conservación, sino de cargas históricas que perjudican al individuo en cuestión. Así, podemos decir que el individuo se diferencia del Tiempo (el tiempo como cosa, como materia del universo) en tanto este transforma la realidad del mundo que lo rodea a conciencia; eligiendo en cada acción si cuidar algo del paso de los años o acelerar su desuso para hacer de la vida una experiencia más transitable. Entonces el cambio sigue siendo la única constante, sí, pero son infinitas las variables que podemos otorgarle a las transformaciones nosotros, los humanos.
Para satisfacer nuestro natural instinto de conservación, tendremos que adaptarnos, aunque sea contradictorio, a que las cosas cambian. Sin embargo, sabiendo que, como las cosas ya están cambiando, la conservación es un cambio en sí, debemos poner el foco en el ser humano y su capacidad de transformación de la realidad que lo rodea. Las cosas se transformarán, estemos o no. Si estamos, se transformarán otras, unas para la transformación total y otras para quedarse como ahora son. Pero, estando nosotros, podemos darle a todas esas transformaciones un fin y hacer que tenga sentido todo lo que a nuestro alrededor pase, una causa que no puede desligarse del ser humano y la conciencia que él mismo tiene.



















