Una de las frases de la novela El gatopardo de Lampedusa enuncia: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Puede aplicarse a la euforia de la primavera árabe y su posterior otoño, la resaca tras la fiesta del pueblo que había tenido la esperanza de acabar con los regímenes totalitarios que provocaron pobreza y desempleo. Pero tras la falsa transformación sociopolítica, surgió una genuina en un terreno inesperado: la literatura.
¿Qué da más lástima? Un escritor amordazado y rodeado de policías o uno que vive en una perfecta libertad y no tiene nada que decir. Kurt Vonnegut
El novelista egipcio Alaa Al-Aswany pertenece a esa clase que divide aguas: se lo quiere o se lo odia, no existe punto intermedio o mera indiferencia. Sus primeros trabajos ya anunciaban el estallido de la primavera árabe iniciada en Egipto en 2011 (tomando las protestas en Túnez en 2010 como resorte) y no ha dejado de enfrentarse tanto a la familia Mubarak como al aparato dictador que aplasta a los ciudadanos egipcios.
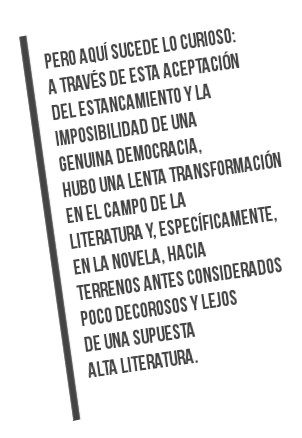 Se puede intentar ser objetivo cotejando y analizando distintos puntos de vista sobre la supuesta democracia egipcia, pero ni los ciudadanos ni sus intelectuales pretenden que existe. Circulan chistes e imaginarios al respecto, una manera de paliar una suerte de eternidad corrupta que data desde mediados del siglo XX y ha desmoralizado (aunque motivado el humor y el cinismo) por completo a la sociedad egipcia. Pero aquí sucede lo curioso: a través de esta aceptación del estancamiento y la imposibilidad de una genuina democracia, hubo una lenta transformación en el campo de la literatura y, específicamente, en la novela, hacia terrenos antes considerados poco decorosos y lejos de una supuesta alta literatura.
Se puede intentar ser objetivo cotejando y analizando distintos puntos de vista sobre la supuesta democracia egipcia, pero ni los ciudadanos ni sus intelectuales pretenden que existe. Circulan chistes e imaginarios al respecto, una manera de paliar una suerte de eternidad corrupta que data desde mediados del siglo XX y ha desmoralizado (aunque motivado el humor y el cinismo) por completo a la sociedad egipcia. Pero aquí sucede lo curioso: a través de esta aceptación del estancamiento y la imposibilidad de una genuina democracia, hubo una lenta transformación en el campo de la literatura y, específicamente, en la novela, hacia terrenos antes considerados poco decorosos y lejos de una supuesta alta literatura.
Ya desde sus inicios en la prensa, Alaa Al-Aswany arremetía con furia contra Mubarak y, durante la primavera árabe, fue una de las caras más visibles en la unión del pueblo en la plaza Tahir, y en 2015 publicó un libro sobre estas experiencias llamado Democracy is the Answer: Egypt’s Years of Revolution. Se halló en su elemento ante la perpetua asfixia y el pesimismo, lo que lo llevó a adoptar, junto a otros novelistas, lo que podemos llamar una estética del fracaso. Y, nuevamente, no se trató de algo accidental. Tanto Dalya Cohen Mor en A matter of Fate: The concept of Fate in the Arab World as Reflected in Modern Arabic Literature (2001) como Muhammad Sidiq en Arab culture and the novel: genre, identity, and agency in Egyptian Fiction (2007) analizaron cómo esta estética estaba latente; la transformación era una cuestión de tiempo. Si bien lo analizan desde diferentes niveles –un fatalismo, se aventura, por un lado; las derrotas bélicas y políticas en conjunto a dictaduras y ningún proceso genuinamente democrático, se sugiere, por otro– ambos autores coinciden en que es difícil toparse con una novela que intente al menos tímidamente ofrecer esperanza o un final moderadamente feliz. La derrota es constante, al igual que la degradación de diferentes estratos dentro del mundo ficcional, desde el estatal hasta el doméstico, sin importar cuánto cuidado se ponga en su construcción.
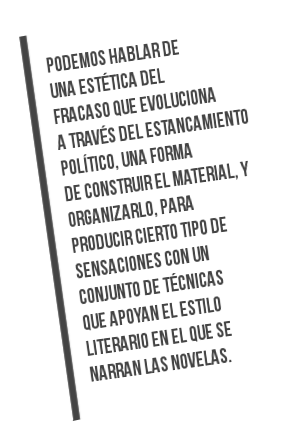 Podemos hablar de una estética del fracaso que evoluciona a través del estancamiento político, una forma de construir el material, y organizarlo, para producir cierto tipo de sensaciones con un conjunto de técnicas que apoyan el estilo literario en el que se narran las novelas. Hay que tener cuidado, sin embargo: hablar de una estética del fracaso basada en el pesimismo político no se trata de un orientalismo, como el analizado por Edward Said en Orientalismo (1978), que esbozaría un Egipto subalterno que es bárbaro, irracional, mágico y ahistórico; atributos que contrastan con un Occidente civilizado, democrático y marcado por la modernidad: no hay un “Oriente” ni “un árabe” que se autopercibe como un fracaso frente a un “Occidente” o “europeo” exitoso, plasmado en la narrativa de las novelas. Pero sí se trata de una válvula de escape que ha producido una liberación de temas y formas, experimentaciones literarias en un marco que en el pasado solo se ocupó de desarrollar novelas realistas sobre tópicos algo trillados acerca de problemas económicos y matrimoniales. No es nada menor: baste recordar la experiencia soviética, donde la novela se encontró mayormente atrapada en el realismo socialista que produjo una serie monótona de textos.
Podemos hablar de una estética del fracaso que evoluciona a través del estancamiento político, una forma de construir el material, y organizarlo, para producir cierto tipo de sensaciones con un conjunto de técnicas que apoyan el estilo literario en el que se narran las novelas. Hay que tener cuidado, sin embargo: hablar de una estética del fracaso basada en el pesimismo político no se trata de un orientalismo, como el analizado por Edward Said en Orientalismo (1978), que esbozaría un Egipto subalterno que es bárbaro, irracional, mágico y ahistórico; atributos que contrastan con un Occidente civilizado, democrático y marcado por la modernidad: no hay un “Oriente” ni “un árabe” que se autopercibe como un fracaso frente a un “Occidente” o “europeo” exitoso, plasmado en la narrativa de las novelas. Pero sí se trata de una válvula de escape que ha producido una liberación de temas y formas, experimentaciones literarias en un marco que en el pasado solo se ocupó de desarrollar novelas realistas sobre tópicos algo trillados acerca de problemas económicos y matrimoniales. No es nada menor: baste recordar la experiencia soviética, donde la novela se encontró mayormente atrapada en el realismo socialista que produjo una serie monótona de textos.
En el momento de mayor peligro, a veces llega la salvación: tal parece que es el caso paradigmático egipcio que marca el pulso del resto de Medio Oriente. Existe al respecto un viejo refrán: “El Cairo escribe. Beirut imprime. Bagdad lee”. La fuerza del encierro y la opresión empujó a desplegar todas las tensiones en una escritura como revancha, alterando convenciones, abordando tópicos como la exploración sexual, identidades de género, corrupción, vicios y un cínico: “Todo será igual, nada cambia”. El abandono de la esperanza hacia un vale todo que cambia las reglas del juego llega hasta un caso menos feliz que el de Alaa Al-Aswany: la encarcelación del escritor Ahmed Naji (procesado, encarcelado, liberado y procesado de nuevo) por su novela The use of life. Esto, sin embargo, no detiene el curso de la nueva novela egipcia y si tomamos en cuenta el fatalismo de que nada cambiará y de que existirá una falsa democracia en una perpetua dictadura, no hay más que un gran futuro para el desarrollo de las letras árabes atado a un terrible porvenir sociopolítico. Todo cambia, pero sigue igual; sin embargo, todo sigue igual, pero también todo cambia dentro de la novela. ¿Es un cambio justo, vale la pena el precio que hay que pagar por esta transformación? Por supuesto que no.





















