Siempre he pensado los textos como esculturas o como la panificación desde la “masa madre”. Una materialidad, una objetualidad primigenia. El lenguaje, las lecturas previas que se van moldeando, que cobran vida propia, también la metáfora bíblica del barro podría ser adecuada −cada texto como un Gólem−. Pongo sobre la hoja, devenida en pantalla, una gran cantidad de letras, un bloque, una arcilla −por ende, una distancia−, también funcionan como límite de acción hacia dentro del texto y hacia afuera de él. Quedará más masa madre para utilizar después. Ahora, se manipula, se amasa, se adhiere y se saca. Se moldea. Se toca.
Este texto, más que otros, se ha producido así.
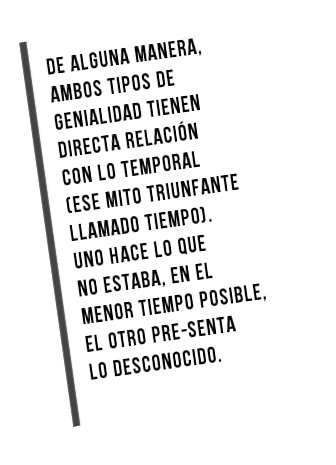 Hay una especie de mitología de la inteligencia, vamos a suponer que una de las dos posibilidades de definir la inteligencia sería, arbitrariamente, una capacidad de realizar un “algo” en mucho menor tiempo que la media o que la normal; y que la otra sería la posibilidad de prever el futuro en un presente. Es decir, yo puedo realizar una tesis doctoral sobre física nuclear y su posdoctorado correspondiente en, quizás, dos o tres vidas, y alguien “inteligente” los podrá hacer en cinco años; alguien extremadamente inteligente los realizará en tres, no lo sé, quizás en dos. Ese es más o menos el primer presupuesto. El otro genio es el que respondería al mito que llamaremos: tiempo-oráculo, el que prevé lo que está por venir, y ese porvenir se cumple.
Hay una especie de mitología de la inteligencia, vamos a suponer que una de las dos posibilidades de definir la inteligencia sería, arbitrariamente, una capacidad de realizar un “algo” en mucho menor tiempo que la media o que la normal; y que la otra sería la posibilidad de prever el futuro en un presente. Es decir, yo puedo realizar una tesis doctoral sobre física nuclear y su posdoctorado correspondiente en, quizás, dos o tres vidas, y alguien “inteligente” los podrá hacer en cinco años; alguien extremadamente inteligente los realizará en tres, no lo sé, quizás en dos. Ese es más o menos el primer presupuesto. El otro genio es el que respondería al mito que llamaremos: tiempo-oráculo, el que prevé lo que está por venir, y ese porvenir se cumple.
De alguna manera, ambos tipos de genialidad tienen directa relación con lo temporal (ese mito triunfante llamado tiempo). Uno hace lo que no estaba, en el menor tiempo posible, el otro pre-senta lo desconocido. Pero estas definiciones de inteligencia, éxito, genialidad, si es que usted tiene el desatino de concederme, no pueden observarse sino en un marco de un valor (monetizable) de la inteligencia, ya sea del tiempo que ahorra la genialidad, o del tiempo que se gana.
Entonces viene (pero aún no) el desborde, lo incuantificable. El desquicio −out of joint−. Los parámetros de genialidad o de estupidez son categorías netamente capitalistas, el derroche o la inutilidad del tiempo perdido (por más bello y sublime) es una interferencia, un ruido, una molestia excepcional. Un gasto.
Asimismo, las maneras de validación de esa genialidad responden a sus propios mitos, los marcos epistemológicos inmersos en un capitalismo cognitivo que afirma que “ser posdoctorado es mejor que ser abogaducho”, salvo que se tenga muchísimo dinero. Es decir, que se tenga capital, ya sea simbólico o dinerario.
Otorgar nuevas respuestas a viejos problemas, o problematizar lo que estaba naturalizado, también es sinónimo de ser inteligente. Encontrar fallas, poner duda o sospecha donde había seguridad, es más bien “loco” que inteligente. Hasta que esa locura se racionalice y se cuantifique en monetaria genialidad. Se transforma en comprensible y mensurable.
Todo más rápido, mejor, más eficiente, más desarrollado, menos es más, siempre y cuando produzca más valor. Todo ese tiempo es traducible en dinero. En dólares específicamente. Pero, qué sucede con la genialidad del budismo, el yoga, la poesía, la genial poesía. Irrumpe como recreo, pausa de otra cosa, fuera de este mundo. Genios de otros mundos, de otras vidas, algo mágico, un cliché, un loco lindo. Lo sublime y la belleza no son genialidades, son otra cosa, al menos por ahora.
Digamos: “Philip Dick fue un genio”. Algo así como Nostradamus (se mezcla con un dios o con un profeta) o como Julio Verne, uno de los genios de la anticipación. Lo profético, lo mesiánico. La promesa. La profecía.
Su obra Minority Report, la conocida película protagonizada por Tom Cruise, crea una figura de “predelito”, unos aliens que, no se sabe muy bien de dónde, ven el futuro que se hubiera producido, y el “predelincuente” es arrestado antes de cometer el crimen endilgado. Algo así como la prisión preventiva argentina, pero nada que ver. Ahora, eso que los aliens ven: ¿es memoria de algo que ya sucedió o visualización del futuro?
Y preparados: aquí viene la cosa (sigue viniendo), el tema que nos convoca es el mito de la llamada “inteligencia artificial”, una remitologización o una actualización del mito, dirían los poscoloniales. Esta artificialidad de los parámetros de la eficiencia y de lo inteligente, lleno de algoritmia y big data, parecería que está construyendo (si es que no se ha construido y todavía no conviene publicarlo) un todo espacio-temporal, una pre-sentación de posibles resultados eleccionarios, un mapeo numerado de los delitos, la prevención de determinadas actividades, “no circule por allí”, no puede decir eso, predelictivo. Todos somos predelincuentes demorados.
La Inteligencia Artificial es un recuerdo absoluto, es una memoria inviolable. La algoritmia rompe la discursividad presente/pasado/futuro ya que, en esa memoria, está la manera en que se producirán los hechos, un oráculo infalible, una predictividad tan presente, tan inevitable. Solo es cuestión de tiempo.
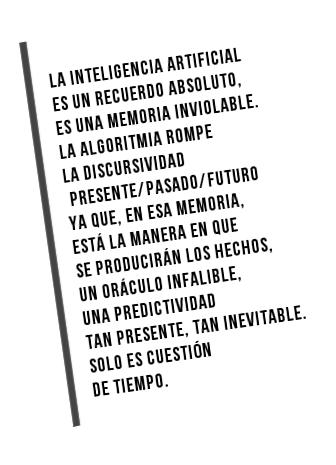 Las elecciones funcionan como una etapa validadora de numerosas encuestas, sumamente precisas (quizás la pequeña imprecisión es un juego para no asustar, ya se sabía hace dos años quién iba a ser electo), y el “mercado” respondería a esto.
Las elecciones funcionan como una etapa validadora de numerosas encuestas, sumamente precisas (quizás la pequeña imprecisión es un juego para no asustar, ya se sabía hace dos años quién iba a ser electo), y el “mercado” respondería a esto.
Quedará el desborde −interferencia− la inútil nota en un diario olvidado, lo que sobra, como la única inteligencia humana, la única y última posibilidad de participación, el dejo de animalidad (humanidad, quizá). La felicidad del porque sí. Nos queda siempre la creencia, el mito. El mito de que somos libres, una esperanza, etc. Un sentir. Y un olvido que se detiene.
La novela El tiempo desarticulado, continuando con Philip K. Dick, trata básicamente de un hombre en una ciudad ficticia (armada) que se gana la vida jugando a adivinar acertijos del diario local, los cuales ha ganado consecutivamente durante tres años. La película The Truman Show está basada en la idea. Lo que me interesa aquí no es contar la novela, pero sí hacer hincapié en su título original: “The time is out of joint”.
Todos queremos huir de la ciudad, pero sin huir de la ciudad, porque eso es medio loco. Entonces: vacaciones, viaje a Europa (o a la mítica India, por qué no) para volver. Volver igual. Volver sin ir, y sin volver.
En la obra Espectros de Marx, Derrida nos cuenta que Hamlet dice al fantasma de su padre: “The time is out of joint”.
D’ailleurs, Derrida: Se trataba, de pensar otra historicidad −no una nueva historia ni menos aún un new historicism, sino otra apertura de la acontesibilidad como historicidad que permite no renunciar sino, por el contrario, abrir el acceso a un pensamiento afirmativo de la promesa mesiánica y emancipatoria como promesa: como promesa y no como programa o proyecto (…). Pues lejos de que haya que renunciar al deseo emancipatorio, hay que empeñarse en él más que nunca (…). Es esa la condición de una repolitización, tal vez de otro concepto de lo político.
Como quiera traducirse “out of joint”, desfasado, desarticulado (los traductores de Dick se pronuncian por esta), centrado, desplazado, desencajado, fuera de quicio (traducción de Hamlet). Fuera de sí, etc.
“The time is out of joint”: las traducciones se encuentran ellas mismas, también, out of joint. Por correctas y legítimas que sean, y sea cual fuera el derecho que se les reconozca, están todas desajustadas, como injustas en el hiato que les afecta: dentro de ellas mismas, ciertamente, puesto que su sentido permanece necesariamente equívoco, también su relación entre sí y, por lo tanto, en su multiplicidad, finalmente o en primer lugar, en su irreductible inadecuación a la otra lengua o a la genialidad del acontecimiento que dicta la ley, a todas las virtualidades del original. La excelencia de la traducción no puede hacer nada para remediarlo. Peor, y esto es lo más dramático, no puede sino agravar o sellar la inaccesibilidad de la otra lengua.
Este texto (esta lengua y esta traducción de mis esculturas imaginarias) son demora, pérdida. Apuesta. Y su lectura, lo contrario. El revés del texto. Ahora bien, entre el escrito y su lectura, hay un espacio fuera del tiempo, una inyunción que lo justifica.




















