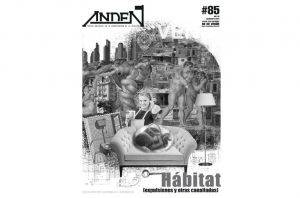Vivimos y morimos en sociedades que han banalizado los mitos. Por un lado, los hemos convertido en cuentos de hadas, en narrativas pasadas de moda ante el imperio de un tipo de pensamiento −el racional− que se mira al ombligo cada vez que quiere describir la realidad. Por otro, los hemos asimilado a una masa uniforme de creencias sin ton ni son que pueblan nuestro descontento con occidente y que le buscan un sentido a la vida apelando a cualquier cosa que no huela a modernidad. Otro es aquel que aplica el título de mito a gentes, eventos o cosas que están más allá de nuestra cotidianidad. «El mito viviente», «un momento mítico», etc. Todas ellas formas de degradar lo arcano y numinoso que late en nuestras conductas más mundanas.
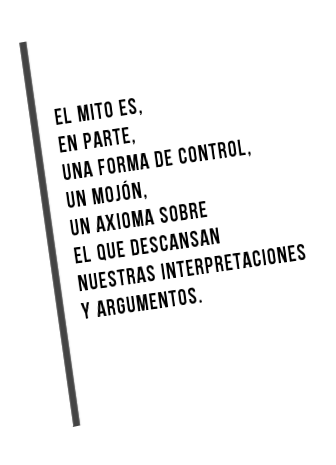 Cuando Goya pintó a fines del siglo XVIII el célebre El sueño de la razón produce monstruos acaso estaba captando el comienzo de una era y el fin de otra, en la que ciertos aspectos de lo que hasta ese momento había sido la vida de las personas serían relegados al baúl del inconsciente. El pensamiento mítico, ya en retirada desde tiempo atrás, a partir de allí adquiriría nuevos rostros, camuflajes que le permitieran seguir dando cuenta de cierto tipo de narraciones que como seres humanos nos hacemos sin distinción de geografías ni tiempos ni géneros. Historias que nos explican ya sea que usemos taparrabos o trajes espaciales. Historias que nos dicen por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos tanto si plantamos repollos a la vera del Uritorco o programamos en complejos lenguajes informáticos.
Cuando Goya pintó a fines del siglo XVIII el célebre El sueño de la razón produce monstruos acaso estaba captando el comienzo de una era y el fin de otra, en la que ciertos aspectos de lo que hasta ese momento había sido la vida de las personas serían relegados al baúl del inconsciente. El pensamiento mítico, ya en retirada desde tiempo atrás, a partir de allí adquiriría nuevos rostros, camuflajes que le permitieran seguir dando cuenta de cierto tipo de narraciones que como seres humanos nos hacemos sin distinción de geografías ni tiempos ni géneros. Historias que nos explican ya sea que usemos taparrabos o trajes espaciales. Historias que nos dicen por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos tanto si plantamos repollos a la vera del Uritorco o programamos en complejos lenguajes informáticos.
Psicoanalistas y antropólogos lo trabajan hace rato. Hay mitos sociales que inciden en nuestras representaciones y en nuestras subjetividades; mitos ad-hoc, que nos formamos en nuestra neurosis y que nos ayudan a procesar de modos más o menos efectivos lo que ocurre a nuestro alrededor. El mito es, en parte, una forma de control, un mojón, un axioma sobre el que descansan nuestras interpretaciones y argumentos. Claro está que nos gusta emparentarlo cuanto nos sea posible a un tipo de razón que nos brinde alguna certidumbre, pero en el fondo sabemos −si somos prudentes− que hay momentos en los que ya nada puede ser explicado con lógicas tradicionales. Para algunos, es el reino de la fe, de la religión y el mito, como si fueran la última línea de defensa que supimos darnos ante la angustia, la desesperación y la incertidumbre.
Cuando en sus discursos incendiarios la malsana Elisa Carrió apela “al contrato social” no hace más que apelar al mito contractualista, uno que ordena y regula el funcionamiento de una sociedad y, por supuesto, invisibiliza el carácter desigual con el que se arriba a ese pacto. La democracia también lo es. Hay quienes dan su vida por ella cuando nunca ha sido ni ha dado todo lo que nos ha prometido desde que fuera creada ni desde que la adoptáramos como forma de convivencia. Sin embargo seguimos apostando a ella porque su narrativa nos atraviesa el cuerpo, nos recuerda nuestras heridas, nuestros muertos, deudas y conquistas. No es sino el conflicto entre mitos el que bulle dentro del caos institucional boliviano. El mito cristiano versus el mito de la pacha mama, el mito de la república liberal versus el mito de una república plurinacional que abraza a identidades contradictorias. También en Chile, por supuesto, donde el mito de la riqueza que se derrama sobre la sociedad hartó las esperas. O en Haití, donde la misma normalidad es un mito contado de generación en generación y la esperanza entre masacres y hambruna.
 Desde el punto de vista de los héroes y su legado, la figura toda de Eva Perón es en sí un mito toda vez que quedan pocos con vida que la recuerdan en su plenitud. Lo mismo con Guevara. En un tiempo cuasi legendario realizaron actos fuera de lo común para llevarles pan a los hambrientos, desdibujando, a su vez, las grises dimensiones de lo meramente humano. Será por eso que la política tiene tanto de mitología, con sus héroes impolutos y sacrificados, sus bestias titánicas y las proezas necesarias para vencerlas. Les traen a nuestros pueblos la esperanza de que el bienestar pasado puede ser el signo de un futuro mejor. El peronismo, más que la izquierda (mal que nos pese), ha sabido interpretar sus mitos fundacionales y hacer uso de ellos para vencer la monstruosidad aberrante y egoísta que vive en gran parte de nuestra sociedad. Quieran los dioses que les sirvan, también, para proyectarse en el porvenir inmediato de los millones que esperan tener la oportunidad de forjarse una vida mejor con algo tan básico y escaso en estos días como es el pan sobre la mesa.
Desde el punto de vista de los héroes y su legado, la figura toda de Eva Perón es en sí un mito toda vez que quedan pocos con vida que la recuerdan en su plenitud. Lo mismo con Guevara. En un tiempo cuasi legendario realizaron actos fuera de lo común para llevarles pan a los hambrientos, desdibujando, a su vez, las grises dimensiones de lo meramente humano. Será por eso que la política tiene tanto de mitología, con sus héroes impolutos y sacrificados, sus bestias titánicas y las proezas necesarias para vencerlas. Les traen a nuestros pueblos la esperanza de que el bienestar pasado puede ser el signo de un futuro mejor. El peronismo, más que la izquierda (mal que nos pese), ha sabido interpretar sus mitos fundacionales y hacer uso de ellos para vencer la monstruosidad aberrante y egoísta que vive en gran parte de nuestra sociedad. Quieran los dioses que les sirvan, también, para proyectarse en el porvenir inmediato de los millones que esperan tener la oportunidad de forjarse una vida mejor con algo tan básico y escaso en estos días como es el pan sobre la mesa.