Pensar una suerte de novedad respecto de la deuda y del arte no dependerá de cada uno de los conceptos, sino de cierto modo de relación que se establece entre estos. Del primero, se distingue a priori un terreno de posibilidades: definir deuda parece menos engorroso que precisar a través de la significación un dictamen sobre el arte. Sin embargo, sugiero que el lector no se desentienda de los consensos sociales, si es que así pueden llamarse, a los que se ha arribado en un intento de amordazar sus cualidades en la sintaxis. Cierto estatuto de imposibilidad, dado en una tentativa de definir arte, remite a su condición misma y es que presta a confusión la creencia de que su valoración se hallará supeditada a la subjetividad del público, llámese a este espectador, lector u oyente. Es decir que su condición de existencia y la viabilidad de instituirse en carácter artístico dependerían de un otro que le otorgue dicho valor, un otro que sanciona la obra de arte como tal. Por tanto, es posible preguntarse por la elasticidad de las apreciaciones que cada quien pueda formularse, y develar, de este modo, la dificultad de construir una definición compartida de arte. Me atrevo a cuestionar la validez de la obra en su carácter artístico solo a partir de una apreciación retroactiva, es decir, que el acto de sancionar, de nominar la obra de arte posteriormente e instituirla como tal, sujeto a las consideraciones de un cierto grupo, responde a una lógica mercantil de la pieza. Valorarla como producción artística entraña una apreciación de la pieza como objeto de intercambio, lo que vuelve asequible e infatuado por los atributos que legitiman una relación de oferta y demanda, y establecen relaciones de poder.
Yerra quien, por vaguedad o indiferencia, desentiende el carácter propio de su enunciado: la obra de arte no le pertenece tanto a su creador, sino al arte mismo. El impacto desorientador que esta propuesta produce radica en la subversión de la lógica capitalista de la pieza y de la consideración de la propiedad privada, al valorar a la obra como un efecto del arte. Por tanto, es posible pensar que el arte antecede al sujeto, y los efectos que él produce son volcados en la obra. Esta cualidad no le es propia únicamente al arte, sino que es compartida por el lenguaje. Ambos crean, inauguran y es allí, en el movimiento que se produce al intentar mortificar simbólicamente la existencia, en su insoportable carácter real, que se formula una pregunta por el sentido. En este punto se produce una donación −de cuyos orígenes poco se sabe− que hará uso del semejante para su transmisión. En el acto de donación, el sujeto, sin saberlo, contrae al menos una deuda, la de su existencia, y las peripecias que atravesará en el acto de vivir podrán resultar modos fallidos de intentar saldarla. Algunos intentarán pagar su deuda con obras de arte y, de forma alternada y no excluyente, otros traerán hijos al mundo. Sin embargo, en todos los casos esa deuda se saldará sin mediatizar alteridad alguna con la propia finitud, es decir, el agotamiento del real de la existencia material solo se consuma a partir del real de la defunción; contrariamente, la posibilidad de existencia simbólica se origina a partir de una deuda, ese algo del que el sujeto nada sabe y tiene la obligación de reintegrar o saldar a un otro que desconoce por haberle dado vida. De este modo, es posible aproximar la punta de la nariz, sondear la subversión del arte como condición inaugural de la existencia; la creatividad de construir y deconstruir tantas veces como sea necesaria una pregunta en relación a los reales que exceden los límites de la palabra: la muerte y la sexualidad.
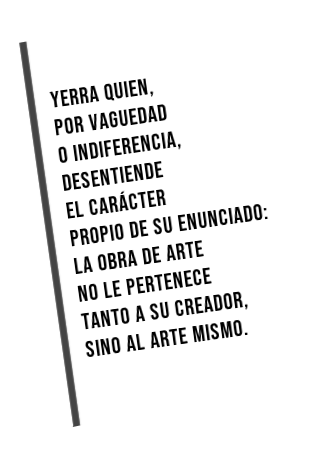 La complejidad de definir el arte no radica tanto en su condición esencial, puesto que nada dista más de la crudeza de la naturaleza que el arte en sí. Este obstáculo es el resultado de entender, de la ilusión de creer que se entiende el arte como una producción de la subjetividad de cada quién; cuando en efecto es su experiencia, su modo de relacionarse con la obra, lo único que atañe a la particularidad. Podría decirse entonces que, lejos de la subjetividad como condición, el arte tiene efectos subjetivantes por el modo en que establece relaciones con lo real. Este modo de relacionarse es simbólico, una metáfora, un no saber velado. La pregunta por el origen ha sido respondida de múltiples formas a lo largo de la historia de la humanidad, construye los cimientos de la cultura, regula el lazo social, elabora mitos, novelas, fotografías, pinturas, esculturas, películas, promueve el interés científico y esconde, vela un desconocimiento pocas veces enunciado: el de la propia finitud, un no saber sobre el tiempo y la existencia. La fecha de caducidad del transcurrir es una incógnita, y la ruptura con la cronología que pauta el entramado social, lo ordena y lo modela, se devela en la trascendencia de la obra de arte teñida de atemporalidad. Se podría pensar entonces que la obra de arte, al igual que la descendencia permite quebrar la barrera de la transitoriedad del tiempo, de una deuda contraída en lo que se percibe como presente.
La complejidad de definir el arte no radica tanto en su condición esencial, puesto que nada dista más de la crudeza de la naturaleza que el arte en sí. Este obstáculo es el resultado de entender, de la ilusión de creer que se entiende el arte como una producción de la subjetividad de cada quién; cuando en efecto es su experiencia, su modo de relacionarse con la obra, lo único que atañe a la particularidad. Podría decirse entonces que, lejos de la subjetividad como condición, el arte tiene efectos subjetivantes por el modo en que establece relaciones con lo real. Este modo de relacionarse es simbólico, una metáfora, un no saber velado. La pregunta por el origen ha sido respondida de múltiples formas a lo largo de la historia de la humanidad, construye los cimientos de la cultura, regula el lazo social, elabora mitos, novelas, fotografías, pinturas, esculturas, películas, promueve el interés científico y esconde, vela un desconocimiento pocas veces enunciado: el de la propia finitud, un no saber sobre el tiempo y la existencia. La fecha de caducidad del transcurrir es una incógnita, y la ruptura con la cronología que pauta el entramado social, lo ordena y lo modela, se devela en la trascendencia de la obra de arte teñida de atemporalidad. Se podría pensar entonces que la obra de arte, al igual que la descendencia permite quebrar la barrera de la transitoriedad del tiempo, de una deuda contraída en lo que se percibe como presente.
A esta altura considero fundamental consignar dos coordenadas que orientarán la lectura: la existencia como acto y el acto de vivir. De la primera, cabe señalar que su condición inaugural surge de la apertura y cierre de telón, en un escenario montado por personajes varios y sus relatos, se instaura a partir de la enunciación de un nombre, un título, que surge de una deuda que el lenguaje origina. De la segunda, podemos afirmar que los actos sucesivos quedarán supeditados al guion del protagonista, esto significa que el acto de vivir podrá ser lo único de lo que el sujeto sea responsable a partir del modo en que establezca un qué-hacer con sus interrogantes. De este modo, las estructuras de la vida cotidiana discurrirán en sus variantes según la forma en que el sujeto se enganche al sacrificio del acto de existir, a las renuncias que lo alejarán de la animalidad a partir de una serie de fundamentos que arbitran y regulan sus instintos e inauguran su capacidad creativa al hacer juego con lo simbólico del transcurrir. El sujeto, en su condición de existencia, se apuntala si y solo si se apuntala a partir de un otro semejante que lo aloje, concepto ampliamente desarrollado por Freud bajo la nomenclatura de complejo de semejante en el Proyecto de una psicología para neurólogos (1895). Como resultado, cree que le adeuda su presencia en el mundo a un otro. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, puesto que la primera deuda antecede incluso a quienes construyeron un edredón donde acunarlo, un relato que lo salvaguarde en la conmoción que produce la aproximación del sujeto al vacío que le dio vida. Por tanto, la deuda adquirida en primer lugar es con el campo simbólico, siendo el arte la condición creativa del acto de vivir que podría insistir en saldar esa deuda.
Me pregunto entonces de qué manera el arte dona condiciones creativas a la vivencia, razón por la que invocaré en su fundamentación un texto de Oscar Wilde que, a mi entender, podrá orientarnos al respecto. En su ensayo La decadencia de la mentira, el autor plantea una subversión similar a la que enuncié al inicio: la apreciación de la naturaleza, el valor otorgado al carácter estético, poético y romántico de esta es el resultado de una construcción artística, un intento de capturar la fascinación que produce un real innombrable en el terreno simbólico. No hay nada deslumbrante en la caída del sol en el horizonte ni en la cristalinidad de las aguas puras que borbotean manantiales en las montañas, es solo a desde la articulación artística que la naturaleza adquiere su valor. Es decir, del circuito de representaciones que se construyen en derredor como metáfora de la existencia, un anudamiento y amordazamiento velado de una incógnita. El arte en sí mismo coquetea con un real velándolo; construye formas, colores, personajes; compone notas y escribe partituras; ciñe cimientos simbólicos a la condición de existencia desde el fantaseo. De estos pilares, en ocasiones podremos ver sus efectos, como por ejemplo la adjetivación de la actitud bovárica producto de la protagonista de la obra de Flaubert, Madame Bovar, la que ulteriormente fuera tomada por Lacan en Acerca de la causalidad psíquica (1946). Es decir, que la obra presta un andamiaje donde se puede estructurar y articular la vida cotidiana a partir de la palabra. Madame Bovary es un personaje que en su desconocimiento se torna familiar.
Sin ánimos de abandonar el análisis iniciado del ensayo de O. Wilde, quisiera consignar otro aspecto relevante: despliega una crítica a la obra considerada artística cuando esta resulta una mera reproducción de una realidad presente. En dicha ocasión la creatividad se reduce a la circulación metonímica, a la suplencia de una representación por otra que devuelve cierta especularidad con un mensaje de enunciado “claro”. Sin embargo, la obra de arte no puede comportar en sí misma, como efecto, una representación fiel y fidedigna de lo real o de la realidad, sino que de sí se desprende una metáfora, un enunciado plasmado con recursos varios que deja entrever una enunciación: una posición del artista sobre lo que conmueve su existir a través de la vivencia. Oscar Wilde habilita a cercenar que la condición para que la obra sea considerada un efecto del arte es que ésta aun en la repetición inaugure un nuevo modo de enunciación de la relación del campo simbólico con lo real, es decir, que a través de la obra consiga retratar la deuda inaugural que subjetiva tanto al artista como a su público, en otras palabras al interrogante velado. El modo de retratar la deuda en el arte podría resultar a partir del agotamiento de esa realidad, que en su contemplación y su creación −aun a expensas del enunciado plasmado en óleos, partituras, libros, mármol y cualquier otro recurso que sirva de sostén para la obra− se desprenda como resto la pregunta del artista y su relación con lo que no consigue explicar. La obra de arte produce un movimiento, opera como una terceridad entre el artista que la produce y su público, no serena con un mensaje esclarecedor, no complace ni tiene interés alguno en transmitir contenido a su público mucho menos de orden moral; compromete a los sujetos con un insoslayable vacío y retrata algo que desconoce para un alguien que resultará tan ajeno como familiar respecto de la inquietud de su creador. Es por ello que la atemporalidad de la pieza en ocasiones impresiona cuando resulta afín a los fenómenos de la época. Un ejemplo de ello es la fidelidad de la obra de José Saramago Ensayo sobre la ceguera (1995), que fue citada en el último tiempo como un retrato de la crisis mundial producto de la pandemia. Cabe preguntarse qué es lo que el autor pudo hacer trascender allí como condición estructural que atraviesa a la humanidad y las épocas, poniendo en vigencia su novela como si fuera actual. Otro ejemplo podría ser el uso de las redes sociales en la naturalización y exaltación de la fotografía de los alimentos que ingieren sus usuarios en lo cotidiano. Este fenómeno nada tiene de paupérrimo, si consideramos que la pintura de los alimentos cobra vigencia a partir del Renacimiento, como elemento que destaca cierta jerarquía social; y se anticipa así a las relaciones de poder que pronto serán fundamento y resultado del triunfo del discurso capitalista y la propiedad privada. En todas esas obras, quien las contemple podría hallar elementos que les son comunes, sin embargo, algunas de ellas han podido ir más allá del pedido de los terratenientes de retratar sus lujos.
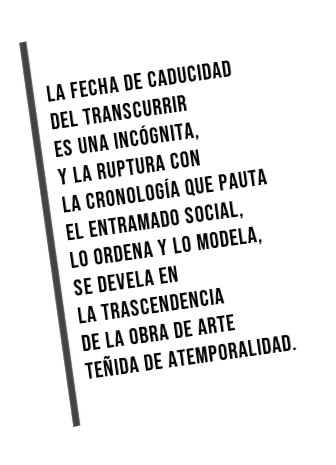 En un intento de concluir, quisiera convocar al lector a una observación de la obra La tasadora de perlas (1664), de Johannes Vermeer, de la que tomaré como referencia el análisis de John Berger en su documental Ways of seeing. En esta obra, signada por las particularidades de la época ya mencionadas, las sedas sobre la mesa, el cuadro que anticipa cierta pertenencia del linaje a una clase social determinada, las ropas que visten a su protagonista, el detalle de los objetos, la mujer en un rol desvitalizado, representada por ciertos indicadores de pureza; todo ello constituye algo del orden de la repetición de un relato de la época y responde al pedido de quienes solicitan al artista la realización de la pintura. Sin embargo, la obra presenta una particular diferencia: estremece, puesto que su protagonista se encuentra concentrada en una tarea, mientras tanto un haz de luz ingresa por la ventana y alumbra selectivamente parte de su cuerpo. Por un lado, es interesante que la protagonista no dirige la mirada al espectador ni al artista, no exhibe su cuerpo desnudo al espía fuera del marco, no se hayinsignias de una seducción en un rol pasivo, sino que su mirada se encuentra compelida al reflejo de la luz que entra por la ventana e ilumina sus manos, mientras intenta sostener una balanza en la que se distribuye perlas, alternando entre el peso y la levedad. En ella es posible también hacer una inferencia: algo se está gestando en su interior, y se desliza quizás una pregunta por el interés en torno a su relación con el tiempo que se escurre entre sus dedos. Quien contemple esta obra podría hacerla circular como un uno: una más, sin embargo es en la enunciación de esta pintura que se inmiscuye la diferencia a partir de la representación de una incógnita que interpela a su protagonista, al artista y al espectador.
En un intento de concluir, quisiera convocar al lector a una observación de la obra La tasadora de perlas (1664), de Johannes Vermeer, de la que tomaré como referencia el análisis de John Berger en su documental Ways of seeing. En esta obra, signada por las particularidades de la época ya mencionadas, las sedas sobre la mesa, el cuadro que anticipa cierta pertenencia del linaje a una clase social determinada, las ropas que visten a su protagonista, el detalle de los objetos, la mujer en un rol desvitalizado, representada por ciertos indicadores de pureza; todo ello constituye algo del orden de la repetición de un relato de la época y responde al pedido de quienes solicitan al artista la realización de la pintura. Sin embargo, la obra presenta una particular diferencia: estremece, puesto que su protagonista se encuentra concentrada en una tarea, mientras tanto un haz de luz ingresa por la ventana y alumbra selectivamente parte de su cuerpo. Por un lado, es interesante que la protagonista no dirige la mirada al espectador ni al artista, no exhibe su cuerpo desnudo al espía fuera del marco, no se hayinsignias de una seducción en un rol pasivo, sino que su mirada se encuentra compelida al reflejo de la luz que entra por la ventana e ilumina sus manos, mientras intenta sostener una balanza en la que se distribuye perlas, alternando entre el peso y la levedad. En ella es posible también hacer una inferencia: algo se está gestando en su interior, y se desliza quizás una pregunta por el interés en torno a su relación con el tiempo que se escurre entre sus dedos. Quien contemple esta obra podría hacerla circular como un uno: una más, sin embargo es en la enunciación de esta pintura que se inmiscuye la diferencia a partir de la representación de una incógnita que interpela a su protagonista, al artista y al espectador.



















