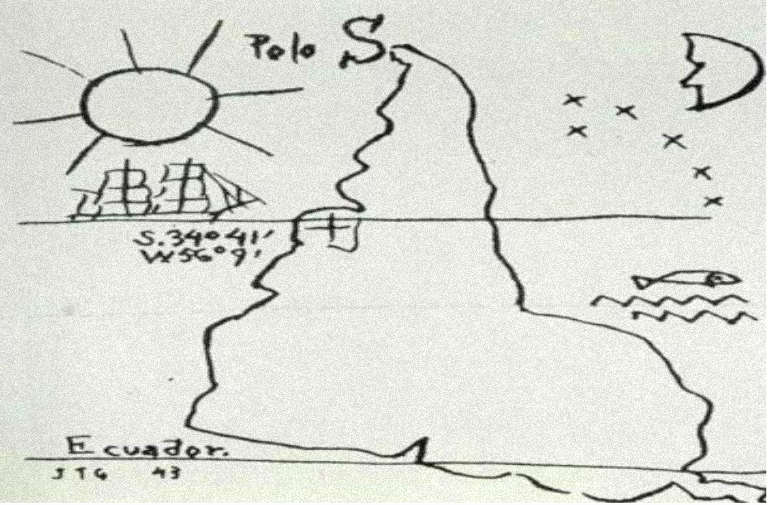Cuando hablamos de in-migración, nos referimos al movimiento que realiza un individuo o un grupo humano desde un “afuera” hacia un “adentro”. En este caso, reflexionaré brevemente sobre la historia de tales movimientos en relación a un adentro específico, a saber, el Estado-nación argentino.
Desde su constitución, se han sucedido diversos flujos inmigratorios que han merecido variados tratamientos por parte de la población ya residente, si bien una constante ha permanecido a lo largo de todas las épocas: la racialización del inmigrante. Analizaré específicamente las conductas racializadoras de la población socio-económicamente dominante, proponiendo que estas se fundan en la necesidad imaginaria de establecer una homogeneidad racial al interior del Estado-nación, la cual responde al patrón de poder mundial denominado colonialidad del poder.
Tal como se ha mencionado repetidamente en esta sección, desde finales del siglo XV (“descubrimiento” de América) en adelante, la colonialidad del poder ha impuesto, a lo largo del globo, estructuras hegemónicas en cada uno de los ámbitos de existencia social. El ámbito del trabajo ha sido hegemonizado por relaciones de producción capitalistas, el patriarcalismo se ha convertido en la instancia dominante en el ámbito del género, y lo mismo ha ocurrido con la ciencia en el de la producción de conocimiento. Paralelamente, la autoridad colectiva se ha estructurado mayoritariamente en los llamados Estados-nación.
Ahora bien, uno de los ejes de la colonialidad del poder es la idea de “raza”, la cual atraviesa todos los ámbitos de existencia social y sus elementos hegemónicos. En tal sentido, los Estados-nación europeos, a imagen y semejanza de los cuales se pretendieron construir los americanos, aspiraron a fundarse no sólo sobre la base de una unidad de lengua, territorio y forma de gobierno, sino también de una unidad y homogeneidad racial. La expulsión de moros y judíos en 1492 del espacio que se convertiría en España constituye un ejemplo paradigmático de esta aspiración.
En el caso de Argentina, podemos identificar una serie de etapas bien diferenciadas en las cuales el imaginario de la homogeneidad racial del Estado ha guiado los procesos de racialización (positiva o negativa) del inmigrante por parte de las elites. La primera etapa la constituye el período de unificación del territorio nacional, bajo la égida del mitrismo y el roquismo. En ella, tal como queda consagrado en el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional, el gobierno federal se compromete a fomentar la inmigración europea para “…labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.”. El inmigrante europeo es considerado como un poseedor de saberes ausentes en el territorio nacional; ausencia que se explica por la inferioridad racial de gauchos e indios. En consecuencia, a la política de fomentar la inmigración de los racialmente superiores se corresponde una sistemática política de exterminio de los racialmente inferiores. Es la única manera de asegurar la homogeneidad racial en “la más europea (o sea, blanca) de las naciones americanas”.
Una segunda etapa se ve signada por la Ley de Residencia, sancionada en 1902, en la que se expresa el desencanto de la oligarquía con el resultado de sus políticas inmigratorias, pues si bien el extranjero ha introducido y enseñado saberes efectivamente ausentes en el territorio nacional, estos amenazan con debilitar el statu quo en lugar de consolidarlo. Nuevamente, la racialización del inmigrante opera como explicación del fenómeno para el imaginario oligárquico, ya que se considera que quienes propagan las ideas socialistas y anarquistas provienen de una Europa racialmente de segunda: se trata de italianos, españoles y polacos, en lugar de los deseados ingleses y franceses. Es en esta época en la cual, paradójicamente, la misma clase social que lo había exterminado (y posiblemente como reacción ante la inmigración indeseada) exalta al gaucho como símbolo de la argentinidad, es decir, como el elemento poblacional homogéneo que define al ser nacional.
La tercera etapa se caracteriza por una inmigración que, si bien ocurre en el interior de los límites del territorio estatal, implica igualmente un movimiento desde un afuera hacia un adentro, pues el 17 de Octubre de 1945 marca la irrupción de habitantes invisibilizados (y en tanto tales, condenados a un “afuera”) al interior del imaginario hegemónico y homogeneizante. La racialización de tales migrantes internos se halla ampliamente testimoniada, y aflora con claridad en expresiones como “cabecitas negras”, aderezada con animalizaciones del tipo “aluvión zoológico”. Cabe precisar que el cabecita negra no se hallaba invisibilizado absolutamente en tanto elemento poblacional existente (los patrones de estancias y de fábricas conocían sin lugar a dudas su existencia), sino que se hallaba expulsado de la disputa en torno al poder en el ámbito de la autoridad colectiva estatal. Su única existencia y visibilización, su único “adentro”, lo constituía el ámbito del trabajo, mientras que la política lo dejaba “afuera”[1]. Esta etapa marca un resquebrajamiento casi definitivo del imaginario de la homogeneidad racial, si bien los sectores dominantes sólo aceptan la existencia de una heterogeneidad racial al interior del Estado-nación bajo la condición de que el sector poblacional considerado racialmente inferior se subordine, económica y políticamente, al racialmente superior. El “afuera” se transforma así más bien en un “abajo”.
Finalmente, podemos distinguir una última etapa, que llega hasta la actualidad, caracterizada por la racialización negativa de los inmigrantes provenientes de países limítrofes (paraguayos, bolivianos, peruanos), e igualmente de los originarios del “lejano Oriente” (chinos, coreanos, japoneses). Así, los primeros son clasificados indistintamente como “negros”, en virtud de lo cual se les atribuyen características esencialmente malignas, como la propensión al delito, la incultura y la suciedad, facilitándose así la naturalización social de su residencia en zonas marginales, y de su incorporación al mercado laboral en condiciones de esclavitud o informalidad. El inmigrante sigue entonces habitando un “afuera-abajo” del que difícilmente se lo deje escapar, en pos de la defensa de un “adentro-arriba”, todavía pretendidamente “blanco”.
El hecho de que el racializado como “amarillo” se encuentre en una mejor situación, responde en parte a que toda clasificación cromático-racial siempre lo ha considerado como superior al “negro” (lo cual se evidencia, por ejemplo, en el reconocimiento de su posesión de una cultura, si bien exótica). Su inferioridad con respecto al “blanco” se manifiesta en mitos negativos como los que rodean a los supermercados chinos (apagar las heladeras a la noche, vender mercadería robada, usufructuar exenciones impositivas), que difícilmente se tejen en torno a comerciantes europeos, hoy nostálgicamente rememorados (el almacenero español, italiano, etc.). Tanto en este caso como en el anterior la alteridad irreductible del otro se justifica por la cerrazón de su comunidad más que por los sutiles procesos de expulsión que funcionan en la sociedad, aún deudores del viejo imaginario de la homogeneidad racial argentina.
Considero sin embargo que, a pesar de la vetustez y difusión de ese imaginario, en los últimos tiempos ha comenzado a gestarse en Argentina un nuevo imaginario, un contra-imaginario, tanto a causa de la cada vez más palpable caducidad de las concepciones monolíticas sobre los Estados-nación y sus respectivas poblaciones (ya reconocidamente multiculturales), como a partir de los fuertes lazos (a nivel político, económico, e incluso simbólico-discursivo) que los gobiernos kirchneristas han establecido con la mayoría de los países de la región. Se ha instalado socialmente la idea (ampliamente vigente en las décadas de los 60´s y 70´s, pero ferozmente sepultada) de que la Argentina no es ni debe ser europea, sino latinoamericana. El pensamiento descolonial puede apoyar este nuevo imaginario, apuntalando su des-racialización, es decir, negándole a la idea de “raza” cualquier papel en el afianzamiento de la fraternidad latinoamericana. Esta no puede pensarse a partir de un modelo moderno (ampliado) del Estado-nación, como si fuese necesario imaginar una unidad racial preexistente a los países latinoamericanos para justificar sus procesos de unificación político-económicos. A la inversa, tampoco deben considerarse las diferencias fenotípicas como señales de diferencias y, sobre todo, de inferioridades culturales esenciales, que impiden las interacciones entre los países en condiciones de simetría. En este sentido, no resulta despreciable trabajar en pos de la des-racialización del inmigrante en el imaginario social, pues la manera en que se establecen relaciones con el otro interno, prefigura los posibles horizontes de acción conjunta con el otro externo. Construir una Argentina latinoamericana implicará pues, entre otras cosas, enfrentar el imaginario de homogeneidad racial con una des-racialización del inmigrante latinoamericano, eliminando las barreras sociales que lo condenan a los muchos “afueras-abajos” que atraviesan nuestro país■
[1] Algo similar había ocurrido con los inmigrantes europeos en la etapa previa: habían sido traídos para trabajar, no para disputar las condiciones de ese trabajo, y menos aún para gobernar.