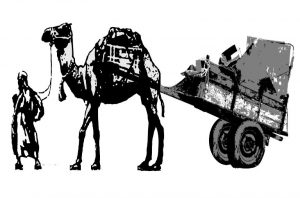Las guerras operan sobre la infancia y sus eternos compañeros: el juego y los juguetes. ¿Cómo se puede transformar un juego y ser capitalizado según contextos críticos? ¿Se puede preservar la infancia frente a juegos que implican la muerte y armas blancas como juguetes?
El ser humano a cada paso resignifica espacios, experiencias y objetos mediante el lenguaje. Así como deja una marca individual, también marca colectivamente y es marcado. En muchas instancias, esto es fructífero; en otras, revela su flaqueza. Estamos contentos con transformar todo lo que tocamos en oro hasta que llega la funesta hora en la que nos percatamos de lo que sucede cuando rozamos nuestros alimentos o a un ser querido.
Jugar es una resignificación particular de espacios y objetos. Estos últimos reciben un nombre muy ilustrativo pese a su poca originalidad: juguetes. Si bien cada uno de estos objetos posee distintas reglas, que pueden ser en mayor o menor medida franqueadas –no es lo mismo un soldado de plástico que una pieza de un juego como el jenga–, se configura un espacio lúdico en torno a él que absorbe toda otra significación. Se produce así un milagro que está naturalizado por su cotidianeidad: un pedazo de trapo envuelto con pericia o una botella vacía se transforman en juguetes inmersos en amplias redes simbólicas.
 Uno de los elementos vitales del juego, mas no exclusivo, es de orden cronológico: una parte importante radica en la infancia. Y este mismo elemento es sumamente vulnerable ante situaciones críticas como las que se presentan en un clima de guerra. En la actualidad, la organización ISIS en el Medio Oriente supo capitalizar este conocimiento, reafirmando nuevamente que, más allá del empuje de sus fuerzas militares, gran parte de su trabajo opera sobre el plano simbólico y por ello mismo ha sido un enemigo problemático al combinar tanto los conceptos del homo ludens como el homo videns –esto es, el rol del juego en la vida del hombre y el de las imágenes y los medios de comunicación–.
Uno de los elementos vitales del juego, mas no exclusivo, es de orden cronológico: una parte importante radica en la infancia. Y este mismo elemento es sumamente vulnerable ante situaciones críticas como las que se presentan en un clima de guerra. En la actualidad, la organización ISIS en el Medio Oriente supo capitalizar este conocimiento, reafirmando nuevamente que, más allá del empuje de sus fuerzas militares, gran parte de su trabajo opera sobre el plano simbólico y por ello mismo ha sido un enemigo problemático al combinar tanto los conceptos del homo ludens como el homo videns –esto es, el rol del juego en la vida del hombre y el de las imágenes y los medios de comunicación–.
Remitámonos a un caso concreto: unos videos recientes en los que unos niños de la organización participan en persecuciones y ejecuciones de prisioneros. Lejos de ver en ellos rostros sombríos, alterados por la guerra o por una conversión forzosa a la militancia que despoja su infancia, uno puede notar enseguida que se están divirtiendo y, en efecto, hay una concepción clara de juego. Superado el disgusto o el asombro que podamos sentir, es fácil articular los distintos elementos lúdicos que participan en las macabras filmaciones: el objetivo (matar o simplemente capturar al prisionero), las herramientas (armas blancas y pistolas) y reglas claras sobre cuándo disparar o no hacerlo, por ejemplo. La lógica lúdica elemental está presente si logramos suspender el juicio en el plano ético. Y aquí está lo logrado por ISIS, expertos en el combate simbólico –como lo testimonian el aparato propagandístico desde distintos medios que los ha catapultado al imaginario occidental–que otros grupos no pudieron llevar a cabo con eficacia. No se trata de haber atentado contra la subjetividad infantil. Lo que ISIS logra es justamente dejar intacta la infancia: resignifica espacios y objetos en el marco del juego y los juguetes, aunque estos últimos sean armas y personas. Asimismo, la operación de ISIS se empareja con las medidas humanitarias de sus opositores: ambos grupos tratan de preservar la infancia de los niños afectados por la guerra y aseguran espacios y elementos –donaciones de juguetes elementales como pelotas y muñecas–que reduzcan la posibilidad de traumas y severos problemas de sociabilización (curioso, además, es el célebre caso de Rami Adhman, “el traficante de juguetes”, cuya historia oscila entre el heroísmo y el oportunismo, ha inspirado múltiples notas y videos sobre las más diversas conspiraciones, pero que comparte el objetivo del juego como protector de la infancia).
Según savethechildren.org, se estima que hay 7.500 millones de niños que solamente en Siria han crecido con la guerra. En este caso, se registra en las calles el juego de representaciones bélicas sin ninguna injerencia partidaria/militante, lo que ISIS logró aprovechar para la formación de sus futuros ciudadanos. Agrupó a muchos de estos niños que jugaban a la guerra y refinó las reglas y los elementos a fin de causar un mayor impacto mediático.
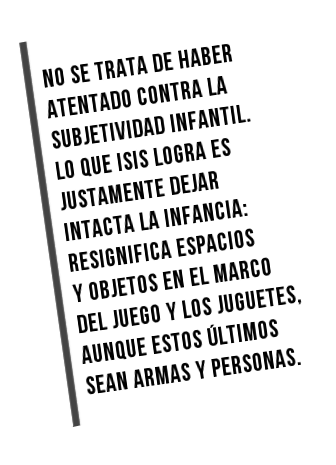 No nos debe sorprender: más allá de la destrucción insana que lleva a cabo este grupo, detrás de este terror hay un intento de asegurar un espacio a futuro, un gran estado cuyos habitantes puedan vivir en armonía, aun considerando las terribles normas de esta hipotética sociedad. Utilizar niños soldados posee un saldo que a la larga es negativo cuando estos, en el caso de un supuesto triunfo, deban vivir bajo el nuevo estado islámico. El juego que momentáneamente pone en suspenso cualquier norma social y permite luego al jugador salir de la esfera lúdica que lo aisló de la realidad (jugar momentáneamente a atrapar a un prisionero), sin embargo, provoca –a pesar de su crueldad– un impacto mucho menor en la psiquis individual. Por desgracia, esto lo podemos constatar cotidianamente con los ciudadanos que se divierten torturando animales como un juego: suelen ser individuos “normales” dentro de la sociedad con todo tipo de oficios y familias hasta que cometen el error de viralizar sus actividades.
No nos debe sorprender: más allá de la destrucción insana que lleva a cabo este grupo, detrás de este terror hay un intento de asegurar un espacio a futuro, un gran estado cuyos habitantes puedan vivir en armonía, aun considerando las terribles normas de esta hipotética sociedad. Utilizar niños soldados posee un saldo que a la larga es negativo cuando estos, en el caso de un supuesto triunfo, deban vivir bajo el nuevo estado islámico. El juego que momentáneamente pone en suspenso cualquier norma social y permite luego al jugador salir de la esfera lúdica que lo aisló de la realidad (jugar momentáneamente a atrapar a un prisionero), sin embargo, provoca –a pesar de su crueldad– un impacto mucho menor en la psiquis individual. Por desgracia, esto lo podemos constatar cotidianamente con los ciudadanos que se divierten torturando animales como un juego: suelen ser individuos “normales” dentro de la sociedad con todo tipo de oficios y familias hasta que cometen el error de viralizar sus actividades.
Lo que ISIS consigue es servirse del juego para, por un lado, retener a los niños que han quedado rezagados por los conflictos, preservando parte de su infancia en vistas de un futuro dentro del estado, sin que sean asimilados dentro de la experiencia traumática de niños soldado; por otro, alimenta el temor y la paranoia de sus enemigos gracias al aparato propagandístico que posee y se sirve de estos niños que juegan a la guerra. Se trata de una faceta incómoda, pero cierta dentro del juego y los juguetes: estos no suelen ser del todo estáticos, fagocitan el entorno y se reconfiguran según las necesidades de sus jugadores.
Independientemente de lo que podamos hacer para evitar ciertas situaciones lúdicas, debemos asumir el sentido pleno del juego como una bendición y también una maldición: un entramado simbólico compartido en su nivel más profundo que une juegos y juguetes tan dispares como una pelota y una navaja.