Paradójicamente esta nota fue una de las más desobligadas, desobedientes y, ¿libres?, de las últimas emisiones de Andén; al menos así me engaño.
La nota misma ha funcionado −hacia dentro de ella y hacia mí− como un leve experimento sobre la obligatoriedad en general y, en particular, sobre la obligatoriedad de escribir o de “hacer” algo de determinado modo. Siguiendo con el sinceramiento, queridos lectores, la nota (y el Andén todo) estaba programado, debía salir en octubre pasado, noviembre a más tardar. Y aquí estamos, la redacción de esta nota aún no sabe si ella misma verá la luz. El texto no tendría sentido en ninguna otra publicación. Y ahí vamos, ahí va, una sana obligatoriedad, una: ¿pulsión? Una oculta soberanía dicta las letras sobre la hoja. ¿Soy yo? ¿Quién o qué obliga? ¿Qué obliga a hablar (escribir) en español? Hay una obligación previa que debo aceptar, si quiero ser entendido. Y al parecer no la domino, se impone una suerte de obligatoriedad indómita, oculta por transparente.
Y sumada a la dictadura del placer, como cita Thoreau a Alexander Pope: “Una sola hora de trabajo gratificante, pesa más que años enteros de estúpidos mirones y sonoros vítores”. Vamos entonces a esa esperanza de gratificación.
¿Obliga la historia, mi historia? Veamos, en mí, la palabra obligación tuvo un proceso performativo innegable. Fui ayudante de la materia “Obligaciones” en la Facultad de Derecho de Córdoba durante bastante tiempo como para intentar esbozar algo sin quedar con conceptos atrapados de juridicidad. La definición clásica de obligación es la “relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación, y exigir forzadamente la satisfacción”.
 Pero de las obligaciones en general, la que siempre me llamó la atención es el tipo de “obligaciones naturales” o actualmente obligaciones morales. Dicha subespecie de obligación carece de la “exigibilidad” del pago, por así decirlo o del cumplimiento, pero, y aquí lo importante, si el deudor cumple (no estando obligado hacerlo, repito) no puede arrepentirse. Es un derecho que nace muerto, pero una vez cumplido, sobrevive (o resucita).
Pero de las obligaciones en general, la que siempre me llamó la atención es el tipo de “obligaciones naturales” o actualmente obligaciones morales. Dicha subespecie de obligación carece de la “exigibilidad” del pago, por así decirlo o del cumplimiento, pero, y aquí lo importante, si el deudor cumple (no estando obligado hacerlo, repito) no puede arrepentirse. Es un derecho que nace muerto, pero una vez cumplido, sobrevive (o resucita).
Es una deuda al revés. “¿Qué había antes de no deberse nada pero que una vez pagado: HAY?” Nos preguntaría la “obligación natural”.
Si, como dice Grosso: “Deuda compone y dice en su raíz de-habere: des-tener, des-haber, es la corrosión del tener, su roimiento, su ruina, su desobra, el reverso de lo que hay, el gesto en vacío del dar, ese hueco que es imposible de tomar, de asir, de capturar, ese hueco que abre todo recibir, sin intercambio alguno, todo él deshecho y nunca, sin embargo, desechado”. Podríamos decir que obligación es lo que hay, antes de que haya algo.
Obligación como fuerza, como instante previo a la pulsión de la potencia al acto. Una antesala al movimiento, la “potencia de algo es la obligatoriedad de algo consigo mismo, para con lo otro, o para su propio devenir”.
Si lo obligatorio no sucede, ¿qué sucede? ¿Qué jerarquías de obligatoriedad hay?
En la tendencia a la biologización del Estado, hay una esperanza generalmente frustrada por lo real en copiar formas de lo impostergable, que la manzana caiga por gravedad es algo más que obligatorio, es inevitable. En lo político, el margen de inevitabilidad absoluta es mínimo, y no obstante las cosas suceden. Hay ahí algo de lo obligatorio en su no cumplimiento y al revés, en lo moral una vez cumplido una obligatoriedad ex post facto.
Cuando algo es obligatorio, lo es sin más. Luego es justo o no, legítimo o no. ¿Es justa la gravedad? ¿Es justa la dicotomía pene/vagina? ¿Qué tipo de pene es valioso? El pene negro, el pene pobre, el pene impotente, el pene pequeño, el pene sin pene del eunuco. La vagina multiorgásmica, la vagina frígida, la vagina virgen, la vagina prostituta, la vagina pobre, la vagina latifundista, la vagina Real, vagina emperatriz, vagina servidumbre, vagina herética, vagina cristiana. Los estados de “vaginidad” o “penealidad” como categorías culturales, socio-politicas, diluyen dicotomías en constelaciones, rizomas, y repolitización de lo naturalizado-naturalizante.
Un cuestionamiento deconstructivo que comienza, como fue el caso, por desestabilizar o complicar la oposición entre nomos y physis, entre tesis y physis; es decir, la oposición entre la ley, la convención, la institución, de una parte, y la naturaleza, de otra, dirá Derrida.
Lo obligatorio, entonces, se vuelve la discusión sobre lo obligatorio. La repolitización de lo naturalizado tiene, como mínimo, la misma “exigibilidad” de lo exigible. Lo coercible debe ser necesariamente politizable, puesto que ha llegado a serlo mediante una performatividad jurídico-política.
Continúa Derrida:
La politización, por ejemplo, es interminable, incluso si nunca puede ni debe ser total. Para que esto no sea una perogrullada o una trivialidad, es necesario reconocer la siguiente consecuencia: cada avance de la politización obliga a reconsiderar, es decir, a reinterpretar los fundamentos mismos del derecho tal y como habían sido calculados o delimitados previamente. Esto fue cierto en la Declaración de los Derechos del Hombre, en la abolición de la esclavitud, en todas las luchas emancipatorias que están y deben estar en curso, en todo el mundo, para los hombres y para las mujeres.
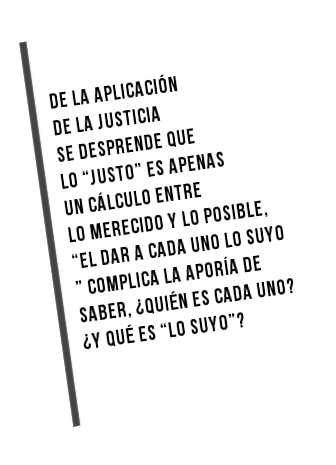 Si bien como dice Bataille que “dar muerte al rey es la mayor afirmación de la soberanía”, nunca se puede matar al “logos”, nunca se puede matar a “la justicia”, incluso pudiendo matar en nombre de ella.
Si bien como dice Bataille que “dar muerte al rey es la mayor afirmación de la soberanía”, nunca se puede matar al “logos”, nunca se puede matar a “la justicia”, incluso pudiendo matar en nombre de ella.
Schmitt dirá que “protego ergo obligo, es el cogito ergo sum del Estado”. Y como la justicia es una experiencia de lo imposible, el derecho aparece como un elemento de cálculo, y la justicia incalculable. Entre esos extremos, aparecen ficciones jurídicas raquíticas. Con siempre gusto a poco.
Habrá en todo caso una gestión de lo injusto, para hacerlo tolerable. Y de lo interesante de lo “tolerable” o aberrante de la misma norma, es el contexto sociocultural en que determinada aplicación concreta puede repugnar, o ser acatada.
La principal mitología de la norma, es que la ley sea una ley conocida por todos, la que luego nos lleva a interpretar la voluntad del legislador, que interpreta la voluntad del pueblo, un pueblo (difuso y totalidad absolutamente heterogénea) que no conoce. Legalidad sin legitimidad, círculo místico de legalidad anómica.
También se mistifica un Bien ontológico –bien común–, una idea de Justicia a pesar del juez o lo justo. Previo a todo derecho, se presume un conocimiento del derecho, pero aún se presume, antes que eso, un conocimiento de lo justo. Y por qué no: la posibilidad de “un conocimiento”.
Soberanía y autoridad, necesitan desmitificarse, asumiendo su mito. Siguiendo con Derrida:
Como el origen de la autoridad, la fundación o el fundamento, la posición de la ley, sólo pueden, por definición, apoyarse finalmente en ellos mismos, éstos son en sí mismos una violencia sin fundamento. Lo que no quiere decir que sean injustos en el sentido de «ilegales». No son ni legales ni ilegales en su momento fundador, excediendo la oposición entre lo fundado y de lo no fundado, entre todo fundacionismo o antifundacionismo. Incluso si el éxito de los performativos fundantes de un derecho (por ejemplo –y esto es más que un ejemplo–, el éxito de un Estado como garante de un derecho) supone condiciones y convenciones previas (por ejemplo, en el espacio nacional o internacional), el mismo límite «místico» resurgirá en el origen supuesto de dichas condiciones, reglas o convenciones, y de su interpretación dominante.
Hay un interés en el derecho de pronunciarse sobre el derecho y mantener estructuras de poder que él mismo representa y sedimenta. La justicia se autojustifica (se autopercibe) justa. El juez se encuentra consigo, obligado a obligar. Parafraseando a Pascal, la justicia sin fuerza es impotente, pero la fuerza sin justicia es tiránica, ambas necesitan una idea de “lo justo” ilimitada. Un constante y aplazado del “como si”.
El juez tiene un instante, el de la firma, para regular de por vida, la vida de quien se somete. Tal como dice Kierkegaard, el instante de decisión es una locura. Pero también una fe. Por ello afirma Derrida que: “Es cierto, en particular con respecto al momento de la decisión justa que debe desgarrar el tiempo y desafiar las dialécticas. Es una locura. Incluso si el tiempo y la prudencia, la paciencia del saber y el dominio de las condiciones fueran hipotéticamente ilimitados, la decisión sería estructuralmente finita, por muy tarde que llegue, decisión de urgencia y precipitación que actúa en la noche de un no-saber y de una no-regla. No en la ausencia de regla y de saber, sino en una restitución de la regla que, por definición, no viene precedida de ningún saber y de ninguna garantía en cuanto tal”.
De la aplicación de la justicia se desprende que lo “justo” es apenas un cálculo entre lo merecido y lo posible, “el dar a cada uno lo suyo” complica la aporía de saber, ¿quién es cada uno? ¿Y qué es “lo suyo”? Pero por qué alguien es ése alguien y debe algo que tener. Esa distribución de lo justo-como-cosa llega a su obsceno ejemplo de reemplazar la vida de alguien por una suma de dinero “restaurativa” o indemnizatoria. Al aparato teórico le aparece, por ejemplo, también que la moral tiene un precio cierto en dinero. El capital ha captado las nociones de lo justo por su tendencia a traducir en dinero una idea, y todas las ideas, como una ontología del capital.
En lo obligatorio de obligar –juzgar–, Derrida afirma:
No sólo hay que calcular, negociar la relación entre lo calculable y lo incalculable, negociar sin reglas que no haya que re-inventar ahí donde estamos «arrojados», ahí donde nos encontramos; sino que también hay que ir tan lejos como sea posible, más allá del lugar donde nos encontramos y más allá de las zonas identificables de la moral, de la política o del derecho, más allá de la distinción entre lo nacional y lo internacional, lo público y lo privado, etc.
Quizás lo más interesante es el desobramiento en la intimidad, al parecer el estado monopólico del poder se retira del umbral de la casa y deja soberanía hogareña, para autoflagelarse, ingerir, inyectar cualquier tipo de autonomía al cuerpo propio-común. O incluso rezar a la esperanzadora moral blanca.
Queda preguntar: ¿qué hay entre hablar y callar (escribiendo)? ¿Sucede algo entre la dictadura dicotómica de silencio/ palabra?
El texto, al igual que las obligaciones naturales, puede no salir. Quizás está muerto, o peor quizás no signifique nada. Quién puede asegurar que yo mismo no estaré muerto cuando él vea la luz. Pero una vez que salga, que cumpla, será imposible de reclamar su desaparición. En última instancia un olvido o una incomprensión, que tampoco está asegurada, podrían redimir.


















