Si bien ya muchos lo sospechábamos, fue necesaria una emergencia global para convencernos: el sistema hegemónico mundial es incapaz de garantizar la vida. Hoy es inevitable ver que el capitalismo y la democracia, el mercado y el Estado, y las formas jerarquizadas de la diferencia (racismo, machismo y clasismo) tienen una deuda insaldable con la humanidad y con la vida misma.
Sobre deudas históricas
Desde sus orígenes, la modernidad hegemónica se ha empeñado en consolidar un sistema mundial que establezca y reproduzca una única forma de imaginar la realidad, de diseñarla y de construirla.
Para ello, tres maniobras iniciales fueron necesarias: de un lado, la escisión naturaleza-hombre se impuso como el único terreno posible para levantar la nueva civilización, y colocó a la humanidad y sus requerimientos en el centro. De otro, las diferencias constitutivas de los seres humanos se marcaron como desigualdades sociales jerarquizadas en clave de raza, sexo/género y clase; mientras que, a la par, las diferencias constitutivas de los territorios que aquellos habitaban, se delimitaron para establecer centros y periferias en función de una particular geopolítica mundial. Finalmente, para que el proyecto fuera sostenible a largo plazo, viejas y nuevas instituciones se colocaron al servicio del sistema.
Desde el centro global, la cruzada por la homogenización se inauguró y se perpetúa hasta nuestros días. La modernidad se erigió triunfante gracias a las deudas que adquirió con la naturaleza y con la diversidad constitutiva de la humanidad y su heterogéneo estar en el mundo.
En un abrir y cerrar de ojos, a lo largo y ancho del sistema-mundo, tanto los cuerpos como los territorios que encarnaban la modernidad eran unos −“nosotros”: hombres blancos del centro/noroccidente− mientras que los cuerpos y territorios condenados a perseguir la modernidad sin alcanzarla nunca eran otros −“los otros”: las otras, lxs otres, amarillos, negros, indios de la periferia/sur y oriente−.
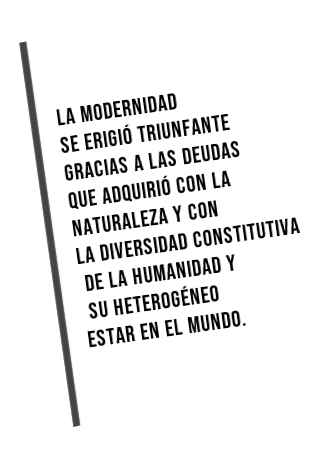 De la misma forma, los modelos de iglesia y familia del centro se fueron adaptando al mandato modernizador y se impusieron como deber ser en las diversas latitudes del nuevo mundo. A la par, estos modelos se sumaron al proyecto hegemónico como padrinos del matrimonio entre estado liberal y mercado capitalista y consagraron la canónica fórmula para administrar las poblaciones y los territorios a nivel global.
De la misma forma, los modelos de iglesia y familia del centro se fueron adaptando al mandato modernizador y se impusieron como deber ser en las diversas latitudes del nuevo mundo. A la par, estos modelos se sumaron al proyecto hegemónico como padrinos del matrimonio entre estado liberal y mercado capitalista y consagraron la canónica fórmula para administrar las poblaciones y los territorios a nivel global.
Si tenemos en cuenta la narrativa hegemónica, dos procesos históricos fueron los que posibilitaron la consolidación y expansión mundial de la modernidad en su forma capitalista-liberal: en primera instancia, los denominados Descubrimiento y Conquista de América y, en un segundo momento, la Ilustración como contrapunto de las denominadas Revoluciones Burguesas (Revolución Francesa, Revolución Industrial, Independencia de EEUU).
El primer proceso (finales del siglo XV – siglo XVI) posibilitó la demostración de la redondez de la tierra y la expansión de los circuitos comerciales hacia el Atlántico, ambos “logros” importantes para la hegemonía europea naciente puesto que, de un lado, permitieron dar cuenta de las potencialidades del ensayo-error como forma de acceder al conocimiento (en otras palabras, lograron darle un lugar legítimo al empirismo como proto ciencia) y, de otro, permitieron edificar un circuito comercial bajo su dominio a lo largo y ancho del mundo conocido.
Además, y aún más importante, el Descubrimiento y la Conquista de América inauguraron una de las empresas genocidas más grande de la historia, la apuesta comercial y cultural con más adeudos en la historia de la humanidad.
Son incalculables las atrocidades del saqueo, la desposesión y la violencia que cuerpos y territorios americanos padecieron en manos de los invasores europeos: plata, oro y cobre fueron extraídos indiscriminadamente para acuñar monedas y acumular riquezas; innumerables partes la naturaleza fueron robadas para ser convertidas en materia prima; hombres y mujeres de origen africano fueron cazados y esclavizados para levantar las murallas del Reino en tierras americanas; hombres y mujeres nativos de América fueron golpeados, violados y asesinados para infundir terror y lograr obediencia y control. La vida que habitaba el territorio americano en comunión con la naturaleza se convirtió en un objeto con valor de cambio para un mercado que solo producía ganancias al otro lado del Atlántico.
Como si no hubiese sido suficiente con el exterminio, a la masacre contra cuerpos y territorios se les sumó la embestida contra la cultura. La avanzada por la imposición de las costumbres europeas en detrimento de las formas originarias no dio espera; en menos de un siglo, cientos de pueblos animistas y politeístas le rezaban a “un solo Dios verdadero”, cientos de comunidades con lenguas y saberes propios tuvieron que escoger entre el silencio o la lengua del colonizador para sobrevivir, miles de indígenas americanos y de africanos esclavizados no pudieron elegir y tuvieron que morir trabajando en nombre de la Corona, cientos de miles de cuerpos desnudos comenzaron a sentir vergüenza por su naturaleza expuesta y comenzaron a cubrirse y a usar la cuchara y a persignarse.
Como telón de fondo y, ante cualquier reclamo de barbarie ante el genocidio perpetrado, el proyecto colonial implantó como verdad incuestionable una clasificación jerarquizada de los seres humanos manteniendo como parámetro la pigmentación de las pieles y la apariencia de los cuerpos. Por primera vez en la historia, la idea de raza jerarquizada se hacía hegemonía global con el blanco europeo en la cúspide, el amarillo oriental en el pasado, el indio americano en el fondo y el negro africano arrojado a una “no humanidad” ligada a su “ausencia de alma”. A la par, en correspondencia a cada hombre racializado, se condenó a una mujer racializada como su subalterna, consolidando un sistema patriarcal que conjuga y perpetúa los machismos propios de cada tradición cultural y exacerba la idea de la mujer como objeto.
Durante este primer proceso, las violencias física y simbólica fueron las herramientas de legitimación de la nueva verdad universal. Para cerrar con broche de oro, la iglesia cristiana dio su sagrada bendición.
La modernidad inauguraba su dominio en las américas con una deuda incalculable. Naturaleza y territorios, lenguas y saberes, hombres y mujeres indígenas americanos y africanos/afrodescendientes se colocaban en la fila de la historia a esperar su paga, su justa retribución en un negocio en el que resultaron involucrados sin ser tan siquiera consultados. Mientras tanto, los morosos responsables gozaban de los beneficios sin fijar fecha para el pago ¿Cuándo pagará la Colonia su empresa de muerte? ¿Cuándo pagará la iglesia por su complicidad?
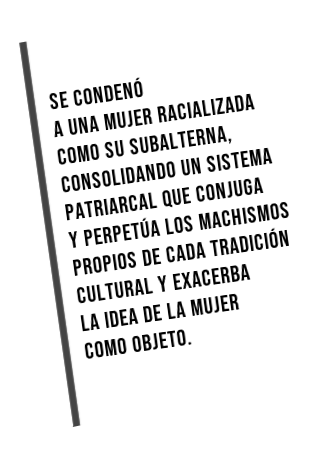 La Ilustración (siglo XVIII – comienzos del siglo XIX), como segundo proceso clave para la consolidación del sistema-mundo moderno capitalista, puso la firma a la promesa de pago.
La Ilustración (siglo XVIII – comienzos del siglo XIX), como segundo proceso clave para la consolidación del sistema-mundo moderno capitalista, puso la firma a la promesa de pago.
Con el firme propósito de poner fin al “oscurantismo” que reinó durante la Edad Media −período dominado por la verdad caprichosa y autoritaria de la iglesia y las monarquías−, en Europa se consolidó un proceso que instauró como centro del universo al hombre y como origen de toda verdad a la razón humana. El también llamado Siglo de las Luces fue el laboratorio al que se sumó el empirismo del siglo XVI con el racionalismo cartesiano del siglo VII para establecer la ciencia positivista como la única forma legítima de crear conocimiento y acceder a la verdad. Fue en este lugar y en estas lenguas que la escritura y el libro se instauraron como mecanismos privilegiados de comunicación. Fue en este contexto que la realidad se comenzó a diseccionar en disciplinas especializadas con base en las dicotomías antagónicas hombre-naturaleza, mente-cuerpo, razón-emoción, sociedad-comunidad, civilización-barbarie. Fue en honor a los requerimientos de esta época que la escuela se instituyó como dispositivo de transmisión del conocimiento verdadero.
Para socavar el poder ejercido por la iglesia y las monarquías, la doctrina filosófica racionalista entró al campo de la política para fijar su rumbo. El liberalismo apareció como protagonista colocando al individuo racional como único sujeto capaz de participar y decidir sobre el devenir de la sociedad y, por ende, reconfiguró el rol del gobierno en la vida social y económica.
Desde entonces, dos caras de la misma moneda han definido la hegemonía mundial: por un lado, entre 1750 y 1760, al clamor “laissez faire, laissez passer” y con la confianza puesta en una “mano invisible” que regula el mercado mundial, se instauraron los cimientos de un nuevo sistema de producción, acumulación y redistribución de la riqueza basado en la propiedad privada y la competencia individual. Catapultándose en las riquezas acumuladas tras el saqueo colonial −la inauguración de la otredad como objeto/mercancía− y en los aprendizajes del mercantilismo de los siglos XVI y XVII −la instauración del mercado como mecanismo privilegiado de intercambio−, la Revolución Industrial se pone en marcha (1760-1840) y nace el capitalismo. Por otro lado, al grito “Liberté, Égalité, Fraternité” consignado en la “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano” (1789), nace el estado liberal moderno en las figuras de la democracia representativa y la república.
Sin embargo, si bien “Libertad, Igualdad y Fraternidad” se enarbolaron como promesas para la humanidad entera, las coordenadas fijadas tras el Descubrimiento y Conquista de América −bien complementadas con los procesos de colonización europea en África y Asia− fueron las que definieron los horizontes de posibilidad. La raza y el sexo/género determinaron el acceso a los “Derechos del Hombre y el Ciudadano”; esto es, la raza y el sexo/género definieron la humanidad como atributo.
En este contexto, el racionalismo solo entró a reforzar la vieja clasificación racial-sexogenérica sumando la razón como garante de humanidad; una razón individual/individualista, una razón empirista-positivista, una razón escrita en las lenguas del imperio, una razón disciplinada y dicotómica, una razón certificada por la escuela, una razón competitiva, una razón dueña de los medios de producción. Así, el nuevo sujeto de la modernidad, además de hombre y blanco, ahora es letrado y propietario.
La alianza estratégica entre el nuevo liberalismo (filosófico-político-económico) y la vieja clasificación racial-sexogenérica abonó el terreno para la consagración de la modernidad hegemónica. Para el siglo XIX, la coalición entre mercado capitalista y Estado democrático se habrá expandido como fórmula de administración de los territorios y las poblaciones por todo el mundo.
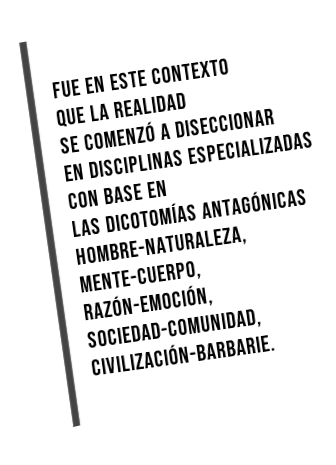 Durante este segundo proceso, la violencia epistémico-simbólica fue la herramienta de legitimación de la nueva verdad universal. La escuela y la fábrica fueron los dispositivos privilegiados para dicha tarea. Para cerrar con broche de oro, la familia nuclear −y sus roles de género− dieron su fértil bendición.
Durante este segundo proceso, la violencia epistémico-simbólica fue la herramienta de legitimación de la nueva verdad universal. La escuela y la fábrica fueron los dispositivos privilegiados para dicha tarea. Para cerrar con broche de oro, la familia nuclear −y sus roles de género− dieron su fértil bendición.
La modernidad consolidaba su dominio en las américas y el mundo extendiendo su crédito sin abonar la deuda y sin tan siquiera hablar de intereses; además, de la manera más cínica, justificaba su no pago en nombre de la humanidad. Naturaleza y territorios que ahora eran propiedad privada, hombres y mujeres racializados que ahora eran campesinos asalariados u obreros seguían en la cola de la historia a la espera de su justa paga. Además, descaradamente, la modernidad colocaba nuevas cláusulas al contrato tácito en un intento por no responsabilizarse de su deuda: de ahora en adelante todo sería mercancía (objeto con valor de cambio), de lo contrario, simplemente no tendría valor. Sabidurías ancestrales en forma de canto y oralidad, representaciones del mundo en lenguas propias, mecanismos horizontales de intercambio y redistribución, formas colectivas de propiedad y de gobierno, estrategias comunitarias de crianza y de cuidado, conocimientos no certificados respaldados por siglos de práctica… nada de esto se incluiría como parte de lo adeudado.
La modernidad se expandía como pandemia injusta. ¿Cuándo pagará el estado por su juego de homogenización sin garantías compartidas? ¿Cuándo pagará el mercado por hacer de la vida una propiedad privada con valor de cambio? ¿Cuándo pagará la escuela por su complicidad? ¿Cuándo pagará la fábrica por su complicidad? ¿Cuándo pagará la familia hetero-patriarcal por su complicidad?
Cuentas de cobro en tiempos de COVID 19
El año 2020 ve culminar su cuarto mes mientras escribo. Algunos siglos han pasado desde que la modernidad logró hegemonía mundial y aunque liberalismo y capitalismo han tenido que mutar para adaptarse a las realidades que evidencian sus límites, el estado democrático y el mercado capitalista aún son las formas de organizar el mundo.
Durante las últimas décadas, los acreedores que soportaron la consolidación de la modernidad capitalista-liberal han tenido que levantarse en múltiples ocasiones para hacer valer su humanidad y cobrar sus derechos como contraparte de este negocio global. Como resultado, aparentemente, algún porcentaje de la deuda se ha pagado a cuenta gotas: en la actualidad, tanto los cuerpos feminizados (mujeres, diversidades sexogenéricas) como los cuerpos racializados (indígenas, afrodescendientes, no blancos) son reconocidos como ciudadanos y sujetos de derechos −por lo menos de manera nominal−; no sin dificultades, todos y todas y todxs podemos votar y tenemos derecho a acceder a la propiedad privada, al trabajo remunerado y a la educación. No obstante, estos “triunfos” solo se pueden celebrar al compás de la ópera moderna. Estructuralmente, poco ha cambiado. Tanto la democracia estatal, como el mercado y la escuela perpetúan en el poder la doctrina masculina, blanca, heterosexual, propietaria y letrada (encárnese en el cuerpo que se encarne). Siguen siendo “los otros” los condenados a pagar con sus vidas los costos de mantener el sistema en funcionamiento. La actual contingencia mundial da cuenta de ello.
Mis breves reflexiones sobre las relaciones entre modernidad capitalista y pandemia 2020, parten de reconocer que el principal problema al que se enfrenta la humanidad en la actualidad no es en sí el COVID 19 como virus o enfermedad; el principal problema al que tenemos que hacer frente hoy, es el sinnúmero de impactos negativos del COVID 19 en el sistema-mundo contemporáneo, es decir, la realización del virus como pandemia global a causa de las desigualdades propias de la modernidad capitalista. En este marco, me distancio de las teorías que afirman que la pandemia es una suerte de cuenta de cobro que la naturaleza le está pasando a la humanidad −aunque parece que es ella la que más agradece las consecuencias de la cuarentena a la que se han tenido que someter las mayorías humanas−.
En otras palabras: el virus como enfermedad, sea cual sea su origen, se mueve a los ritmos “anárquicos” de su propia naturaleza: no tiene en cuenta raza, sexo/género o clase social para su propagación y contagio, ataca sin discriminación a toda la especie humana. No obstante, la pandemia global y la muerte a gran escala como resultados del contagio “inclusivo y democrático” son responsabilidad de las decisiones y omisiones humanas que han posibilitado la consolidación y reproducción de las formas hegemónicas de administrar los territorios y las poblaciones.
Para quienes hemos venido denunciado las violencias, las deudas y las injusticias acumuladas por el sistema, esta afirmación no es una gran novedad. El neoliberalismo, etapa vigente de la matriz capitalista desde la década de los setenta, ha exacerbado la avanzada de desposesión y muerte de tal manera que es fácil reconocer que el sistema padece una crisis de legitimidad y sostenibilidad en la que las principales víctimas −aunque no las únicas− son los cuerpos y territorios subalternizados históricamente.
En este marco, la pandemia de COVID 19 es un catalizador que ha acelerado y expandido las consecuencias nefastas de la crisis a nivel global. La expansión del COVID 19 por el mundo ha sido la gota que derramó el vaso, el fenómeno que ocasiona que las inconsistencias internas del sistema se desborden y traspasen los límites geopolíticos que había construido. Este desborde de inconsistencias no planificado ha puesto en revisión los requerimientos del negocio y está ajustando las cláusulas del contrato.
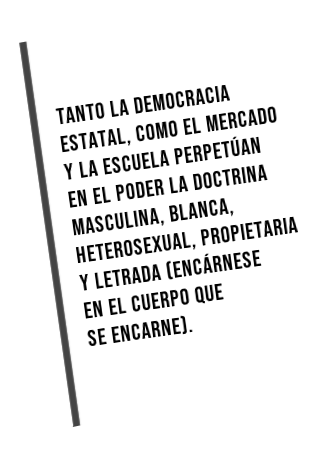 Prematuramente, sin reflexionar sobre las particularidades del caso chino[1] y al ver el crecimiento acelerado de contagios y muertes en grupos sociales adinerados de países como Corea del Sur, Japón, Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania (de una u otro manera, partes del centro del sistema-mundo contemporáneo); en los circuitos informativos e intelectuales de la vanguardia mediática se afirmaba que el virus era “cosa de ricos” y se profetizaba la muerte del capitalismo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las enfermedades infecciosas padecidas por la humanidad siempre se había instalado campante del lado de los pobres, que en esta ocasión el COVID-19 profanara esta tendencia posibilitó una suerte de optimismo apocalíptico subalterno que parecía sentirse aliviado al ver cómo la enfermedad pasaba la cuenta de cobro a los capitalistas del centro.
Prematuramente, sin reflexionar sobre las particularidades del caso chino[1] y al ver el crecimiento acelerado de contagios y muertes en grupos sociales adinerados de países como Corea del Sur, Japón, Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania (de una u otro manera, partes del centro del sistema-mundo contemporáneo); en los circuitos informativos e intelectuales de la vanguardia mediática se afirmaba que el virus era “cosa de ricos” y se profetizaba la muerte del capitalismo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las enfermedades infecciosas padecidas por la humanidad siempre se había instalado campante del lado de los pobres, que en esta ocasión el COVID-19 profanara esta tendencia posibilitó una suerte de optimismo apocalíptico subalterno que parecía sentirse aliviado al ver cómo la enfermedad pasaba la cuenta de cobro a los capitalistas del centro.
No obstante, este era tan solo el comienzo y aunque la enfermedad fue propagada por los económicamente privilegiados −aquellos que mantienen una vida transnacional y atraviesan fronteras en aviones−, pronto la fuerza de la realidad rebasaría la ingenuidad de la soñada profecía.
Cuando el virus demostró su naturaleza incluyente e irrumpió en las cotidianidades de los países periféricos (y/o en los sectores periféricos de los países del centro), el sistema terminó por colapsar:
En donde el hacinamiento es característica del déficit habitacional, la flexibilización laboral, la expansión del mercado turístico o la crisis del sistema carcelario, el contagio comunitario ha sido veloz y masivo.
En donde la mayoría de los recursos públicos se gasta en seguridad nacional, inversiones internacionales y pago a la deuda externa, el sistema de salud público no ha dado abasto, médicos y enfermeras han tenido que trabajar en condiciones precarias, los contagiados han tenido que morir en sus casas, y solo se han podido recuperar quienes cuentan con los recursos para acceder a la salud privada.
En donde alrededor del 50% del mercado laboral está compuesto por empleos informales (mal remunerados, sin prestaciones sociales y con condiciones laborales deficientes), el llamado a cuarentena ha puesto a familias enteras ante la encrucijada “morir de hambre o de coronavirus”.
En donde el mercado se sabe con más derechos que la clase obrera, la jornada laboral de los ahora “teletrabajadores” se ha incrementado considerablemente mientras que los despidos masivos han sido la respuesta al llamado gubernamental a cerrar los negocios que no prestan servicios básicos.
En donde gran parte de la población en edad escolar (primaria, secundaria y bachillerato) no tiene acceso estable a internet y/o a dispositivos electrónicos per cápita −situación que se complica aún más en áreas suburbanas y rurales en donde la electricidad es intermitente, el trabajo infantil informal es complemento y/o es necesaria una mediación en idiomas locales−, el mandato a continuar las clases on-line ha sido discriminatorio, impertinente e ineficaz.
En donde la familia heteropatriarcal reproduce la distribución de los cuidados en función al género, la gran mayoría de mujeres soportan la sobrecarga laboral no remunerada en su propio hogar mientras que los casos de violencia doméstica crecen exponencialmente.
En donde el odio “al otro” es el único engrudo que sostiene al “nosotros”, cientos de no contagiados asustadísimos están maltratando, golpeando y amenazando a contagiados y servidores del sector salud.
En donde la productividad es la única forma de ser para el sistema, millones de personas encerradas en sus casas sufren de ansiedad, angustia y depresión.
En donde la guerra contra los defensores de la tierra y de los derechos humanos persiste, se impone el asesinato a domicilio.
En donde las fronteras, el miedo a lo desconocido y la sed de ganancia son las únicas certezas que se mantienen, ni si quiera la muerte, como ritual, ha podido sostenerse y cientos de cadáveres se apilan a las puertas de los cementerios y de los hospitales.
Incluso en donde confiaron ciegamente en la mano invisible y vieron caer la bolsa y el precio del petróleo vertiginosamente, conjuran estrategias de cobro a la deuda y salvamento a la banca internacional para salvaguardar el statu quo.
En síntesis, en donde la clasificación jerarquizada de los cuerpos y los territorios se vive en clave de raza, sexo/género y clase, los muertos de la pandemia son los condenados de la tierra, los habitantes del sur global, los hijos de la periferia transnacional. Quienes continúan invirtiendo para que el sistema no deje de convalecer son los indígenas, los afrodescendientes, los no blancos, las mujeres, las diversidades sexogenéricas, los iletrados, los desposeídos, los pobres. En donde el sistema-mundo moderno capitalista es hegemonía, parece que no hay como sobrevivir en tiempos de COVID 19.
¿Cuándo pagará la colonia su empresa de muerte? ¿Cuándo pagará la iglesia por su complicidad? ¿Cuándo pagará el Estado por su juego de homogenización sin garantías compartidas? ¿Cuándo pagará el mercado por hacer de la vida una propiedad privada con valor de cambio? ¿Cuándo pagará la escuela por su complicidad? ¿Cuándo pagará la fábrica por su complicidad? ¿Cuándo pagará la familia heteropatriarcal por su complicidad?
En este punto, ante la exacerbación de las contradicciones: nos reinventamos o nos jodimos. Es hora de construir un nuevo sistema-mundo en el que por fin paguemos las deudas históricas que tenemos como humanidad con la humanidad. Es hora de privilegiar la vida por sobre el capital. Invitados todos. Manos a la obra.
[1] Es decir, sin tener en cuenta temas como: la composición social desigual en Wuhan, Hubei, China (lugar de origen del brote epidémico del COVID 19); las características socioeconómicas de los primeros pacientes contagiados, muertos y recuperados en este mismo país hasta el día de hoy; las características del Estado capitalista chino; o el proceso que hizo que la emergencia nacional se declarara hasta la segunda semana de enero de 2020 cuando Wuhan registraba casos desde el 17 de noviembre del 2019; todos estos temas, asuntos centrales para poder establecer comparaciones con otros países y hacer generalizaciones.




















