El grado de exigencia social al que estamos supeditadas las mujeres nos pone muy en contacto con la idea de deuda. Que por supuesto no es solo eso, sino además un transitar operativamente la vida con culpa. Entre la sensación de estar incompleta y el rótulo de conformista no hay escalas. Para la triada patriarcal, capitalista y colonialista, siempre pudimos haber sido mejores, pero nos quedamos a medio camino. A la que no le falta, le está sobrando, y la que tiene (para la exigencia del canon) lo justo y necesario llegó pasada de hora o antes de que se lo estuvieran solicitando.
Así, las ideas de deuda y del deber vienen juntas, marcadas a fuego. En esa frase incompleta, cuya línea punteada final, a todas, nos permite llenarla con una frustración, la idea de “deber ser se torna casi tan polisémica como perversa. No solo “debemos” porque es la norma, sino que además adeudamos en calidad de eternas tributarias suscriptas a un sistema contribuyente del que no pedimos formar parte y peor aún, jamás retribuye lo suficiente por mucho que así lo prometa.
Sobradas pruebas emergen en la realidad de cada una de nosotras, donde el manual trae condicionamientos e instrucciones para todas las razas, clases, edades y autopercepciones. Porque la obligación nos acorrala desde que la asignación sexogenérica toma nombre sin nuestro permiso.
Nacidas bajo el yugo patriarcal y la marca divina de la concupiscencia, vinimos al mundo a deberle una tradicional obediencia. Y todo lo nuestro que no se parezca a la expectativa habrá de representar un motivo de rechazo.
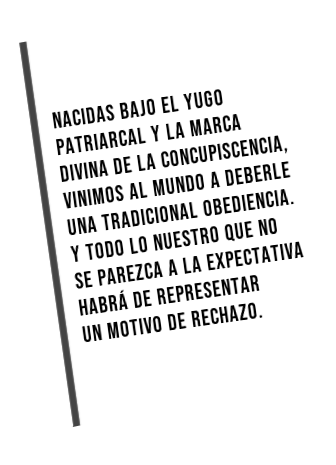 Las que sabemos (y mucho) de esto, somos las feministas. Primero porque, afortunadamente para nosotras, el feminismo es un viaje de ida; y segundo porque, para los demás, de que nos elijamos feministas: no se vuelve. Notarán que menciono un sustantivo colectivo masculino y no es accidental, cuando digo “los demás”, estoy haciendo referencia al más espurio y recalcitrante sujeto dominante de este sistema.
Las que sabemos (y mucho) de esto, somos las feministas. Primero porque, afortunadamente para nosotras, el feminismo es un viaje de ida; y segundo porque, para los demás, de que nos elijamos feministas: no se vuelve. Notarán que menciono un sustantivo colectivo masculino y no es accidental, cuando digo “los demás”, estoy haciendo referencia al más espurio y recalcitrante sujeto dominante de este sistema.
Si bien es cierto que hay un antes y un después de comprender que la deuda no es nuestra, sino con nosotras, los feminismos tienen el rasgo distintivo de nunca quedarse quietos y, por el contrario, habilitan la posibilidad de disponer de nuevos horizontes móviles.
Quizás por ello, cuando comenzaron a implementarse las cuarentenas para evitar la circulación del COVID-19, desde nuestros hogares gestionamos nuevos modos urgentes de mantenernos juntas. Porque venimos de romper un confinamiento histórico, sabemos de qué se trata sentirnos solas y luchamos todos los días porque se reconozca el valor de nuestras vidas. Pero además, porque sabemos que el enemigo sabe aprovechar todas las circunstancias.
Y la organización llega como siempre: de la mano de nuestro hartazgo desoído y de lo impostergable de la resistencia más cruda.
En algunos casos, por la inclemencia con la que anuncian el creciente número de femicidios a través de los medios de comunicación, donde el nombre de las víctimas (con la voracidad del avance de la violencia) ha logrado convertirse en un mero detalle anecdótico y sencillamente olvidable. A sabiendas de que la Declaración de Emergencia en Violencia de Género sigue sin concretarse y el mayor índice de crímenes evitables vinculan a los femicidas y abusadores con el hogar y la cercanía familiar. Tejiendo la red de las arañas con el teléfono en mano. Escuchándonos el llanto crónico bajo el barbijo, acompañándonos a hacer una denuncia. Armando recursos que se difunden con la esperanza de que algún día sean innecesarios.
En otros casos, los malabarismos teñidos de rosa y verde se las ingenian para no soltarle la mano a alguna persona que desee interrumpir un embarazo. Montan estrategias creativas para paliar el impasse legislativo que tiene pendiente con nuestros cuerpos legalizar el aborto. Y a fuerza de que las líneas telefónicas de todo el país exploten, la articulación del socorrismo con los sectores más amigables del sistema de salud estatal se torna invaluable. ¿Cómo explicar que la angustia ante lo no deseado es inversamente proporcional a la valiosa presencia del feminismo socorrista?
 Las trabajadoras precarias, informales o desempleadas, que estadísticamente siempre son más y sufren peor las exigencias de la división sexual del trabajo, también emprenden la búsqueda de herramientas para la supervivencia que no puede permitirse el encierro. No digo nunca “las no trabajadoras”. Porque trabajar, trabajamos todas. Que se nos reconozca y remunere equitativamente por ello es lo que no sucede. Ni que hablar de quienes más fácilmente despiertan el interés de un patrullero: la primera línea compuesta por las criminalizadas indias, tortas, putas, travas, villeras, marrones o piqueteras. Las que bancan la olla popular y las que tienen doble o triple jornada de tareas de cuidado.
Las trabajadoras precarias, informales o desempleadas, que estadísticamente siempre son más y sufren peor las exigencias de la división sexual del trabajo, también emprenden la búsqueda de herramientas para la supervivencia que no puede permitirse el encierro. No digo nunca “las no trabajadoras”. Porque trabajar, trabajamos todas. Que se nos reconozca y remunere equitativamente por ello es lo que no sucede. Ni que hablar de quienes más fácilmente despiertan el interés de un patrullero: la primera línea compuesta por las criminalizadas indias, tortas, putas, travas, villeras, marrones o piqueteras. Las que bancan la olla popular y las que tienen doble o triple jornada de tareas de cuidado.
Mirá si no va a ser mucho lo que nos están debiendo que, mientras colapsa este sistema cruel de desigualdades y nosotras sacamos ases de la galera, algunos todavía tienen el tupé de preguntarse dónde estamos y qué estamos haciendo. Multiplicando esfuerzos. Con un umbral de sutilezas diplomáticas desactivadas, me permito pensar que si había alguien dudando, por lo menos ya comenzó a darse cuenta de que no en vano somos el movimiento político revolucionario heterogéneo con mayor capacidad de tracción y transformación.
A un par de ustedes les he leído un estado de Whatsapp, que dice algo más o menos así: “ojalá que cuando todo esto termine nos tomemos algo, las calles por ejemplo”. No saben cuánto espero que el quórum sea memorioso, contundente y multitudinario porque nos vamos a hacer más falta que nunca.
Ni un paso atrás.


















