Un par de escenas escolares en torno a la asamblea de aula, concebida como herramienta de aprendizaje y participación democrática, que vienen a ilustrar ciertas concepciones sobre la disciplina y la obediencia, pilares históricos del sistema educativo que una pedagogía crítica no debería soslayar.
El planteo del problema
Las escuelas están llenas de normas. Por lo general, la directora del establecimiento se llama Norma (cuando no es Mirta o Susana). Además, en las escuelas rige un Reglamento Escolar, un Diseño Curricular, un Estatuto Docente, varias Resoluciones y otras tantas legislaciones por cada jurisdicción. Por si esto fuera poco, en cada establecimiento hay reglamentos de aula, “acuerdos de convivencia” más o menos explícitos y un sinfín de costumbres implícitas que salen a la luz cuando se transgreden con inocencia, malicia o dolo eventual.
Si hay regla, dicen los juristas, es porque hay oportunidad de que no se cumpla. Y en la escuela, como en el resto del universo social, esto suele suceder. La pregunta entonces sería cómo hacemos para que las normas se cumplan, para que sean obedecidas, si es que vale la pena que así sea. Justamente esta otra pregunta, previa en su movimiento lógico, quedará en suspenso aceptando un postulado tan polémico como defendible: este conjunto de reglas existe para garantizar una convivencia que permite el trabajo colectivo. Listo. Ahí quedó la bomba.
Ahora, abrimos la puerta del aula y vemos qué pasa. La tarea imprescindible para quien quiera reflexionar sobre la tan ancha avenida educativa.
Las responsabilidades comunitarias
La periódica asamblea de cuarto grado en la escuela de Lugano arranca con el bibliotecario dando su informe semanal. Con el ceño fruncido Emir detalla:
—Pidieron muchos libros esta semana, pero hubo algunos problemas…
—Cuando yo era encargada de biblioteca, nadie me pedía libros —interrumpe pronto Lara, con un tono de reproche masivo.
—Es que vos tampoco preguntabas. Yo sí quería llevarme —le responde Érika, aprovechando para imputarle una falta en sus funciones.
—Y… Le hubieras pedido igual —acota Eli.
—Bueno —retoma Emir—. Primero, está el libro de Melanie… —y se queda mudo, como si bastara con el dato para comprender la situación.
—¿Qué pasó con el libro de Melanie? —le pregunto para aceitar el engranaje.
—El miércoles lo trajo con tres rayones de lápiz. Lo anoté en el cuaderno de la biblioteca.
Varios conocían el caso y, junto con los recientes anoticiados, dirigieron sus bocas de asombro hacia la acurrucada Melanie, que se vio conminada a hablar.
—Yo no fui. Los rayones los hizo mi hermanito de tres años.
—¡Eh! ¡Eeeh!
—Pero era tu responsabilidad —una voz sobria se deja oír entre los reclamos furibundos—. ¿Por qué no te fijaste? Hay que tener más cuidado. ¿Por qué dejaste que tu hermanito agarre el libro?
—No podía —se disculpa Melanie.
—¿Por qué?
—Porque estaba cuidando a mi hermanito de tres meses.
Melanie, con once años y en cuarto grado, ya trabaja de mamá, cuando no duerme la siesta por pasar la noche en el taller ayudando a quien les da de comer. Un silencio de reconocimiento general lo dice todo: Melanie está perdonada.
Invito a que Emir continúe con el parte:
—Brisa ya arregló el libro que había roto. Así que la dejamos que se lleve otro.
Hay acuerdo. Sigue Emir:
—Mónica y Mauricio agarraron sus libros sin permiso.
—¡Eh! ¡Yo sí te avisé! —grita Mauricio.
—Pero cuando ya te lo habías llevado… Tenés que decirme y esperar a que te anote.
—Para mí, a Mónica hay que perdonarla, porque es “nueva” —Ignacio se refiere a que llegó este año a la escuela—. Pero a Mauricio no, porque seguro se quiso pasar de listo —sostiene en un castellano neutro bebido directamente de las pantallas.
Luego de breves intercambios, acuerdan en amonestar solo verbalmente a ambos por ser su primera vez. La próxima se verá.
Emir se acomoda en la silla para prologar la gravedad del asunto que resta, el definitivamente importante:
—Escuchen. Desaparecieron dos libros de la biblioteca: una revista de Condorito y otra de 100% Lucha.
—Seguro que los perdieron —salta ligera una explicación entre las voces.
—¿No estarán en otro grado? —contesta una ilusión que no acepta la pérdida, imaginando un más allá terrenal, bien cercanito.
De un vertiginoso pase de facturas van pronto a la búsqueda de soluciones. De una somera inquisición pasan a la pesquisa detallada. Norma propone ir a las pruebas materiales. Emir y Facundo estudian enfáticamente todo el cuaderno de préstamos hasta que hallan la clave del misterio. La última vez que estos libros aparecen registrados es el 26 y el 27 de mayo. Un día de diferencia entre ambos nomás. Figura el nombre de quien los pidió: “Nahuel”. Y no está marcada la devolución, en ninguno de los dos casos. Más rotunda la evidencia, imposible. ¡Pero no está aclarado cuál de los dos Nahueles es! Un verdadero caso detectivesco.
Nahuel T., de cuerpo presente, aprovecha la ausencia de su tocayo y asegura no tenerlos. Ni Nahuel A., ni su fama de colgado están para defenderse. Casi en secreto, Érik y Leonel sentados a mi lado me soplan en estéreo que en la casa de Nahuel A. vieron la revista de 100% Lucha. Dudo un poco de los testigos, pero en la seccional afirmarían que “lo tenemos rodeado”.
Más allá del caso casi resuelto, aunque todavía falta confirmarlo y eventualmente decidir la sanción, lo interesante es cómo el grupo se hizo cargo, con método y argumentos, de fiscalizar y evaluar las responsabilidades asumidas por cada uno que derivan en consecuencias sobre la comunidad. Un pasito más en el sinuoso camino de la justicia popular.
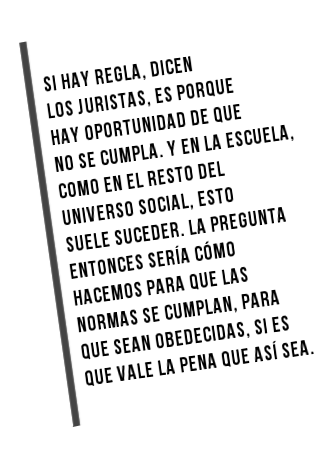 Los reglamentos
Los reglamentos
En la escuela hay reglas preexistentes, como decíamos al inicio, pero también pueden construirse, en el aula y el camino, nuevos acuerdos para convivir. Una asamblea puede servir para consensuar, fundamentar y establecer normas que surjan del trabajo y ayuden al trabajo. De allí saldrán nuevas instituciones para la vida escolar.
Pero las leyes son horizonte lejano, siempre punto de llegada, dinámicas creaciones del esfuerzo humano que van cambiando con nuestra voluntad articulada. Por eso de nada sirve empezar el año listando en un afiche “lo que no hay que hacer” (y todo el mundo ya sabe) suponiendo que tan solo por colgarlo en la pared será centinela de las travesuras individuales.
Nuestras asambleas lograron muchas veces acomodar ciertos códigos y prescripciones para el funcionamiento de algunas instituciones del aula, o “mini-instituciones”, como el caso de la biblioteca del aula. Se discutieron seriamente los derechos y las obligaciones de los usuarios, las formas y la duración de los préstamos, las reservas y recomendaciones, el carácter de las amonestaciones al incumplimiento, las funciones y rotación de los encargados, las tareas del bibliotecario y de los sanadores del “hospital de libros” (un sitio para los ejemplares averiados, con roturas o defectos).
Una asamblea de quinto grado, por ejemplo, consensuó el siguiente reglamento:
Los préstamos se realizan diariamente.
Libro que se lleva, libro que se anota.
Libro que se lleva, libro que se trae en perfectas condiciones (si no se pueden garantizar, no se lleva).
Los libros se devuelven a primera hora.
Si el libro regresa en mal estado, la asamblea semanal decide qué hacer.
Cuando uno pide un libro, tiene que esperar que el bibliotecario lo anote.
Lo mismo cuando lo devuelve, y se anota una D al lado del nombre.
Si quiere llevarse más de un libro, debe esperar a que elijan uno todos los demás que quieran.
No se puede reservar libros dos días seguidos.
Además, el mismo grupo legisló sobre atribuciones y deberes del bibliotecario:
Anotar el nombre del encargado y la fecha, antes que nada.
Anotar durante la mañana en la carpeta de biblioteca quién se lleva qué libro y en qué fecha.
Registrar quién es el encargado de ese día.
Anotar las reservas de libros.
Recibir los libros devueltos a primera hora y anotarlos.
Ordenar los libros del armario al comienzo y a fin del día.
Fijarse que estén en buen estado.
Si no lo están, se registra el caso para que lo decida la asamblea del grado, y se anota en el hospital de libros.
Una construcción colectiva sencilla, pero con pleno sentido. Democrática en su origen, útil y factible en su destino.[1]
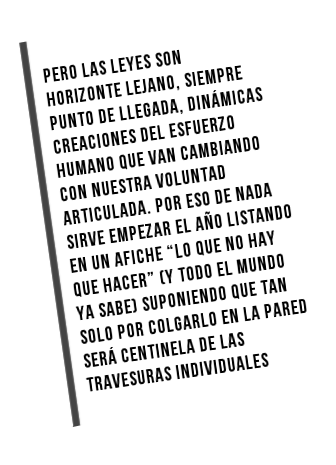 Aylén y Anabela: propuesta de reparación
Aylén y Anabela: propuesta de reparación
En quinto grado, mientras los demás corren los bancos para armar la ronda, Nico y Paulo juegan a golpear sus sillas.
—¿Pueden dejar ya de jugar? Hay que cuidarlas, a las sillas —solicita Melisa, con su firme carácter habitual.
—No te preocupes, Meli —devuelve el sarcástico Nico—, que no van a explotar si las chocamos.
Con un gruñido los mando a sentar y damos comienzo a la asamblea. El primer tema surge de inmediato. Aylén y Anabela salieron al recreo aun sabiendo que no podían. Debían una penitencia impuesta por la asamblea a raíz de una travesura anterior.
No obstante, hoy salieron y hasta jugaron a la soga. Retaron así a todo el grupo, que aprovecha la ronda para devolverles el reto, ya no como desafío, sino como apercibimiento, como cruda amonestación.
—¿Por qué querían saltar la soga cuando estaban castigadas? —pregunta el travieso de Paulo, acercándose por fuera al superyó que tan adentro se le esconde.
Ninguna de las dos contesta. Tampoco dicen que no quieren contestar. El grupo insiste.
—Es que estábamos aburridas —insinúa finalmente Anabela.
—Pero cuando te castigan no es para divertirte —señala atinadamente Nayla, entre otras reprimendas menos elegantes, pero igualmente serenas, que lanzan los demás.
—¿Y por qué era que estaban castigadas? —se pregunta Ivana, entre distraída y punzante.
¡Qué interesante! La pesquisa vuelve al origen. Quieren recuperar las causas de la sanción.
—Porque dejaron tirada la soga en el patio —rememoran varios.
—Y se la quedó la vicedirectora.
—Y nos perdimos de jugar casi una semana.
Las causas de la sanción resurgen vigorosas. Aylén acepta sinceramente ante todos que se “mandaron cualquiera”. Y a Anita, su compinche, no le queda otra que sumarse.
—Yo digo que las chicas no puedan salir más al recreo hasta fin de año —apostrofa Paulo, en junio, exagerando el castigo de modo inversamente proporcional a su devoción por la ley. El más travieso resulta muchas veces ser el más severo.
Lo desmesurado de la propuesta espanta. Surgen matices y se discuten en profundidad. Hay acuerdo grupal en que el castigo debe pasar por no jugar a la soga, en vez de suprimir sus andares para todo el recreo.
—Yo propongo que se queden sin saltar la soga hasta fin de año —Nico adapta la pena; justamente él, otro componente de la pólvora escolar.
—Sí, porque es su pasatiempo favorito —Paulo refuerza. Sabe dónde duele.
—Está bien, pero mejor que sea hasta el lunes —negocia una compañera solidaria.
—El lunes es muy pronto —sopesa Mónica.
—Que sea hasta el otro lunes, mejor, porque son los días que no pudimos jugar a la soga por culpa de ellas —Nayla modera el lapso con una cantidad razonable, porque tiene correlato con los hechos, no con una ética inconmensurable.
—Y mientras tanto, que no jueguen a la soga, pero que sean ellas las que “den” –Ariana propone una reparación: que las compañeras soporten con su esfuerzo la diversión de las demás, así purgan su infantil diablura.
Hay acuerdo y no hace falta votar nada. Entre Nayla y Ariana interpretaron sabiamente un equilibrio colectivo. Y además propusieron un hecho efectivo de disculpas, de regresar sobre las culpas, de remendar el daño.
—Sí, estoy de acuerdo con lo que se dijo —cierra Aylén, aunque nadie se lo pida.
Las niñas sancionadas aceptan de buen grado, porque estiman que la sanción se arrima a lo justo y porque seguro esperaban, lamentablemente, una respuesta más álgida: la solución del garrote, el contraataque del dolor, el confinamiento a los cadalsos.
Acá no hubo hoguera ni escarmiento visceral, sino una propuesta de reparación de la falta.
Una noción de disciplina
La disciplina es necesaria. Sin ella, no hay estudio personal ni tarea colectiva. Sin embargo, lejos de una concepción cuartelaria, nuestra idea al respecto no consiste en silencios sepulcrales ni en el terror a los castigos externos, sino en la expresión de una mínima organización para el trabajo comunitario.
Esta disciplina no se “cuida” ni se vigila. No es producto de diatribas ni del adiestramiento en manos de cancerberos, humillantes policías de guardapolvo blanco. La disciplina es un juego de relaciones de mutua confianza y reciprocidad, de responsabilidades compartidas, de ejercicio franco de la autonomía y la reflexión vincular. Nunca obedecer porque sí; siempre cumplir porque se conoce el sentido de la regla, del dictamen, de la orden necesariamente coherente con el bien común.
En los papeles suena muy lindo, pero ¿qué pasa en las aulas de verdad? ¿Qué hacemos con quienes sistemáticamente violan las reglas elementales de convivencia, poniendo incluso en peligro a sus compañeros? Si no funciona el diálogo, si no resultan las exclusiones ni las fieras sanciones, si no creemos en el temor impuesto ¿qué hacemos entonces con los que siguen y siguen rompiendo?
En principio, aceptar que el “buen comportamiento” y los vínculos saludables no se derivan de la extorsión o de artificios externos. Tampoco del dejar hacer impune, que convierte la escuela en un zoológico de instintos. La convivencia no llega con la suerte ni se reduce a la dureza de las riendas. Se funda en las ganas de hacer, en el placer de resolver comprendiendo y de buscar con otros.
El problema de la disciplina entonces se reduce primero a una buena organización del trabajo escolar. Se trata de distribuir democráticamente tareas que aporten al conjunto de la clase y de toda la institución. Y aquí tarea no es condena externa sino propia responsabilidad, un compromiso que se asume personalmente y se pondera en conjunto. Esta condición es fundamento de la democracia escolar y en la asamblea halla su gran instrumento.
Escribía Célestin Freinet, maestro francés fundador del Movimiento de la Escuela Moderna:
No hay nada tan moral y tan provechoso como el examen en común, a la vez crítico y constructivo, de la vida de la clase. Las propias condiciones de este examen colectivo excluyen toda tendencia a la maledicencia, a la calumnia, a la travesura mezquina. La mala intención muy pronto quedaría desenmascarada y ridiculizada. Después de una corta práctica –el tiempo necesario naturalmente para hacer desaparecer de la clase los hábitos de pasividad, obediencia estricta y camaradería hipócrita que eran hasta entonces la norma–, los niños manifiestan, en esta autocrítica, una lealtad y sobre todo un valor sorprendentes. La misma camaradería juega tan solo un débil papel. Es posible que los niños se critiquen y sigan siendo excelentes compañeros si son leales, sinceros y sin maldad[2]
Justamente: los trajines cotidianos pueden volverse objeto de estudio y de sanción. El trabajo escolar no es solo acción, sino también su reflexión colectiva. Aquí la importancia de una herramienta como la asamblea, en la que los procederes diarios son examinados por el conjunto, analizados y criticados, a veces con dureza o exigencia, pero con la autenticidad de quienes son partícipes de lo inspeccionado. Una negligencia, un desprecio, un relajo inoportuno decepcionan al grupo. Los esfuerzos, las mínimas proezas y las mejores intenciones se celebran para que la disciplina comunitaria funcione cada vez mejor.
[1] Otras asambleas dictaminaron reglamentos hasta sobre cómo jugar en los recreos. En la anteúltima del año, niños y niñas de quinto grado se pusieron de acuerdo sobre las reglas del poliladron: 1) Cualquiera puede jugar; nadie decide quién no juega, 2) Hay que tocar en la espalda para capturar; 3) No vale agarrar del guardapolvo; 4) No se puede apoyar la espalda contra la pared; 5) Cuando capturás, hay que decir en voz alta “un, dos, tres, directo a la comisaría”, y ahí te lo llevás.
[2] En La escuela moderna francesa, Morata, Madrid, 1996, p. 73.


















