Marca de época, la palabra devaluada. La hiperinflación de mensajes circulantes pareciera acumular significados hasta volver una pregunta sin respuesta posible qué se dice cuando se dice el significante. Como una maldición, Humpty Dumpty salta de este lado del espejo y se multiplica. Pulula. Lo adivino detrás de ellos. Se me hace ahí cuando impostan su voz imitando a gurúes berretas de la motivación. Cuando invitan con sonrisas diáfanas y colores claros a la tolerancia y el respeto mientras debajo de la mesa desatan el bozal del perro rabioso, que babea y se relame porque olfatea sangre. Una frase que ya no tiene, porque es de las paredes y las banderas y la calle, dice que eso es mentir y que mentir es violencia.
 Mientras estuvo a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, Esteban Bullrich -buen alumno de la más rancia oligarquía; pésimo aprendiz de las técnicas caribeñas del cancherismo new age– anunció que encabezaría una “nueva campaña al desierto”, pero que esta vez los libros estarían en lugar de los rifles Remington.
Mientras estuvo a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, Esteban Bullrich -buen alumno de la más rancia oligarquía; pésimo aprendiz de las técnicas caribeñas del cancherismo new age– anunció que encabezaría una “nueva campaña al desierto”, pero que esta vez los libros estarían en lugar de los rifles Remington.
Cuando ya estaba en el cargo de Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti advirtió a los mapuches que luchan por sus tierras que “sepan que los vamos a detener”. Las palabras de Nocetti fueron escupidas mientras en todo el país comenzaban a sonar alarmas porque entraba en circulación un significante de esos que presagian lo peor: desaparición forzada. Horas después de que el funcionario se reuniera con oficiales de Gendarmería Nacional, Santiago Maldonado desapareció en el marco de un operativo de represión que gendarmería realizó fuera de todo marco legal vigente. Meses después, el día en que el cuerpo de Santiago era sepultado, Rafael Nahuel, joven mapuche, recibió en las cercanías de Bariloche un balazo de las fuerzas de represión estatal en su espalda indefensa. Hablemos.
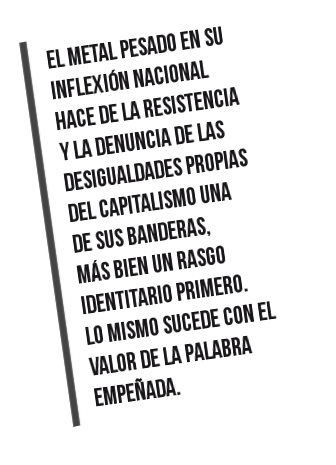 La historia y sus vueltas resquebraja de tanto en tanto la paz cotidiana que sostiene los intereses de las clases dominantes. Allí se pone en escena, de la forma más cruda, la violencia constitutiva de todo estado. Aquello que el poder bautiza como gestas nacionales y consagra desde su maquinaria de producción y reproducción cultural no es más que una de las maneras posibles de narrar una masacre, el crimen constitutivo que refuta la teoría del “contrato”. Como esa que anuncian, en título catástrofe, el gobierno y su coro mediático alertando sobre la existencia de movimientos guerrilleros que amenazan la gobernabilidad con gomeras y a caballo. Como esa que en el atardecer del siglo XIX buscó extinguir a los nativos más allá de las planicies pampeanas, donde había que llegar porque un esquema mundial en plena expansión les ofrecía jugosos negocios a unos pocos poderosos. Allá fueron las huestes del poder, a sangre y fuego.
La historia y sus vueltas resquebraja de tanto en tanto la paz cotidiana que sostiene los intereses de las clases dominantes. Allí se pone en escena, de la forma más cruda, la violencia constitutiva de todo estado. Aquello que el poder bautiza como gestas nacionales y consagra desde su maquinaria de producción y reproducción cultural no es más que una de las maneras posibles de narrar una masacre, el crimen constitutivo que refuta la teoría del “contrato”. Como esa que anuncian, en título catástrofe, el gobierno y su coro mediático alertando sobre la existencia de movimientos guerrilleros que amenazan la gobernabilidad con gomeras y a caballo. Como esa que en el atardecer del siglo XIX buscó extinguir a los nativos más allá de las planicies pampeanas, donde había que llegar porque un esquema mundial en plena expansión les ofrecía jugosos negocios a unos pocos poderosos. Allá fueron las huestes del poder, a sangre y fuego.
Y no hay violencia que se ejecute sin resistencia. Desde el sur, como los sonidos hondos que anuncian la tormenta, las voces que gritan “no” vuelan y se hacen hielo amenazante en el frío patagón. Las gargantas metaleras se suman a ese coro que canta de pie y en lenguas nativas. Aonikenk, Werken, Kelenkén, Tehuelche, Awkan son los nombres de algunas de las bandas de metal pesado que vienen desde el sur. La identidad metalera en el territorio austral no se define tan solo por el cuero, la distorsión de sus guitarras o el doble bombo. Su mensaje está hecho de una denuncia tenaz que hace canción la trágica historia del continente y que encuentra en la matanza encabezada por Roca un núcleo central de identificación. “Pero ¿cuánta injusticia debe el indio aguantar? / ayer lo esclavizaron y hoy lo quieren matar” (“Sangre india”, Plegaria al sur, 2010), canta Werken; “Como todos ustedes saben la triste historia acontecida / por este estado genocida” (“Kalfucurá”, Awkan, 2016) enfatiza sobre un fondo distorsionado Awkan; “Herencia de violencia, que dejó, la conquista de esta tierra / Herencia de pobreza, se robaron las riquezas / Herencia de demencia, que condena nuestra existencia” (“Herencia”, Aoni Kostén, 2015), grita Kelenkén. La estética de sus discos o las imágenes de sus videoclips complementan su poética y hacen sistema con ella.
Hay en el metal patagónico leyendas mapuches y sonidos tradicionales de los pueblos del sur y homenajes a poetas y cantantes. Y hay moto y ruta. Y hay paisaje y un mensaje inoxidable de resistencia y combate: “de la montaña al gran desierto hoy somos hijos dispersos / luchando por nuestros derechos ni el más bravo nos hace callar” (“Marrichiwew”, Aoni Kostén, Kelenkén, 2012). El metal patagónico es un territorio soberano en el mapa del metal rabioso argento. De él se apropian sonidos y una reivindicación nacional que caracterizan a la movida pesada de nuestro país “porque mi sangre aún sigue viva / porque argentino no fue Roca en la campaña del desierto” (“De mi pensar”, Aonikenk, 2005). Discusión en acto: ¿quién se arroga la capacidad de definir, de trazarle un límite a una ficción tan imprecisa como lo es una nacionalidad?
El metal pesado en su inflexión nacional hace de la resistencia y la denuncia de las desigualdades propias del capitalismo una de sus banderas, más bien un rasgo identitario primero. Lo mismo sucede con el valor de la palabra empeñada. Es canción y testimonio, arte y documento. Tramas sonoras que pueden convertirse en un arma más con la que disputar el sentido impreciso y siempre impuesto de la “violencia”. Claro, queda la opción de mirar la historia de soslayo y reconfortarse en la placidez de la cotidianeidad pacífica, repitiendo el mantra de moda que flota en el aire como un gas volátil y anestésico: diálogo. Mientras eso pasa, allá lejos, en los confines del desierto, un sonido hueco golpea la tierra y una bruma tenue y terrosa se adivina; aún incipiente. Cuidado, el malón renace. El malón avanza.





















