Cuando me anoticié de que Frankenstein no era el nombre del monstruo me enojé un poco. La criatura se pasa el libro entero buscando su identidad y reclamándole un nombre a su creador, Víctor Frankenstein. No solo le negó una identidad, sino que además le quitó el protagonismo de una historia que no es la suya.
Es difícil encontrarle nombre a lo innombrable, a lo monstruoso, a la diferencia. Cuando nombramos algo le damos entidad, lugar, cuerpo. Nombrar la diferencia nos obliga a incorporarla, es decir, meterla en el cuerpo. Entonces, mejor no, es pantanoso salir del campo de lo conocido.
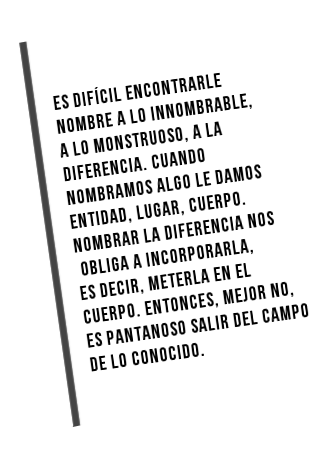 Hay una especie de globalización de la igualdad, una necesidad de cofradía, de ser lo mismo, de pertenecer. Sentirnos todes iguales nos alivia de la monstruosidad de lo distinto, lo siniestro, lo innombrable de la diferencia, eso que genera una grieta entre lo soportable y lo que no.
Hay una especie de globalización de la igualdad, una necesidad de cofradía, de ser lo mismo, de pertenecer. Sentirnos todes iguales nos alivia de la monstruosidad de lo distinto, lo siniestro, lo innombrable de la diferencia, eso que genera una grieta entre lo soportable y lo que no.
Hace unas semanas participé en un congreso. Una de las exposiciones contaba la experiencia de inserción laboral de dos personas con discapacidad. Quienes contaban esta experiencia eran las terapeutas de estos trabajadores y el dueño del lugar de trabajo. No estaban los protagonistas de la experiencia. Me pregunté todo el encuentro por qué no se les daba voz. ¿Qué nos pasa para escuchar las diferencias? ¿Qué nos pasa al nombrarlas?
La discapacidad, con su contundente y visible “diferencia” nos pone frente a este espejo, uno fallido, uno que no nos devuelve la imagen completa de quienes somos. Un espejo de una falta en lo real, de un algo que no está, un algo que no se ubica donde esperamos que se ubique, y “eso” es insoportable. Porque “eso” no es lo esperable, lo nombrable, lo que sí está dentro del campo de lo conocido. ¿Por qué siempre el discapacitado es quien no puede? ¿No puede qué? ¿O todes podemos todo? ¿Podemos “nosotres” con lo que “ellos” pueden? ¿Podemos distinto? ¿Podemos con otros poderes? ¿Por qué lo que vos podés es «más» que lo que puede otre?
No somos iguales, no debemos serlo. ¿Qué pasa con tanta necesidad de igualdad? ¿Qué es lo que se ve amenazado cuando aceptamos las diferencias?
Lo diferente se nos presenta siempre como algo que no podemos manejar con nuestras propias reglas. Mejor inhabilitarlo. Necesitamos lo igual para sentirnos seguros, buscamos pertenencia entre gente con la cual podemos identificamos, algo así como resabios de adolescencia.
Para Francois Dolto: “Un individuo sale de la adolescencia cuando la angustia de sus padres no le produce ningún efecto inhibidor”, esto significa que alcanzamos la vida adulta en tanto somos capaces de liberarnos del mandato parental, de romper con la novela familiar, de cortar con la repetición de aquello de “debe ser así”, de explorar las otras formas, de aceptar las diferencias; y no me refiero aquí a las diferencias de caracteres y valores, sino a lo distinto como aquello realmente desconocido, “eso” que no puedo identificar ni representar aún, porque no pertenece a mi propia historia.
En esa cruzada por explorar algo diferente a lo familiar conocido, el adolescente busca a sus pares, y pone en jaque la seguridad conocida de les adultes padres/madres que generalmente no saben qué hacer con eso. El mayor desafío adolescente es romper con la seguridad de lo conocido, el ámbito familiar, e ir por la diferencia y mientras más diferente mejor, pero como esa diferencia es difícil de tolerar y de sostener, aquel que adolece busca en sus pares, alguien con quien mimetizarse e igualarse para sentirse parte de ese mundo por descubrir. Durante el proceso adolescente, la personalidad está sacudida, la novela familiar estalla, la construcción de la identidad está absolutamente cambiante y en movimiento.
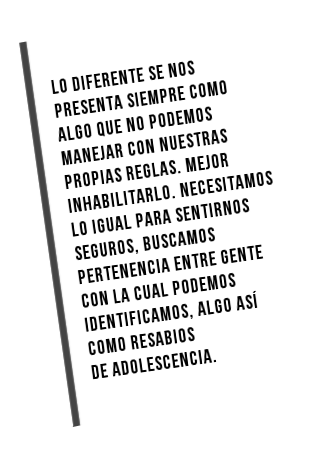 Si nos metemos con algo un poco más tangible, como la biología, podemos encontrar que las células que nos componen como organismos vivos se regeneran de forma constante. Vivimos en un espiral de reposición permanente de algunas –casi todas, en realidad– de nuestras estructuras corporales. Las células intestinales se regeneran cada tres días, los glóbulos rojos que componen nuestra sangre, cada ocho. Sacando un promedio podría decirse que ya no somos el mismo organismo que éramos hace un par de meses, y volveremos a cambiar en unos meses más.
Si nos metemos con algo un poco más tangible, como la biología, podemos encontrar que las células que nos componen como organismos vivos se regeneran de forma constante. Vivimos en un espiral de reposición permanente de algunas –casi todas, en realidad– de nuestras estructuras corporales. Las células intestinales se regeneran cada tres días, los glóbulos rojos que componen nuestra sangre, cada ocho. Sacando un promedio podría decirse que ya no somos el mismo organismo que éramos hace un par de meses, y volveremos a cambiar en unos meses más.
La identidad tiene que ser sacudida para rearmarse, muchas veces. No es algo rígido. Es flexible, mutante, metamorfoseante. Maleable al jugar diferentes roles. Nos desenmascara poder dar cuenta de las multiplicidades que nos atraviesan y nos nombran con diferentes voces. No somos uno, somos múltiples, como las células del cuerpo. Cambiamos, nos regeneramos.
Nos hacemos en la diferencia, en la posibilidad de cuestionar la repetición, de crear recursos propios, de no depender de lo conocido, de estallar la identidad para conformar algo así como una: ¿“multidad”?, ¿entonces por qué no aceptamos la diferencia?
Mientras sigamos embanderando la igualdad, seguiremos transitando la adolescencia.
Es necesario que pongamos el mito en cuestión, que esas narraciones que nos fundan como individuos se pongan en tensión, que se abran preguntas en torno a ellas, como ese niñe que asoma a la adolescencia cuando cuestiona la narración que sus padres hacen de la realidad y sobre él, porque ya no le es suficiente; como ese monstruo que cuestiona su identidad monstruosa buscando otra historia para él, buscando crear una narración propia, sus propios mitos.


















